Hernando Groot Liévano Académico y Maestro
Juan Mendoza Vega, Presidente de la Academia, me ha pedido que haga una remembranza de Hernando Groot en sus años como profesor universitario.
Le digo Hernando pues nos une una amistad de más de 30 años, cuando luchábamos, él como investigador y profesor ya reconocido nacional e internacionalmente y yo como investigador principiante, para que el Gobierno creara a COLCIENCIAS. Inaugurada la entidad, en 1969, un año después de haber ingresado yo a la Academia Nacional de Medicina, fuimos nombrados miembros del primer Consejo Asesor de Investigaciones y allí me pidió que lo tratara, nó como “profesor” o “doctor Groot” sino que nos llamáramos simplemente por nuestro primer nombre. Así, procedí a llamarlo Hernando, pese al respeto y la admiración que le profesaba desde que fui su alumno.
De ahí siguió una colaboración estrecha que se prolongó después durante los 11 años en que yo dirigí dicha entidad y desde donde pude seguir su trayectoria fulgurante, primero como investigador de la OPS-OMS y luego como Rector de la Universidad de los Andes, como Presidente cuatrienal de esta Academia y Secretario Perpetuo de la misma. Pero de esas luminosas partes de su carrera ya se ocuparán otros en sus notas biográficas.
Hernando Groot se incorporó a la naciente Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana:
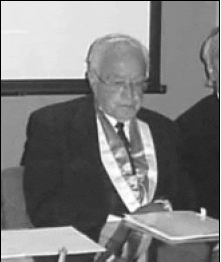
Hacia mediados de la década de los cuarentas siguiendo ese llamado que el Padre Félix Restrepo y su Consejo de fundadores hiciera a lo más granado de la juventud médica colombiana para ocupar allí diversas cátedras.
Indudablemente, fuera de sus relaciones personales o institucionales con muchos de los profesores ya vinculados o en vía de vincularse, creo que mediaría también la curiosidad por participar en el experimento de una nueva educación médica, de carácter privado, que desafiaba, por así decirlo, la todopoderosa y predominante Universidad Nacional, establecida setenta años atrás.
A sus 30 de edad, no sólo era Hernando ya un parasitólogo y especialista en endemias tropicales ampliamente reconocido, sino que había sido alumno, amigo y colaborador de dos de las figuras más importantes de nuestra medicina tropical en la primera mitad del siglo XX:
Luis Patiño Camargo y César Uribe Piedrahita.
A aquél lo había acompañado a detectar e identificar el germen de la verruga peruana en las hondonadas del Guáitara, en Nariño; y a éste lo había acompañado y seguido por los Llanos orientales y por gran parte del territorio colombiano en búsqueda de los elusivos brotes de fiebre amarilla, de malaria o de tripanosomiasis, con un grupo que ya para esa época había sentado sus reales en el antiguo Laboratorio Carrión del viejo Hospital de la Hortúa y en la estación experimental de Villavicencio, que con los años pasaría a llamarse el Laboratorio Roberto Franco.
En esas labores lo acompañarían sus amigos Santiago Rengifo, Carlos Sanmartín, Ernesto Osorno Mesa y Augusto Gast Galvis, para mencionar apenas los más cercanos. Varios de ellos habían creído describir una nueva cepa de Tripanosoma llanero, el llamado por ellos T. Ariari, en esos momentos motivo de fuerte discusión en los círculos pasasitológicos; y con Sanmartín acababan de estudiar la encefalitis equina en el Tolima y la fiebre amarilla en las vecindades de San Vicente de Cuchurí, en Santander. (Ver: Obituario Fortunato Aljure)
Uribe Piedrahita había también, desde finales de los años treintas, acercado a ese grupo de jóvenes a la creación y puesta en marcha de su laboratorio CUP:
Encaminado a producir medicamentos de fácil acceso a las clases más necesitadas, dirigidos preferentemente a tratar las dolencias de nuestros trópicos, pero que era ante todo un gran centro de investigación, un tanque de pensamientos o “think-tank”, como se dice hoy día, en torno a esas “grandes olvidadas del mundo”, como llamaría la Fundación Rockefeller a las enfermedades tropicales.
Gracias a ellos se iniciaba también, anexo al Laboratorio Samper Martínez, el Instituto Carlos Finlay de investigación en esas materias, principalmente fiebre amarilla e infecciones virales.
La Facultad de Medicina de la Javeriana apenas se estaba medio organizando en el vetusto claustro de San Ignacio, después de una diáspora inicial que había incluído clases dictadas en garages y casas de alquiler de la vecindad.
Y se estaban dando pasos acelerados en la construcción del anfiteatro de anatomía de la calle 24-Sur (hoy Barrio Restrepo), desde donde se visualizaban los amplios terrenos vacíos que circundaban la ya iniciada obra del Hospital Antituberculoso de San Carlos.
Para 1948, año en que yo inicié mis estudios de medicina:
Ya se había concluido la formidable estructura en concreto del futuro Hospital San Ignacio de la calle 40, que continuaría así por más de una década.
En cuanto al claustro de San Ignacio, oigamos la descripción que hice del mismo en la nota necrológica que escribí sobre mi amigo Jorge Guzmán Toledo (“Boliche”) y que fue publicada en 1997 en la revista “Estetoscopio”: “La Facultad de Medicina de la Javeriana tenia como sede el viejo caserón anexo a la iglesia de San Ignacio y el Colegio de San Bartolomé, en la esquina sur-oriental de la plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional.
Ese caserón ya fue demolido hace muchos años y dio lugar a una elegante plazoleta que complementa la muy linda de palmeras centenarias, situada frente a la iglesia y enmarcada por la casa donde imprimió Nariño los Derechos del Hombre.
Justamente por ese ‘apiñuscamiento’ de los alumnos de los tres primeros años en el viejo edificio –los de los tres últimos ya se diseminaban por varios hospitales de Bogotá- la estratificación entre un curso y otro no era muy estricta y todos compartíamos el espacio en un primitivo ‘café’ del primer piso, junto al patio colonial, o en la pequeña tienda donde Candelaria, una antigua y venerable servidora, nos vendía sus golosinas.
En el patio se jugaba, en los intermedios entre clases, la famosa ‘cascarita’:
Las nuevas generaciones ya no recuerdan y que consistía en patear, con la parte lateral e interna del pie y sin dejarla caer al piso, un cuarto de cáscara de naranja doblada por la mitad y que pronto adquiría una especie de consistencia de cuero elástico.
Las naranjas en esa época eran mucho más comunes no sólo por el consumo popular sino porque los emboladores las usaban como fase imprescindible del proceso de limpiar y lustrar zapatos y, ya usadas, arrojaban sus cáscaras por todo el entorno del centro de la ciudad, Era perdedor, por supuesto, el individuo o el bando que la dejara tocar el suelo! Y hablamos en género masculino porque en esos primitivos años la educación médica en la Javeriana era totalmente misógina. Las mujeres sólo llegarían a los claustros finalizando la década de los años cincuenta.”
En ese ambiente, pues, fuí alumno yo de Hernando Groot en 1950. La clase de Parasitología se dictaba a las 8 am. en un estrecho y alargado salón del segundo piso en el ala sur, con un amplio ventanal que daba al patio antes mencionado y al que se accedía, después de la escalera, por un corredor de unos cinco metros.
Allí también se tomaban los exámenes orales o escritos sobre la materia.
Hernando llegaba, muy parsimonioso y elegantemente vestido, después de haber estacionado su flamante cupé Oldsmobile de 1949, de color verde, en la misma calle, frente a la iglesia.
Desde que ingresaba al corredor comenzaba a esculcarse sus bolsillos y al entrar, con gran ceremonia, al salón de clase y ocupar la mesa profesoral los iba desocupando lentamente: anteojos, lapiceros, cigarrillos, encendedor, llaves, depositando todo sobre la mesa.
Era como una llamada de atención para todos ponerse firmes y en silencio. En seguida, sin llamar a lista ni nada, iniciaba su clase con esa voz firme y bien modulada, con esa cuidadosa y pulida dicción que lo ha acompañado toda su vida.
Nosotros lo seguíamos con fascinada atención:
Pues aunque afable tenía fama de estricto, recorriendo con él los más accidentados parajes de la geografía nacional e internacional de donde describía las enfermedades, los parásitos, los vectores locales comparados frente a los de otras latitudes (la Leishmania donovani frente a la L. brasiliensis, el Rhodnius prolixus frente al Triatoma mejistii, el Anopheles pseudopunctipennis frente al A. albimanus o el Stegomyia fasciata frente al Aedes aegypti) pronunciando o escribiendo los nombres en latín con inmaculada perfección.
Nos contaba cómo en las matas de monte del llano, después de destruír las larvas en los charcos del suelo y ver cómo persistían los mosquitos, él y otros se habían encaramado a las copas de los árboles para ver cómo cerca de ellas, en las copas formadas por plantas parásitas y llenas de agua por las lluvias, o en los pecíolos de las palmas, se habían formado nuevos criaderos.
Era una clase al tiempo científica y humana, clínica y ecológica, dictada con una gran sensibilidad social y al tiempo como gran estímulo a la curiosidad investigativa sobre esa nosología que, en los albores de la era antibiótica y antiparasitaria, se planteaba como la nueva frontera del conocimiento médico mundial.
De él se decía que, dos o tres cursos anteriores al mío, siendo él quizás el profesor más joven, casi de la edad de sus propios alumnos (algunos de los cuales, en esa época, iniciaban sus estudios ya bastante mayores) había sucedido una anécdota que se relataba con gran hilaridad.
Por esos primeros años el Decano de Disciplina era un jesuíta:
El Padre García Barriga, descendiente de ilustres apellidos de la capital y hermano de quien era el profesor de Botánica Médica en el primer año, el profesor Hernando. Era un jesuíta musculoso pero delgado, con un cuello largo y protuberante que hacía que los alumnos le tuvieran, en secreto, el apodo de “Vertebrita”.
Fiel a su papel como Decano disciplinario, era bastante psicorrígido en cuanto a las horas de entrada a los exámenes, parciales o finales, y pasados diez minutos de la hora señalada les impedía la entrada a los retrasados pero en forma más o menos cordial, haciéndoles notar su incumplimiento.
Pues bien, parece que él no conocía bien al nuevo profesor de Parasitología y al llegar éste a presidir el examen, como lo vió tan joven, se le avalanzó, lo agarró por los hombros y lo detuvo diciéndole, como solía: “mi querido viejo, ya no es hora de llegar, entraste tarde”.
Hernando entre sorprendido y disgustado por tan repentina detención, vuelve a calarse los anteojos, se quita las manos de los hombros y le responde mirándolo fijamente:
“Pero sucede reverendo padre que yo soy el profesor titular de la materia”. La carcajada de los alumnos no se hizo esperar y el padre entre mohíno y apenado hubo de disculparse públicamente.
Pero si las clases teóricas las dictaba en un ambiente cordial y distendido, estimulando las preguntas y la discusión de ciertos temas, en cambio en el “sancta sanctorum” del laboratorio de Parasitología –
Entomología reinaba como absoluto monarca del silencio.
Como escaseaban, tanto los microscopios como el tiempo para que todos los alumnos los aprovecháramos, exigía que cada uno se concentrara en su tarea de identificar parásitos (en sangre, en heces, en tejidos) en absoluto silencio, que sólo se podía interrumpir para consultarle en voz baja a él o a su jefe de trabajos (el futuro Académico Carlos Sanmartín, quien tendría después una carrera nacional e internacional tan brillante en el campo de los virus patógenos) sobre posibles problemas de interpretación de las láminas, cuidadosamente preparadas por ellos.
Eso sí, permitía que uno llevara el texto o textos que juzgara convenientes para ilustrarlo (yo llevaba siempre conmigo el texto en francés de la Parasitología de Brumpt, editado por Masson et Cie., que había adquirido con enormes sacrificios). Fuera de ello el silencio debía ser tal que se podría oír volar una mosca.
Pues bien, en ese ambiente oscuro y sacramental (era un salón con pocas ventanas cubiertas de pesadas cortinas oscuras en el segundo piso de la parte norte del antiguo claustro, bordeando la calle 10a.) estábamos una mañana revisando nuestras láminas cuando uno de mis compañeros, un vallenato no por cierto brillante, excepto para imitar los bongoes y las guacharacas con las tapas de los pupitres cuando cantaba sones de su tierra natal, le grita de golpe con voz aguda al profesor Groot:
-“Doctooor….no veo!”.
Hernando se acerca pacientemente a la mesa de trabajo y al microscopio del “invidente”, revisa las cosas y de golpe, con su voz estentórea pero calmada le replica, como para que todos pudiéramos oír:
-“La trilogía de su fracaso estriba: en que el microscopio no tiene luz, la placa está al revés y está mirando con el lente de inmersión!”.
Nueva carcajada general que hizo que todos miráramos al autor de la imprudente pregunta como más ignorante de lo que en realidad era. Pues al final del curso llegó a convertirse ya en trabajador serio y dedicado, y aprobó la materia satisfactoriamente.
Al final de ese año de 1950 nos comenzaron a trasladar, casi que apresuradamente, a unas aulas que se habían improvisado en el primero y segundo piso del futuro hospital de la Calle 40. El espacio era algo mejor que en la Calle 10 pero el salón no podía oscurecerse tan bien como el viejo laboratorio.
Hernando, como novedad tecnológica impresionante, insistía en proyectarnos láminas parasitológicas empleando el mismo sistema que yo después he descrito en mi libro sobre la historia del Instituto Nacional de Radium, y que consistía en una lámpara de arco voltaico localizada en el sitio que correspondería a la fuente de luz del microscopio.
Con prismas especiales, a través del ocular del mismo, podía proyectarse la imagen sobre una pantalla para que todos los alumnos la vieran.
El artefacto producía calor y un olor a chispa eléctrica que a veces se hacían insoportables, pero la resolución obtenida en la pantalla-si esta era reflectora y adecuada-era bastante buena.
Hernando insistía en proyectar en el nuevo salón de la calle 40, donde la luz –que se entraba por los amplios ventanales orientados al nor-oeste– apenas podía bloquearse con unas sábanas viejas aportadas de la residencia de los padres jesuítas.
No había pantalla y la imagen proyectada en la pared del salón era desastrosa. Ya para entonces teníamos como nuevo Decano de Disciplina a un médico y jesuíta antioqueño, el Padre Alberto Duque. Este, ante la insistencia de Groot, hizo traer de San Ignacio, a manera de pantalla, un viejo lienzo encalado que seguramente provenía de los intentos pictóricos de los padres de comienzos del siglo.
El profesor se vió forzado a realizar su proyección ante la mirada inquisidora del Padre Duque y, por supuesto, la resolución de las imágenes era pésima. Al fin, desesperado ante una situación que parecía irremediable, nos espetó a todos, con su inevitable voz lenta, profunda y bien modulada:
-“Espero que todos con algo de buena voluntad, incluyendo al señor Decano:
Puedan ver la forma del trofozoito; aunque a través de el puede apreciarse la naturaleza, sumamente burda, de ese lienzo que nos han traído a modo de pantalla!”. Nueva carcajada, esta vez de solidaridad con nuestro diligente y apreciado profesor.
Hernando Groot fue arquetipo de profesores y académicos, la persona que casi naturalmente, sin esfuerzo, hacía que el alumno le tomase cariño a la materia enseñada y comprendiera la importancia de la misma.
Todos pasaríamos al año siguiente a cursar la clínica semiológica en el Hospital San José y todos, al ver los cuadros de amibiasis, de paludismo, de la entonces llamada “anemia tropical” causada por parásitos intestinales, recordaríamos con cariño y con nostalgia las enseñanzas del maestro Groot, que había dejado tan honda impresión en nosotros, los jóvenes universitarios. Ella persistiría a través de la medicina rural y hasta en regiones y ciudades alejadas de nuestra patria.
En mi caso esa impresión, adobada con una pátina de admiración y respeto, persiste casi cincuenta años después de haber abandonado los claustros nutricios y ha inspirado el cariño con que he urdido estas deshilvanadas notas que me ha solicitado el autor de esta biografía.
Intervención del Dr. Jorge Boshell Samper
Quiero comenzar estas palabras con una nota que fue publicada en El Tiempo, sábado 29 de septiembre de 1939, –el tiempo confirmó lo que allí se dice–: “Entre la nueva generación liberal descuella el nombre del doctor Hernando Groot Liévano, quien recibió anoche en brillante examen de grado su título de médico y cirujano.
El tema escogido como motivo de Tesis titulado ‘Estudio sobre fosfatasas sanguíneas’ constituye un trabajo de verdadero valor científico justamente apreciado por el Consejo de Examinadores que le otorgó Mención Honorífica.
De una admirable inteligencia y de un espíritu de investigación poco común en nuestro medio, Hernando Groot disfrutó entre sus profesores y condicípulos de gran prestigio y aprecio por cuanto sus dotes de honorabilidad y gran señorío lo hacían acreedor a ello.
Corona su carrera con el mayor de los éxitos e inicia las arduas labores del ejercicio profesional con una sólida preparación que lo hará ocupar de manera firme un puesto de avanzada en la medicina nacional. Queremos en este día compartir con los suyos la alegría de tan merecido triunfo”.
Quiero despejar el campo que rodea a su persona social como al hombre de ciencia, Investigador Emérito y Asesor del Instituto Nacional de Salud.
El ente social que existe en Hernando:
Es el de un intelectual serio que ha utilizado todo su impulso benefector en consentir a esa envidiable familia que tuvo en buen momento de construir con Helenita y cómo no, en servir su sociedad que es la sociedad del mundo, con varias características.
En primer lugar es el primero en la línea de fuego, siempre desde su posición ferozmente independiente, sin asomo de egoísmo y viviendo su vida de todos los días con humor y con sentido común.
Estas características hicieron posible que el Dr. Groot siga siendo una especie de embajador perpetuo de Colombia en el exterior porque sus trabajos e intervenciones son bien reconocidas en los medios científicos y académicos del mundo y sus actividades siguen dando el mejor crédito a Colombia.
Sin embargo, esas características, particularmente su independencia complementada con el sentido de dignidad y el decoro que deben presidir las actuaciones de todo ser inteligente y desde luego del servidor público, se pusieron de presente cuando Hernando prefirió retirarse de su cargo como Director del Instituto Nacional de Salud haciendo honor a su transparente concepto de la justicia antes que someterse a la soberbia del Ministro de Salud de ese momento, soberbia que le ordenaba cometer un acto ajeno a la equidad.
Esto no pasó de ser un incidente pasajero:
Muy desagradable desde luego, que se corrigió poco tiempo después gracias a la intervención del doctor Hernando Vidales Neira quien siendo Director del Instituto en el siguiente Gobierno tuvo el buen tino de conquistarse a Hernando Groot para que apoyara una vez más al laboratorio de virus del Instituto que pasaba entonces por un mal momento.
Cuando examinamos su actividad científica encontramos tres aspectos que la hacen singular: la precocidad de su producción científica; su estilo muy propio de escribir utilizando el idioma con original precisión; y la continuidad que han tenido sus aportes científicos, que siguen contribuyendo significativamente a mejorar la salud y por consiguiente el desarrollo de los pobladores del trópico.
Sus primeros trabajos fueron publicados hacia 1937 a la edad de 20 años. Desde entonces lleva 65 años de trabajo ininterrumpido.
A propósito, debo recordarle a Hernando en este momento el compromiso que tiene con nosotros de terminar su manuscrito sobre las “Bodas de Plata de la Encefalitis Equina Venezolana en el Magdalena Medio”.
En 1995 la Asociación de Solidaridad Médica de Nariño publicó un libro que habla de la Medicina del Siglo XX en Nariño y en un capítulo escrito por el Dr. Luis Carlos Moncayo hace alusión al problema que estaba generando la Bartonellosis y menciona que el problema generado es tan importante que los enfermos los han tenido que hospitalizar, habían intervenido al Dr. Luis Patiño Camargo y obligó la creación de un laboratorio clínico que para la época contaba con los medios más modernos y allí trabajaban el Dr. Hernando Groot y el Dr. Mayoral, patólogo español.
Una de las empresas que acometió el Dr. Groot entonces fue generar la recopilación de trabajos hechos en Nariño.
La medicina tropical constituye la columna vertebral de su actividad científica. Entre sus más sonadas publicaciones del inicio de su producción están las recopiladas en las publicaciones del Laboratorio de Higiene de Nariño, de las cuales quiero señalar en esta ocasión tres relacionadas con la Bartonellosis humana:
el descubrimiento que hizo con sus amigos Santiago Rengifo y César Uribe Piedrahíta del Trypanosoma ariarii en el artrópodo transmisor que se conoce hoy como Trypanosoma rangeli y la comprobación que hizo además de la inocuidad de este flagelo en el hombre mediante la autoinoculación suya y de algunos de sus compañeros de trabajo, marcó realmente un hito en esa época.
Algo similar ocurrió con el aislamiento del virus Guaroa a partir de individuos asintomáticos que vivían en el pueblo de San Carlos de Guaroa en el meta:
En su momento aislamiento nuevo para la ciencia y que tiene la importancia de haber enseñado que en el mundo pueden existir también infecciones en el ser humano por arbovirus que son inocuos.
Con anterioridad a sus bien conocidos aportes en el campo de la virología se distinguió en el terreno de la bacteriología de las diarreas con los primeros estudios sistemáticos sobre salmonellas y Shigellas realizados en el país.
Sus contribuciones al conocimiento de los virus transmitidos por artrópodos, especialmente el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis equina venezolana, con más de 90 publicaciones, son obligadas referencias nacionales e internacionales.
En las publicaciones el Dr. Groot vaticinó lo que podía pasar si no se erradicaba el Aedes egyipti y la importancia que tenía retomar nuevamente ese programa.
Vaticinó que aparecería la enfermedad hemorrágica que ya había aparecido en las Filipinas que mataba niños:
La incidencia del dengue sigue subiendo y nuestro papel, como bien decía el Dr. Groot en esa época, consiste en este momento en enseñarle a los trabajadores de la salud cómo deben reconocer el dengue, hacer el tratamiento oportuno para evitar la mortalidad pero no la morbilidad.
Por otra parte la labor académica del Dr. Groot brilla también en el mundo universitario y lo convierte en Maestro, particularmente al desarrollar el curso premédico y al fundar la primera Facultad de Ciencias en la Universidad de los Andes que más tarde se convertiría en Facultad de Artes y Ciencias.
Esta Facultad ha formado biólogos, microbiólogos, matemáticos y físicos que en la actualidad juegan papel destacado en la promoción de la ciencia colombiana, así lo atestiguan los premios otorgados por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia a varios de sus discípulos.
La seriedad de este hombre austero e inteligente que generosamente ha transmitido su comprensión madura de la ciencia a varias generaciones de colombianos han hecho de Hernando Groot un gran forjador de los cimientos de la ciencia colombiana.
Con el propósito de rendir homenaje institucional a este científico, académico, servidor público y benefactor de la comunidad:
En la próxima sesión de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Salud se presentará a consideración un Proyecto de Acuerdo para crear, en el nombre de Hernando Groot Liévano, una condecoración en honor a sus méritos y cualidades que son paradigma de su consagración al servicio de la sociedad, condecoración que se otorgará a personas que por su vida y obra se hayan destacado nacional o internacionalmente en los campos de investigación y la docencia de las ciencias de la salud o que se hayan distinguido en el servicio de ésta.
Para terminar, el desprendimiento y el espíritu altruista de Hernando se hacen patentes en las circunstancias que ilustran dos cartas que hacen patente la personalidad del Dr. Groot. Carta que envía el Dr. Ramón De Zubiría, Rector de la Universidad de los Andes, 1967 en la que le informa que el Consejo Directivo, en su sesión del 21 de junio, aprobó el presupuesto para la próxima vigencia 1967-1968 y de acuerdo con este presupuesto y a partir de la misma fecha se han fijado sus honorarios en la suma de $14.000 y le manifiesta su complacencia y de las Directivas por el interés y eficiencia con que desempeña sus funciones y el agrado por contar con su colaboración.
Le ruego aceptar el aumento registrado en sus honorarios como una muestra, no por simbólica menos sincera de nuestro reconocimiento por sus invaluables servicios.
En ese momento estaba comenzando la Universidad de los Andes con grandes dificultades económicas, y a esa carta replicó en esta forma el Dr. Groot:
“Muy estimado señor Rector, del modo más profundo deseo testimoniar y al Consejo Directivo mis agradecimientos por el reconocimiento expreso que se hace de los servicios que presto en la institución, así como por los nuevos honorarios que se me han fijado.
Acepto esas amables palabras de reconocimiento pues se que corresponden a sentimientos muy sinceros aunque un tanto desproporcionados con la efectividad de mi introducción a la Universidad.
En cuanto a los honorarios, deseo reiterarle mi inconformidad con los mismos por las razones que tuve ocasión de expresar ampliamente al señor Rector en algunas de las recientes reuniones del Comité de Rectoría y que demostraron la inconveniencia de que se haga aumento alguno de mi salario en vista de la situación actual de la Universidad.
Por consiguiente, en la forma más comedida, ruego al señor Rector tome las medidas necesarias para que el salario que actualmente devengo no se modifique. Le ruego aceptar mis sentimientos de aprecio y de la más viva amistad”.
Muchas gracias.
Intervención del Profesor Hernando Groot Liévano
Gracias al Sr. Presidente Juan Mendoza, a los Académicos Efraím Otero y Fernando Sánchez y al Dr. Jorge Boshell por sus palabras que sin duda exageran los aspectos de mi labor y que la elogian movidos por sentimientos de amistad a los cuales correspondo con sinceridad pues, en casos como estos los conceptos valen exclusivamente por la alta calidad de quienes los emiten.
La distinción que hoy recibo es principalmente una distinción para las entidades que me han acogido en uno u otro momento de mi vida y para todos los compañeros de trabajo que he tenido a lo largo de mi carrera.
Unas y otros son muy importantes y todos deberían nombrarse en primer término, lo cual es imposible:
En cuanto a las entidades sólo mencionaré cuatro en orden cronológico. No nombro otras igualmente importantes porque no alcanzaría el tiempo.
La primera fue la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana donde tuve el mejor apoyo para desarrollar métodos novedosos de enseñanza, aquellos en que los estudiantes tuvieran la participación más activa posible, el empleo de técnicas nuevas de evaluación como los cuestionarios de escogencia múltiple y los exámenes fundamentalmente prácticos.
Por las cátedras de parasitología y de medicina tropical entre 1944 y 1957 pasaron cientos de estudiantes muchos de los cuales aún recuerdan esos cursos y lo que es realmente importante, han llegado a ocupar posiciones muy destacadas en la medicina nacional, ya en la enseñanza, ya dirigiendo el Ministerio de Salud, ya sirviendo los intereses médicos con sabiduría y prudencia como lo hacen desde esta misma Academia.
Siendo consciente de que uno de los métodos más eficaces para atender las necesidades nacionales –yo diría el mejor– es el desarrollo adecuado de todos los procesos educativos:
Tuve el privilegio de que en la Universidad de los Andes desarrollara un enfoque moderno de la enseñanza de la biología y estableciera allí la primera Escuela de Ciencias a la par que puse en práctica el primer curso premédico en el país, que fue fundamental para el progreso de la enseñanza de la medicina al reforzar en los estudiantes su preparación en ciencias básicas.
Allí, en la misma Universidad de los Andes, por medio de la Facultad de Artes y Ciencias, hube de reforzar uno de sus programas más importantes: el de la educación general básica para todos los estudiantes, encaminado a procurar la formación cultural y humanística de quienes estaban recibiendo a un mismo tiempo una educación profesional técnica.
Paralelamente a estas actividades docentes, en el Instituto Nacional de Salud encontré siempre el mejor ambiente para estudiar algunas enfermedades parasitarias e infecciosas, en particular aquellas poco conocidas en los ambientes citadinos por ser de ocurrencia rural y afectar en especial las personas más desprotegidas.
Por eso me ocupé de las tripanosomiasis una de las cuales causa la enfermedad de Chagas que mata por daño al corazón otra la terrible fiebre amarilla:
Otra la encefalitis de los caballos que causa serias infecciones humanas; otra el dengue que ha afectado millones de colombianos durante los últimos treinta años.
No quiero hacer un inventario de todas estas patologías que he estudiado pero sí señalar la razón de por qué lo hice: afectaban las gentes más pobres y olvidadas del país. Desafortunadamente las enfermedades infecciosas que las afligían no nos abandonan, por el contrario, a medida que pasa el tiempo nos afectan más y otras nuevas aparecen: el sida, las fiebres hemorrágicas y el grave síndrome respiratorio agudo de la China.
Por último, es necesario mencionar esta misma Academia donde, entre las diversas tareas a mi cargo participé activamente, en colaboración con la Federación Médica en los largos estudios que culminaron en la adopción de la Ley 23 de 1981 sobre Ética Médica y consiguientemente, en el establecimiento de los Tribunales de Ética Médica que sin duda le han venido prestando un servicio de singular importancia tanto a la sociedad en general como a la profesión médica.
Citar a todas aquellas personas que a lo largo de 63 años de vida profesional me han ayudado, de una u otra forma, ya como maestros, ya como compañeros de trabajo, es tarea imposible. Sólo tengo que decir que sin esas ayudas, poco hubiera podido hacer yo.
En verdad mi admiración por la Academia nació tempranamente.
Hace ya muchos años, en 1933, cuando cursaba mi primer año de Medicina, al terminar la tarde de los jueves me impresionaba el aspecto solemne de algunos caballeros enfundados en sobretodos Kriegck y cubiertos con finos sombreros Gelot que lentamente se dirigían, por entre los torreones diseñados por Gaston Lelarge, a la biblioteca de la facultad, donde sesionaba la Academia.
Son los profesores académicos y son los que más saben de medicina en el país –comentó alguno de mis compañeros–; deben saber mucho, pensé para mis adentros, pero jamás pasó por mi imaginación idea alguna de que yo pudiera llegar allí.
Me imaginaba, eso sí, que sería muy arduo el camino que se debería recorrer para alcanzar tan alta posición.
Tres años más tarde, en 1936, cuando cursaba cuarto año y por concurso había ganado el puesto de Preparador del Laboratorio Santiago Samper, pues así se llamaba el que servía al Hospital; encontré que el Profesor Federico Lleras Acosta, a la sazón trabajaba allí en el desarrollo de su reacción para diagnosticar la lepra.
Con especial cuidado, en asocio de Guillermo Aparicio, nieto del ilustre fundador de esta Academia, don Abraham Aparicio, hube de ayudarle en la preparación de alguno de sus antígenos, lo cual satisfizo al profesor, quien al ser elegido Presidente de la Academia de Medicina decidió que para su posesión en ceremonia solemne a las 8 de la noche, del 3 de septiembre, en la cual todos los académicos vestirían riguroso frac, debería haber dos personas a manera de ujieres para recibir a los concurrentes.
Para tal tarea fuimos comisionados Aparicio y yo quienes debíamos presentarnos de smoking. Como yo dudara de la conveniencia de ponerme tal atuendo, el profesor Lleras me replicó:
“Sepa Usted que a la Presidencia de la Academia se llega de etiqueta y esta debe mostrarse desde la misma puerta”. Tal fue pues la primera sesión de la Academia que presencié, obviamente de pie y a la entrada del recinto.
Entonces tuve ya un un concepto claro de la importancia de la Corporación. Y mi sentimiento de respeto por lo magno que ese grupo significaba se acentuó, doblado también por algo así como una vaga envidia por tanta sabiduría.
Mi tercer contacto con la Academia fue trece años más tarde, en 1949, cuando mi maestro, el profesor Roberto Franco, que había sido también mi presidente de tesis, conocedor de los estudios que habíamos hecho en los Llanos con Santiago Rengifo y con mi otro maestro César Uribe Piedrahíta, nos invitó a que presentáramos nuestros trabajos en la Academia, lo cual hicimos el 6 de octubre de ese año, habiéndome correspondido a mí el tratar de los tripanosomas humanos de los habitantes del Valle del Rio Ariari.
Nuestros trabajos fueron favorablemente comentados y, cual no sería mi sorpresa, cuando el Presidente, el Dr. Manuel Antonio Cuéllar Durán, me sugirió que iniciara el trámite para entrar a la Academia. Así se hizo en la forma como tan elegante lo ha contado el Académico Fernando Sánchez Torres.
Un día como hoy y una reunión como esta ciertamente producen sentimientos de muy distinta índole, a veces encontrados.
Hay de inmensa gratitud para con la Academia que hoy me honra otorgándome su máxima distinción pero hay aquellos que nacen del sentir que se ha exagerado un poco al calificar una tarea común y corriente, cumplida eso sí con entusiasmo y dedicación.
Los hay de inmensa gratitud para con las personas que me ayudaron a formar; mis padres en primer lugar y luego mis maestros y los hay de tristeza porque precisamente ellos no pueden ver el fruto de sus esfuerzos.
Hay de inmensa gratitud para con mis compañeros de trabajo que sin duda fueron factor definitivo para los resultados obtenidos y los hay de alegría al recordarlos pero los hay también de tristeza porque muchos de ellos ya no nos acompañan.
Los hay de inmensa gratitud para con mi familia dedicada permanentemente a estimular mis investigaciones a pesar de los sacrificios que ello le significaba, y los hay de tristeza por la aflicción que nos deparan ora la ausencia sin retorno de los seres queridos ora las enfermedades crueles.
Y los hay de satisfacción por el reconocimiento a la tarea cumplida pero los hay de frustración por no haber podido realizar otras obras de eventual servicio para el país.
Los hay de inmensa gratitud, afortunadamente estos sin contraste alguno, por la lealtad de mis compañeros de la Academia que han disculpado mis errores y han sido mis maestros con su dignidad y con la altura de sus procederes.
¿Cómo no darles las gracias pues son ellos el alma de esta Corporación que de manera tan eficaz le sirve al país al fomentar la buena medicina y al luchar denodadamente por la corrección de los factores negativos que la afectan?
En verdad tengo que agradecer primero a Dios que me ha dado una larga vida para poder gozar de muchos favores y de muchas amistades como esta que hoy se ha mostrado con la amable presencia de todos Ustedes aquí.
*Académico Efraím Otero-Ruiz. Director del Instituto Nacional de Salud (por invitación). Sesión solemne del 22 de mayo de 2003.







