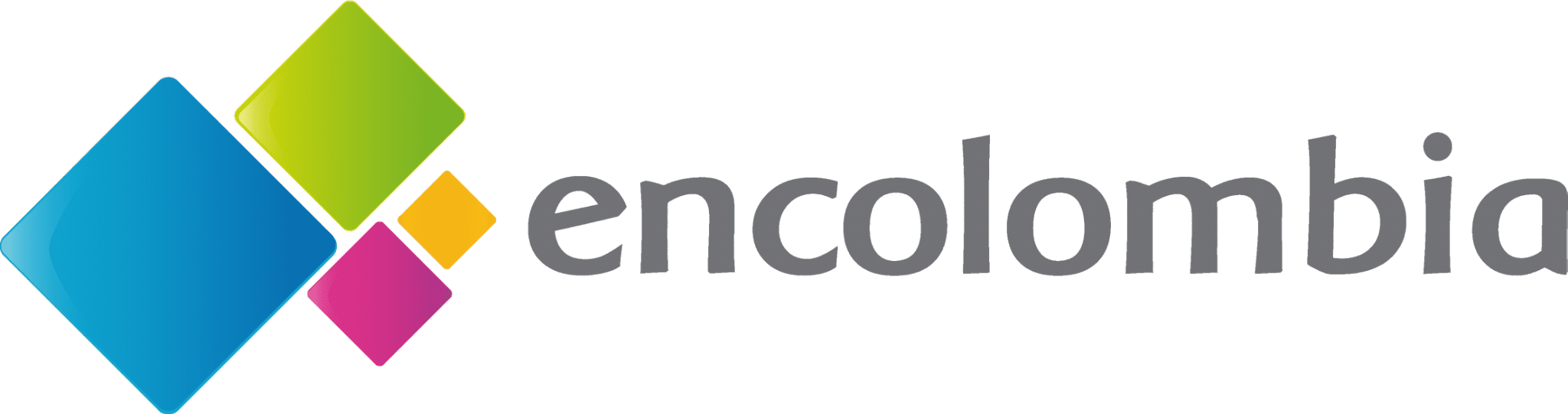Rudolf Stammle
1. Legislación y Judicatura
La separación de estas dos funciones del Estado suele relacionarse con la teoría de Montesquieu sobre los tres Poderes. Esta famosa teoría aparece desarrollada en la obra “De l’esprit des lois” (1748), libro XI, capítulo 6.
Este capítulo lleva por título “De la Constitución inglesa”, pero se refiere a todos los Estados en general.
En todo Estado existen tres Poderes: el Poder legislativo, el Poder ejecutivo para asuntos relacionados con el Derecho internacional y el Poder ejecutivo para cuanto depende del Derecho civil.
A este último lo llama Montesquieu el Poder judicial, reservando el nombre de Poder ejecutivo para el segundo.
Cada uno de estos tres Poderes debía aparecer separado de los otros dos y con su propio titular. De otro modo, no estando separados estos Poderes, sino unidos en la misma persona o bajo el mismo órgano de autoridad, no podría existir la libertad política del ciudadano.
Así ocurre, sobre todo, cuando el Poder judicial no aparece separado del Poder legislativo y del ejecutivo: “Si se confundiese con el Poder legislativo, la vida y la libertad de los ciudadanos se hallarían regidas por la
arbitrariedad, pues el juez sería legislador. Y si se confundiese con el Poder ejecutivo, el juez podría convertirse en opresor”.
Teoría de MONTESQUIEU
La teoría de MONTESQUIEU es producto de la situación histórica del siglo XVIII. Ayudó extraordinariamente a resolver los problemas apremiantes de aquella época. Por eso ha ejercido una influencia tan considerable sobre la legislación y la política de los Estados. Su eco resuena todavía, indudablemente, en todas las modernas Constituciones.
Por otra parte, la teoría de los tres Poderes ha sido impugnada repetidas veces. Los ataques que se le dirigen nacen de la duda de si la división de Poderes establecida aquí será absoluta y completa. Nos salen al paso aquí algunas observaciones prácticas y algunas deducciones teóricas.
Por lo que se refiere a las primeras, es sorprendente que MONTESQUIEU no aluda para nada a la administración interna del Estado.
Sólo habla del Poder ejecutivo basado en el Derecho internacional. Parece, pues, que confunde o involucra las funciones de un Ministerio de la Gobernación al identificarlos con un Poder judicial. La división tripartita podría muy bien mantenerse englobando como un todo a la Administración del Estado y subdividiéndola luego en Administración interior y exterior, cada cual con sus propias divisiones. En esta clasificación encajaría también la jurisdicción administrativa, de reciente creación.
A esto hay que añadir que, en la práctica, la división de poderes no puede establecerse siempre tan nítidamente, que se encomiende cada Poder a un órgano especial, absolutamente ajeno a la competencia de los otros dos. Lejos de ello, sus esferas de acción se mezclan y entrecruzan, no pocas veces.
En Inglaterra, la Cámara de los Lores, que actúa fundamentalmente como órgano legislativo, interviene en ciertos asuntos de importancia como Tribunal judicial; el Pretor romano, del que hemos hablado más arriba (VI, 3) tenía poderes de creación de Derecho.
Y si nos fijamos en las actividades administrativas, vemos que en ellas intervienen también los Parlamentos, es decir, el Poder legislativo.
Cabe, pues, preguntarse si la división sistemática de Poderes a cuyos orígenes en la historia de las doctrinas nos acabamos de referir, en breves palabras, tiene una significación fija y absoluta.
2. El Estado de Derecho
Muchas veces se ha planteado, con carácter dubitativo, la pregunta anterior. La primera tentativa es la de contestarla con una descripción general. Se trazan analogías sobre la materia múltiple y diversa de la experiencia histórica.
Es un método socorrido volar sobre los siglos y agrupar sintéticamente las manifestaciones en las que se cree descubrir iguales o análogas características. Pero esto sólo puede lograrse por aproximación.
La materia que aquí se trata de modelar es demasiado varia, dispersa y mudable; no puede esperarse que, estudiando sus aspectos concretos, se llegue nunca a descubrir los métodos de ordenación general, como objetos especiales de nuestra investigación.
Es dudoso que las formas conceptuales realmente empleadas como formas susceptibles de ordenar la masa caótica de las diversas experiencias concretas puedan deducirse de la simple observación de esa masa caótica como tal.
A esto hay que añadir que el conocimiento científico sólo existe cuando se penetra exhaustivamente en el sistema de los métodos puros. Y siempre será dudoso que se puedan agotar los métodos de ordenación por el solo hecho de asegurar por la consideración empírica algunos de ellos.
En vez de esto, nosotros establecemos este tipo de investigación: analizar críticamente la posibilidad de ordenar de un modo unitario toda la materia concebible de la experiencia histórica (V. I, 2).
Aplicando esto a nuestro tema, tropezamos ante todo con el concepto del Derecho.
Es el único que aparece como modalidad conceptual determinante de ordenación en todos los problemas jurídicos particulares que nuestra experiencia nos plantea, como tales problemas particulares en el transcurso de la Historia.
Pero en este concepto va implícita la noción de que los hombres conviven y se relacionan bajo una regla exterior.
De donde resulta que en todo pensamiento jurídico tenemos presentes en nuestro pensamiento, por sí mismas, estas dos modalidades de ordenación: la categoría de la supremacía jurídica y la de la subordinación jurídica.
La primera caracteriza a la norma que vincula jurídicamente a los diversos individuos; la segunda, en cambio, caracteriza la posición de los individuos vinculados.
En la práctica, se derivan de aquí, aplicando aquellos conceptos fundamentales a la estructuración de la vida social, los conceptos del establecimiento del Derecho y de la ejecución del Derecho: el primero, en que se estatuye la norma jurídicamente vinculatoria; el segundo, en que se determinan las relaciones de los individuos sujetos a esa norma.
Estas categorías formales dominan, por tanto, necesariamente, todos los problemas jurídicos; por eso se las erige, y con razón, en base esencial del Estado de Derecho de los tiempos modernos.
La preocupación que apuntaba más arriba puede concebirse como la aspiración a la libertad del ciudadano frente a un Poder público demasiado opresor. Si no nos engañan todos los indicios, esta preocupación ha vuelto a apoderarse en nuestros días de todos los Estados civilizados con fuerza redoblada.
No importa que cambien los titulares del Poder, en cuyas manos se pone el Poder organizado del Estado: la idea de la libertad, de la autonomía y de la propia responsabilidad del hombre ante sí mismo y ante lo que constituye la meta de su vida se ve en peligro en todas partes, cuando no se destruye y se hace añicos, ante la ingerencia excesiva de los Poderes del Estado.
Y la suerte y el destino del hombre consisten en ser o en llegar a ser una personalidad interiormente libre. Todos los preceptos del Estado y toda la organización social no son más que un medio limitado ante este fin fundamental.
Lo importante, pues, es organizar los medios del Poder público de tal modo, que tengamos siempre ante nuestros ojos la directriz ideal que debe guiar a aquel Poder.
Aquí, juega un papel muy importante, indispensable, la misión del juez. Todas las buenas intenciones del legislador, toda la ordenación justa del Derecho no les sirve de nada a los miembros de la comunidad jurídica si la seguridad de la realización del Derecho no aparece garantizada por Tribunales imparciales y competentes.
Este anhelo tuvo su fuerte expresión en las aspiración del siglo XVIII, época con la que los tiempos presentes ofrecen más de un paralelismo.
En aquel entonces, se trataba de luchar contra la justicia de Gabinete.
Los titulares del Poder público intervenían en la marcha de la justicia, según las inspiraciones de su antojo personal. Entre la justicia y la policía no existía una distinción precisa; la policía no era meramente, como debe ser, una auxiliar de la justicia, sino que muchas veces decidía y ordenaba.
Costó largas luchas instaurar el Estado de Derecho, del que se desterraron aquellos abusos. La Justicia quedó fundamentalmente separada de la Administración; en lo sucesivo, habría de ser desempeñada por Tribunales independientes, sometidos exclusivamente a la ley.
Mencionaremos brevemente las medidas, harto conocidas, dictadas por la legislación alemana del siglo anterior. Las aspiraciones a que hacemos referencia viéronse plasmadas por modo magnífico en la Ley orgánica de los Tribunales y las tres llamadas Leyes de Justicia, la Ley Procesal Civil, la Ley Procesal Penal y la Ley de Concursos y Quiebras, que rigen desde el 1° de octubre de 1879 en el Reich alemán. El art. 102 de la vigente Constitución del Reich, de 11 de agosto de 1919, recoge el art. 1 de la Ley orgánica de los Tribunales y en los términos siguientes: “Los jueces son independientes y se hallan sometidos solamente a la ley”.
Para alcanzar con la mayor perfección posible la mira del Estado de Derecho es necesario en todo tiempo, indiscutiblemente, mantener a los Tribunales alejados de las incidencias de la política diaria. Dentro de nuestras concepciones, constituye la evidencia misma el que los jueces sean inamovibles de por vida y sólo pueden ser separados de su cargo por incapacidad para ejercerlo o por sentencia judicial. Y sólo deben ser reclutados entre las personas objetivamente competentes para el desempeño de esta función, siempre al margen y por encima de la política limitada de los partidos y de sus programas.
3. Doctrinas consagradas y precedentes judiciales
Pero la independencia del juez debe ser, ante todo, una independencia interior, basada en la libertad espiritual. El juez sólo debe someterse a su propia convicción, debidamente fundamentada.
Esto nos conduce a un capítulo acerca del cual tenemos algunas cosas que decir, en el plano del análisis crítico. Esta libertad espiritual necesaria para el ejercicio de las funciones del juez se halla amenazada por diversos peligros.
Estos peligros nacen, por una parte, de las ingerencias externas de la legislación, por otra parte de ciertos doctrinarios bien intencionados, y finalmente de la propia tendencia del juez a respaldar sus fallos en la autoridad de otros.
Examinaremos por separado estos tres puntos.
Cuando JUSTINIANO dio cima a su obra del Digesto, prohibió que se cotejase el Digesto con los viejos textos de los juristas y que se escribiese ningún comentario en torno a él; atrevimiento que BRUNO ha calificado, acertadamente de “quimérica, pero no única fascinación legislativa”. Todavía en 1813, al promulgarse el Código penal de Baviera, pudimos asistir a una tentativa semejante.
El camino inverso es el que sigue el nuevo Código civil alemán, en cuyo art. 1 se remite al juez, en caso necesario, a las “doctrinas consagradas”.
Esta expresión no debe interpretarse en un sentido restricto, al igual que ocurre con la de “buenas costumbres”. Tanto en uno como en otro caso, sólo puede significar las doctrinas o las costumbres que, bien miradas, puedan considerarse como “reconocidas” o como “buenas”, aunque en la práctica no lleven mucho tiempo en vigor.
Por lo tanto, la referencia del legislador federal a las “doctrinas consagradas” no menoscaba la libertad espiritual del juez.
Es más que evidente que éste no rehuirá la posibilidad de una buena orientación, basada en razones fundadas; se trata, simplemente, de un recurso para formarse una convicción, la cual ni puede aferrarse obstinadamente a una primera impresión ni atarse servilmente al juicio de otros.
En todo caso la orientación, para prevalecer, deberá ir acompañada de buenos fundamentos. “No forzamos a nadie –decía LUTERO–, ni siquiera a aceptar la verdad”.
Por eso no podemos compartir tampoco el criterio de quienes piensan que un juez que, faltando a sus convicciones, ceda al punto de vista jurídico de un Tribunal superior incurre en pena con arreglo al art. 336 del Cód. penal. Esto es ir demasiado allá, a menos que exista la intención de quebrantar el Derecho.
En nuestro Derecho vigente no se obliga al juez, por regla general, a someterse al criterio de otros.
En Derecho actual no existe ni el “ius respondendi” de los romanos ni el envío del apuntamiento del procedimiento civil ordinario, en Prusia, se creó en 1780 una Comisión legislativa que menoscaba la independencia de pensamiento del juez.
Cuando un Tribunal o una autoridad cualquiera tuviesen dudas acerca del sentido de una ley, debían abstenerse de interpretarla por su cuenta e informar a dicha Comisión. El Código nacional general prusiano de 1794 mantuvo esta peregrina institución, que no se suprimió hasta el año 1798.
El Código civil francés de 1804 contiene una norma que es, precisamente, el reverso de ésta: según ella, el juez no puede negarse en ningún caso a emitir su fallo so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley; si lo hace, se le podrá exigir responsabilidad por negarse a administrar justicia.
Tras estas vacilaciones, nuestro Derecho vigente garantiza la independencia de los Tribunales también en el sentido de que ningún Tribunal se halla obligado a atenerse a los fallos de otro Tribunal, cuando vayan en contra de sus propias convicciones jurídicas.
El valor decisivo de los precedentes judiciales, que antes, hasta los tiempos modernos, se reconocía en gran medida, es ajeno al Derecho actual. El juez no sólo es absolutamente libre respecto a los órganos de la administración y a todos los poderes políticos del Estado, sino que lo es también respecto a los fallos jurídicos de otros Tribunales.
Esta norma admite contadas excepciones. El art. 137 de la Ley orgánica de los Tribunales establece que ninguna sección del Tribunal Supremo podrá disentir de los fallos de otra sección del mismo alto Tribunal; si no está de acuerdo con ellos, deberá someter el caso al pleno de las secciones de lo civil o de lo penal, si se trata de asuntos penales.
Una norma especial rige también para los fallos en materias del Registro inmobiliario, emitidos por las Audiencias territoriales.
El art. 79 de la Ley sobre el Registro inmobiliario dispone que si una Audiencia territorial, en la interpretación de un precepto contenido en las leyes del Reich y referente a este Registro quiere apartarse de la jurisprudencia establecida por otra Audiencia territorial o por el Tribunal Supremo, deberá elevar el asunto, con sus razones jurídicas, a este alto Tribunal.
Como se ve, todas estas normas se refieren, exclusivamente, al Derecho técnicamente elaborado.
Cuando el juez esté autorizado por la ley para fallar con arreglo a la “buena fe” o por medio de un método semejante, podrá elegir libremente la norma que crea fundamentalmente justa, sin atenerse al fallo o al criterio imperativo de ninguna otra autoridad. Aquí, no vale más que su propio criterio, que debe seguir por la vía metodológicamente más segura de reflexión.
4. Las Llamadas Normas de Cultura
En estos tiempos, se ha expuesto repetidas veces como pensamiento central del Derecho el de servir a la “cultura” humana. Se dice que el Derecho es un producto de la “cultura” y que el fomento de la “cultura” constituye un objeto final. Y se quiere que sean las llamadas “normas de cultura” las que den la pauta para los fallos judiciales, cuando el juez tenga que orientarse en sus sentencias hacia la rectitud fundamental, por no existir normas técnicamente elaboradas aplicables al caso concreto.
Esta doctrina presenta todas las características de un punto de vista específicamente empírico. Tal vez no sea intrínsecamente falsa, pero se detiene en la superficie.
Ya el mismo empleo de la palabra “cultura” lo demuestra. Nadie puede contentarse con coronar sus reflexiones con un tópico, si detrás de la expresión que se invoca como decisiva hay conceptos primarios a los cuales cabe remontarse por vía de reflexión. La falta de claridad acerca de estos conceptos es, precisamente, lo que hay de fatal en todo empirismo.
Pues bien para no caer en este vicio lamentable, hay que indagar qué debe entenderse, en rigor, por “cultura”, analizando críticamente este concepto.
Y entonces, investigando la noción unitaria que se esconde detrás de ese concepto, llegamos a la conclusión de que la “cultura” es la aspiración hacia lo justo.
No podemos citar aquí, ciertamente, muchos intentos de definición de este concepto en otro sentido.
En los tiempos antiguos, la palabra cultura no se usaba todavía para expresar una meta final absolutamente válida de las actividades humanas, sino en un sentido técnico más limitado, v. gr. como capacidad para procurarse satisfacciones o como una especial destreza en ciertas actividades.
Todavía hoy, se habla a veces, de “historia de la cultura” para designar la historia de las costumbres externas y de los usos convencionales.
Nada hay que objetar, exteriormente, como es natural, contra la terminología moderna, que emplea la palabra “cultura” en un sentido de validez absoluta, como asimilación de aspiraciones humanas; lo único que cabe exigir, como hemos dicho ya, es que se esclarezca críticamente el sentido que esto entraña. Y al hacerlo, el concepto de “cultura” se definirá tal como lo hemos visto hace poco.
Un filósofo moderno del Derecho propone como definición de la “cultura” ésta: “cultura” es “la realidad que se ha hecho valiosa”. Pero esta definición no puede ser completa mientras no sepamos qué se entiende por “valioso”.
Tratándose, como se trata, indudablemente, aquí de una pauta que abarca de un modo condicionante todas las experiencias concretas de la vida, es evidente que el problema de lo “valioso” en términos generales depende de la posibilidad de determinar como fundamentalmente justos los diferentes fines y medios.
Con lo cual, cuando se creía haber encontrado la solución, resulta que no se ha hecho más que plantear el problema.
El intento de tomar la “cultura” como punto de partida y como meta:
A pesar del celo con que se ha defendido en la jurisprudencia actual, es, por tanto, infundado, y no puede servirnos de base para fundamentar en el plano de los principios la misión del juez.
Decir que el Derecho constituye una “manifestación de la cultura”, no es decir nada.
Otro tanto puede decirse de todos los deseos y voluntades, de todo producto, cualquiera que él sea, creado por los hombres.
No puede considerarse como una característica condicionante que distinga precisamente al concepto del Derecho.
Cuando al juez se le plantee cualquier problema de carácter práctico en que se ventile la cuestión de saber si una exigencia o una pretensión tiene o no carácter “jurídico” -en el capítulo II tuvimos ocasión de examinar casos de éstos-, de nada le servirá, para sustanciar el proceso y emitir un fallo, la verdad perogrullesca de que el Derecho constituye una “manifestación de la cultura”.
Para ello, será necesario fijar y conocer de un modo muy distinto el concepto “del Derecho”, a diferencia de otras modalidades de la voluntad humana.
Se remite al juez a las “normas de cultura” para el caso en que tenga que fallar con arreglo a la “buena fe”, a la “equidad” a “las buenas costumbres” en una palabra, con arreglo a lo que aquí entendemos por Derecho justo.
No es un método formal para elegir entre varias posibilidades empíricamente dadas, como el que brinda nuestra teoría, el que se quiere tomar como pauta, sino normas ya establecidas y situadas por encima de las normas elaboradas del Derecho: las normas elaboradas “de la cultura”.
Cualquier persona reflexiva y entendida en cosas de Derecho gustaría de que se le pusiese un ejemplo de esto.
Pero no los hay. ¿En qué sentido deben concebirse estas “normas de cultura”, afirmadas tan a lo ligero? ¿De donde proceden? ¿Qué aspecto presentan?
Desde el punto de vista del juez, hay por tanto, razones fundadas para exigir que se presenten de una vez, concretado en realidades, el Código de esas supuestas “normas de cultura” cuya posibilidad, hasta ahora, no ha hecho más que afirmarse vagamente.
Mientras no se haga eso, habrá que declarar indiferente para la práctica toda la teoría de las “normas de cultura”.
Teóricamente, la menor tentativa de reunir esas normas demostraría que sólo se trata, en realidad, de normas jurídicas de tipo especial, cuyo carácter “valioso” consiste simplemente en elegir entre diversas posibilidades en el sentido del ideal social. (Lea También: El Sacerdocio Judicial)
5. Las Concepciones Imperantes
KANT plantea en uno de sus pequeños ensayos el problema de ¿Qué es el racionalismo? (1784). Es –contesta– el libertar las propias convicciones de las palabras ajenas. “Sapere aude!”: ¡ten el valor de servirte de tu propia inteligencia! He ahí el lema del racionalismo.
El reverso directo de esta actitud, que “arranca al hombre de un estado de tutela imputable a él mismo” es la de ir a refugiarse al criterio de otros cuando llega el momento de tomar una decisión justa, tras madura reflexión científica. Tal acontece también en el ejercicio de la magistratura judicial.
Cierto que a veces es la propia ley la que ordena al juez atenerse a las opiniones imperantes.
El maestro de obras y el arquitecto que dirigen la construcción de un edificio tienen que respetar, si no quieren incurrir en pena, las reglas reconocidas del arte de la construcción” (Cód. penal art. 330); las donaciones que respondan a “las consideraciones debidas al decoro” siguen un régimen jurídico especial (Cód. civil, arts. 534, 1446, etc.; V. supra, II, 4).
En estos casos, el Tribunal no tiene más que reconocer y aplicar las opiniones periciales y las normas convencionales que la ley declara decisivas. Pero estos casos constituyen excepciones muy contadas.
Tienen su fundamento específico en determinados artículos de la ley, no pueden trascender de los límites señalados por ésta y son, exclusivamente, proyecciones concretas de la voluntad del orden jurídico vigente.
Podríamos compararlos a las funciones de un ejecutor testamentario, a las leyes de ejecución dictadas por los distintos países del Reich a base del Derecho general de éste o a la promulgación de reglamentos de policía.
Asimismo es evidente, y no requiere grandes explicaciones, el hecho de que, cuando se trata de interpretar una declaración de voluntad, la voluntad real de una persona se establece frecuentemente, teniendo en cuenta el uso del lenguaje dominante y las opiniones más generalizadas.
Esto, que es materia de cada caso de por sí, cae fuera de la órbita de interés a que nos estamos refiriendo.
El problema que aquí está planteado es el de saber si, como método general para llegar a juicios fundamentalmente justos, se puede recomendar el acatamiento de las opiniones dominantes, tiene que ser francamente negativa.
A quien, al plantearse de nuevo un problema, no sepa hacer otra cosa que navegar a favor de la corriente de las opiniones imperantes, le ocurrirá, en la consecución de un resultado justo y fundamentado, algo parecido a lo de aquel tirador que, según el irónico relato del poeta, fallaba siempre el blanco porque, al tirar, miraba de rabillo al público para cerciorarse de si le impresionaba su apostura.
Además, cuáles son las “opiniones dominantes” que pueden servir de criterio para resolver los problemas jurídicos litigiosos? ¿Quién puede definirlas, y de qué modo? En la práctica, cabe observar que, muchas veces, se invocan las opiniones dominantes en apoyo de criterios completamente opuestos, sobre todo en la aplicación de la norma que declara nulos los negocios jurídicos contrarios a las buenas costumbres.
Quien se limite a observar qué concepciones imperan aquí y allá acerca de lo que es la voluntad justa, tendrá ocasión de convencerse de lo que difiere la “moral”, en el sentido más amplio de la palabra. Pero el hecho de que las opiniones difieran no quiere decir que sea imposible la objetividad científica.
Claro está que ésta exige razones de fondo, con las que se pueda elaborar de un modo críticamente seguro y fijo, la materia del caso planteado.
El mero hecho de que un determinado criterio sea el “imperante” no puede suplir las razones de fondo de un juicio. La distinción de cantidad y calidad, que ya PLATÓN y ARISTÓTELES ponían de relieve en términos tajantes, la contraposición interna entre los conceptos de mucho y de bueno no podrá borrarse jamás del mundo.
Y esta consideración deberá guiar también la actuación del juez, si quiere que sus juicios sean fundamentalmente justos y sus resultados buenos.
Por eso debemos decir también que el afán por la “popularidad” en los resultados no es el mejor consejero para conseguir juicios intrínsecamente
justos. La referencia a lo “popular” adolece de una doble falta: falta de claridad conceptual y de fundamentación ideal.
No se ve claro a qué instancia se apela aquí, con la palabra “pueblo”. Esta palabra presenta un mosaico de acepciones, según el término que tomemos como punto de comparación.
Pero, aun suponiendo que, en un caso dado, su significación sea clara, surgirá siempre la duda de si lo que el “pueblo” quisiera sería además, realmente, algo basado en fundamentos intrínsecos. Del simple hecho de la procedencia de una opinión no pueden sacarse conclusiones en cuanto a su rectitud intrínseca.
Si lo que quiere decirse es que el Derecho y la administración de Justicia deben ser “populares” en el sentido de que sus resultados buenos y justos sean sostenidos y compartidos por la convicción de la mayor cantidad posible de miembros de la comunidad jurídica, se afirma una verdad tan cierta como evidente.
Lo que no hay que hacer es querer derivar la rectitud de un resultado de la opinión de muchos juzgadores.
Las aspiraciones jurídicas y judiciales deben responder a este fundamento y a este fin: hacer que logren “popularidad” los resultados buenos que se consignan al estatuir y pronunciar el Derecho justo, y luego una vez hecho esto, conseguir que se lo asimile la convicción de muchos, de los más que sea posible.