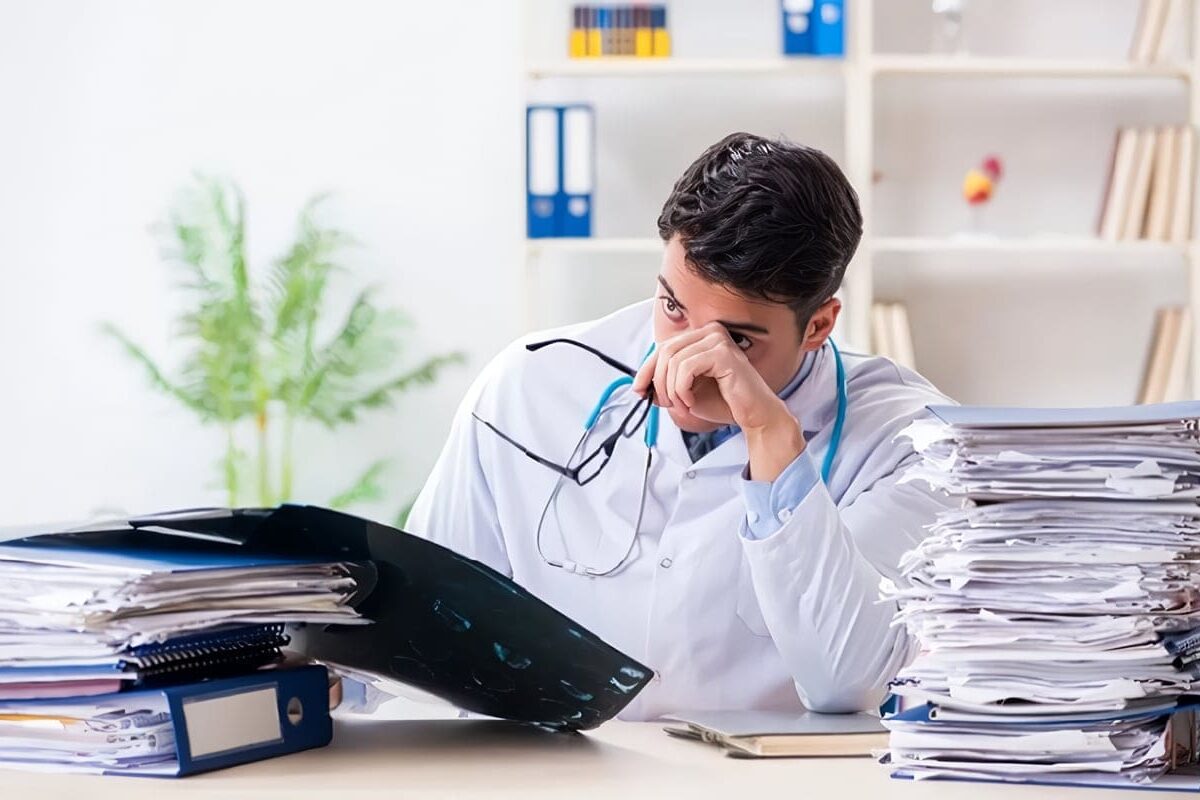La dependencia de los indicadores socioeconómicos con la mortalidad materna perinatal ha sido bien establecida. Se plantea una subordinación del nivel del desarrollo alcanzado por los países y unas tasas menores de estos dos indicadores, como lo refieren Echeverry (2003) y Rodríguez (2001); al igual que organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1998), al afirmar que las mujeres que más mueren por causas relacionadas con la gestación, el parto y el puerperio son las de menor nivel educativo, las que residen en zonas rurales y las que presentan los mayores índices de pobreza. Afirman también, que existe una interrelación entre estos factores para la determinación de la mortalidad materna.(2)
Por esta razón, el análisis de estos dos indicadores es imposible realizarlos de forma aisladas, sino más bien, en la intricada relación que se teje en su contexto socioeconómico y político particular. Estos últimos, a través de la historia de la humanidad, han demostrado la relación, a veces perversa y otras, beneficiosas, con la muerte de la mujer durante la gestación, parto, y puerperio y del recién nacido. En ese sentido, es necesario realizar unos pequeños apuntes sobre el contexto colombiano en el cual se desarrolla la población materna perinatal.
En 2007(3) la economía colombiana obtuvo, en general, buenos resultados, considerado el quinto año consecutivo de crecimiento de la economía nacional por encima de 5%, siendo de 7% y con una caída del desempleo de 10%. Sin embargo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en diciembre de 2008, la tasa desempleo aumentó en 14,2%(4) y desde 2005, el país reportó un 27,7%(5) de población sin las necesidades básicas satisfechas, con una disminución con referencia a 1993. Lo anterior puede ser alentador pero se ensombrece a la luz de la actual crisis económica mundial y del impacto negativo que puede tener en la sociedad colombiana.
Otro elemento del contexto colombiano, muy relacionado con la economía y que no se debe dejar de lado, es el desarrollo del conflicto social y armado, el cual a pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos colombianos, aún no se ha solucionado. Esto ha conllevado al incremento de las acciones militares por parte la fuerza pública y de los enfrentamientos con los grupos armados irregulares y por ende, al gasto en la guerra. El desarrollo del conflicto da cuenta de la disminución en la inversión social, siendo sólo de 7,8% el gasto en salud del total del presupuesto nacional como proporción del producto interno bruto (PIB) en 2003.(6)
El conflicto social y armado y la violencia política derivada de éste, han traído para el pueblo colombiano, entre tantos, la catástrofe humanitaria del desplazamiento forzado por la violencia. Aunque no es la única causa de la crisis, es uno de los factores de mayor importancia en su ocurrencia. Según la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES) (2006),(7) entre el período 1999 y 2005, fueron desterrados violentamente 2.165.723 colombianos. Para 2007(8) a la cifra anterior se sumaron otras 133.664 personas más.
Este fenómeno es de vital importancia en el análisis de la mortalidad materna y perinatal ya que más de la mitad de esta población son mujeres y niñas. Como lo refiere CODHES (2007),(8) uno de los efectos desproporcionados del desplazamiento para las mujeres, además del empeoramiento de las condiciones de vida y las alteraciones de salud mental, se da en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
Está comprobado que las mujeres en situación de desplazamiento poseen mayor fecundidad, un aumento en el número de embarazos precoces y mayor exposición a abortos en comparación con el promedio nacional. Asegura, que a pesar de lo anterior, no existe una política diferenciada en la atención de esta población por parte del Estado colombiano. A lo anterior, se agregan otros graves problemas: la violación sexual, la esclavitud sexual y la promoción de la prostitución tanto durante el desplazamiento como en los sitios receptores.
Así, en este inestable panorama, la mortalidad materna en Colombia ha ocupado en los últimos años la segunda causa en el grupo de edades comprendidas entre los 15 y 44 años(9) y ha tenido una presentación irregular en los últimos años. Este indicador pasó, en el período de 1992 a 1996 de 89,8 a 71 por 100.000 nacidos vivos en el 1998.(2) Sin embargo, para 2003, según el Ministerio de la Protección Social, fue 104,9(9) y en el 2004 de 98,6 por 100.000 nacidos vivos.(10)
Según el último reporte de este organismo, en 2005, se presentó una disminución de 73,1 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos,(6) para ubicarse en el rango de la década de los años noventa, pasando de la segunda causa de muerte en mujeres del grupo de 15 a 44 años a la tercera con un porcentaje de 5,6(6) de la mortalidad atribuible a los eventos ligados a la reproducción. Sin embargo, la muerte materna se ubica en la quinta causa de mortalidad general de la población, superada sólo por enfermedades de tipo crónicas, neoplásicas y ligeramente por las muertes de tipo violentas.
Ahora bien, en este análisis se deben asumir las particularidades de la presentación de diferentes variables como la zona de residencia, condiciones de pobreza, facilidades y accesos a los servicios sanitarios y condiciones materiales. El desarrollo del conflicto social y armado y fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia son otros aspectos a tener en cuenta.
A pesar de la disminución significativa del indicador de la mortalidad materna, aún se continúan presentando disparidades en su revelación. Así, mientras que para la capital de la República, la tasa de muertes en 2005 fue de 59,6, en departamentos menos desarrollados y más pobres y con mayor número de población que reside en las zonas rurales, las cifras fueron escandalosas.
Por ejemplo, en Guainía fue la más alta de todo el país con 386,1, seguidos por Chocó con 250,9, Guaviare 171,2 y Amazonas con una tasa de 158 por 100.000 nacidos vivos.(6) Lo anterior confirma la dependencia del desarrollo social con el indicador ya que estos departamentos se encuentran dentro de los que presentan mayor porcentaje de población bajo la línea de pobreza, en estado de miseria y con menor índice de desarrollo humano; sino que pone al descubierto la importancia de otros aspectos que están influyendo en estas regiones como el desplazamiento forzado y el desarrollo del conflicto social y armado.
Al discriminar las causas de la mortalidad materna es necesario realizar un apunte inicial acerca de las que se consideran de tipo obstétricas directas y las indirectas. Según Carrillo (2007),(1) las primeras son aquellas que resultan de complicaciones del estado gestacional, el parto o el puerperio; de intervenciones, omisiones, de tratamiento incorrecto o de una cadena de acontecimientos originados por cualquiera de las causas anteriores.
Por su parte, las indirectas, se relacionan con enfermedades o problemas de la mujer no causados directamente por el embarazo pero que se pueden agravar por los efectos fisiológicos de esta condición y que incrementan la vulnerabilidad de la mujer a morir durante este período. Estas pueden ser enfermedades crónicas como las del sistema cardiovascular, infecciosas como la malaria, la violencia, el virus de inmunodeficiencia adquirida e infecciones de transmisión sexual.
Dentro de las causas principales de la mortalidad materna en el país de tipo directas fueron la toxemia con un 26%, las hemorragias 17,7% y la sepsis con 7% del total de las muertes.(11)
Dentro de este análisis, es importante tener en cuenta, que si bien es cierto, como fue descrito anteriormente, ya se han identificado una serie de causas que influyen en este indicador, también podría evaluarse la teoría del “Modelo de las tres demoras” en el resultado de la mortalidad materna y dando cuenta del acceso y calidad de la atención institucional y su influencia en la presentación de mortalidad.
El modelo propuesto por Maine(12) (1997) y adoptado por la Organización Mundial de la Salud permite planear intervenciones en diferentes momentos, y se basa en el supuesto de que para reducir la mortalidad materna no es suficiente que los servicios de salud funcionen eficientemente ya que las mujeres enfrentan una serie de barreras para poder acceder a ellos y utilizarlos. De esta forma, a partir de tres preguntas simples, se trata de identificar cualquier escollo que haya causado demoras, pues cualquier situación que signifique un retraso para que la mujer reciba atención adecuada puede costarle la vida.
Estas demoras son:
1. En tomar la decisión de buscar ayuda: se presenta cuando la mujer no reconoce tempranamente los signos que indican que debe acudir al médico, o a pesar de reconocer que algo anda mal, demora en buscar la atención una vez se ha presentado una complicación.
2. En llegar a la institución de atención: causada por la dificultad para lograr el acceso a los servicios.
3. En recibir el tratamiento adecuado en la institución: cuando recibe de manera no oportuna las intervenciones destinadas a tratar la complicación en las instituciones de salud.
Mortalidad Perinatal: La Estabilidad de los Indicadores
La mortalidad del menor de treinta días de vida tiene un impacto social trascendental muy semejante al de la mortalidad materna, pero además, se convierte en un evento devastador en la familia, la pareja y en especial para la madre.
Esta situación en Colombia se ha comportado un poco más estable que la mortalidad materna, y su disminución ha ido de la mano con el resto de los indicadores de mortalidad infantil. Según el Ministerio de Protección Social,(6) en 2005, la tasa de mortalidad neonatal precoz (menos de 7 días de vida) fue 7,2 por 1.000 nacidos vivos. En ese mismo año, la tasa de mortalidad perinatal fue 17 por 1.000 embarazos de siete o más meses de duración, con un número de muertes neonatales tempranas (139) mayor que el número de mortinatos (91).
Lo anterior, comparando con la cifra obtenida en el año 2000, esta tasa presentó un descenso de 24 a 17 por 1.000 gestaciones.(13) Dentro de las causas, se destacan los trastornos respiratorios, 289 por 1.000 nacidos vivos,(6) seguidos de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y la sepsis bacteriana.
En todas las regiones disminuyó la mortalidad perinatal, presentándose en la Oriental y la ciudad de Bogotá las menores cifras. Sin embargo, en los departamentos como Chocó, Magdalena, Cesar, Vichada, Nariño, Amazonas, Cauca y Guaviare, las tasas se ubican en un rango que va desde las 37 a 24 por 1.000 embarazos.(3)
Según Profamilia (2005)(13) las determinantes de la mortalidad perinatal están estrechamente relacionadas con las de la materna. En ese sentido, la tasa de este indicador aumentó con la edad de la madre al nacimiento del niño, desde 15 para las menores de 20 años y hasta 47 por 1.000 embarazos para las mayores de 40 años. La menor mortalidad perinatal aumentó cuando se trató de un primer embarazo (13 por 1.000 embarazos). Para las otras pérdidas, entre más amplio fue el intervalo del embarazo anterior (más de 27 meses), menor es la mortalidad perinatal.
Agrega esta organización no gubernamental, que, a mayor educación de la madre, menor mortalidad perinatal, siendo más del doble la de las mujeres sin educación con relación a las de educación superior (29 a 12 por 1.000 embarazos). De acuerdo con el índice de riqueza, las mujeres del nivel más alto logran disminuir la mortalidad a más de la tercera parte (27 a 8 por 1.000 embarazos) en relación con las de nivel más bajo.(13)