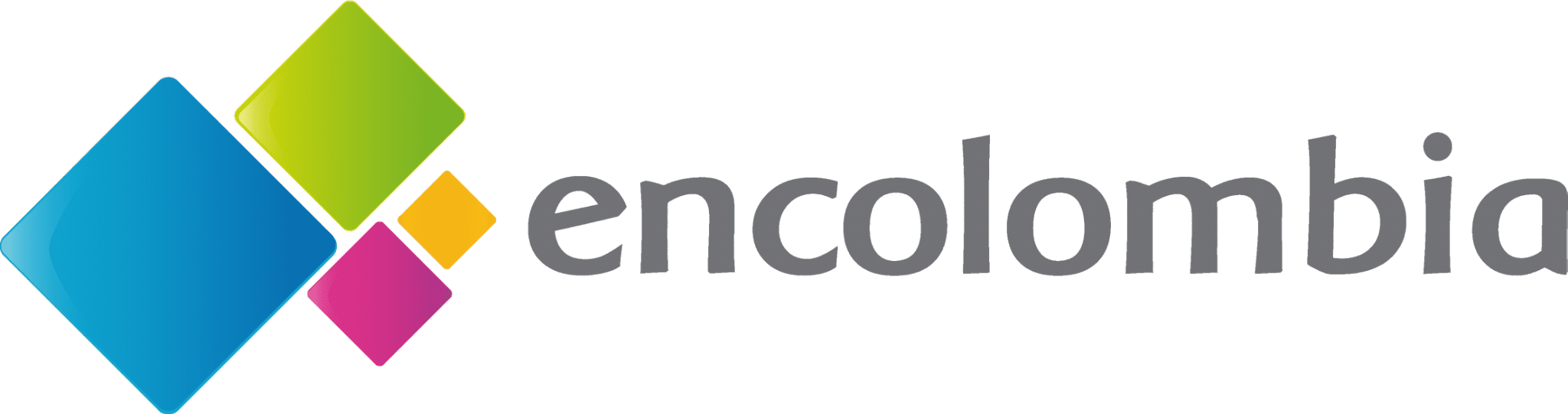Universidad Pedagógica Nacional
Candidata a Maestría en Literatura Latinoamericana
Universidad Javeriana
Departamento de Español
Universidad Pedagógica Nacional
Primera edición del Canto General.
Acta de la firma de los ejemplares.
Con Pablo Neruda, Diego Rivera y
David Alfaro Siqueiros. México, 1950.
MURALISMO Y LITERATURA
Este trabajo se propone establecer una relación histórico-estética entre el arte conocido como “Muralismo mexicano”, que se desarrolló entre 1920 y 1960, particularmente centrado en la obra de Diego Rivera, y algunas manifestaciones literarias latinoamericanas del mismo período, en representación de las cuales se ha escogido concretamente el Canto General de Pablo Neruda y el capítulo final de la primera novela de Carlos Fuentes, La región más transparente.
No obstante que de un tiempo a estos días la crítica pictórica se inclinó por una desvaloración de lo que Marta Traba bautizó y descalificó en su La pintura nueva en Latinoamérica (1961) como “mexicanismo” y “americanismo”, según ella, enmarcados en el “gran error del realismo social”, y que en la crítica literaria también proliferan las apreciaciones negativas de la parte histórico-social de la obra de Neruda, ambas siguen incólumes en el tiempo, admiradas por nuevas y nuevas generaciones, sólidas como testimonio y como obras de arte.
Tanto la expresión plástica como la verbal aludidas comparten, al menos, cinco características comunes, cada una de ellas complejamente estructuradas y todas relacionadas entre sí como causas y efectos recíprocos:
La intención y el deseo de expresar, con los medios propios de cada una de las artes, una Totalidad.
Y tanto en el caso de los mexicanos como en el del chileno, esa totalidad comienza por ser nacional, se convierte por su propia dinámica en latinoamericana y termina por enmarcarse en lo universal.
Con respecto a este último aspecto, pintores, escultores y escritores se nutren de las más contemporáneas fuentes de la creación estética, no para copiarlas sino para asimilarlas de manera creativa. Los “vanguardismos” europeos fueron conocidos, estudiados, compartidos en Europa y desarrollados de un modo original por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros -los más destacados muralistas- tanto como por César Vallejo, Pablo Neruda, y hasta Nicolás Guillén, en la poesía, para no hablar de los novelistas como Fuentes, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, João Guimaraes Rosa, y numerosos de sus antecesores: José Eustasio Rivera, Alejo Carpentier, Jorge Zalamea, para sólo nombrar unos pocos.
Pero en la expresión americana, todo ello asumió formas diferentes, marcadas de manera explícita o implícita por la herencia de las civilizaciones precolombinas, por nuestro innato barroquismo y por una cada vez más marcada conciencia de identidad propia.
La importancia que le conceden a la Historia es consecuencia natural de lo anterior; se busca expresar desde una perspectiva moderna una nueva visión del acontecer del país y del continente, así como de la situación social del presente. En esta tendencia se manifiesta, además, la urgencia por la revaloración de la herencia indígena precolombina, que se convierte en fuente nutricia y rápidamente se establece como símbolo de lo raizal.
Se asume plenamente el postulado martiano:
“La universidad europea ha de ceder a la universidad americana; la historia de América, de los Incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria”.
La militante afirmación y exaltación de lo Latinoamericano. Fue como si la vieja denominación de “Nuevo Mundo” por fin la asimilasen los “nativos” de esta realidad geográfica y se convirtiese en expresión histórica, y como si su presencia quisiese irradiar sobre la humanidad entera.
Se trata de un verdadero sincretismo racial, cultural y artístico. El antecedente de la influencia del Modernismo literario en España constituyó sin duda un aliciente para esta ansiosa manifestación de identidad. No menos resultó serlo la aparición de una nueva novelística, anunciada ya por la obra fundadora de la llamada “Novela de la Revolución Mexicana”, Los de Abajo, de Mariano Azuela. Y posteriormente el nacimiento literario y pictórico y musical de las geografías nuestras y exclusivas: la selva, la pampa, los sertones, los Andes, el Caribe, los desiertos americanos.
Luego se poblarían con nuestros personajes únicos y también propios, con nuestra sicología y hasta con nuestros autóctonos espacios simbólicos, como Comala o Macondo.
Este “ser” latinoamericano se proyecta de manera natural en las raíces ancestrales de nuestra cultura. Lo indígena se funde con lo Popular, y a ello contribuyen los grandes acontecimientos históricos de las dos primeras décadas del siglo XX: el inicio de la expansión imperialista de los Estados Unidos sobre el resto del continente americano (irrupción en la Independencia de Cuba, toma de Panamá, incursiones en Nicaragua y en todo el Caribe… en fin, la política de “Big Stick” y la “diplomacia de las cañoneras”) con la respuesta airada de los sectores patrióticos de los diferentes países; la Revolución Mexicana, primera manifestación política de la lucha del campesinado; la Primera Guerra Mundial, que pone al descubierto el afán de las potencias económicas por repartirse el mundo; y la revolución de Octubre, pionera victoria del proletariado internacional.
Ello constituye el factor ideológico que determina estas expresiones artísticas: su impronta política es, invariablemente, de tipo socialista o, cuando menos, “social”.
Alejo Carpentier, en sus Tientos y diferencias, señalaba ya que sus contemporáneos, “La generación que aparece en nuestro continente hacia los años veinte es una generación sumamente preocupada por el destino político y social de América Latina”.
El Carácter monumentalista, si se nos permite la expresión, constituye otra característica fundamental de este momento estético de nuestra cultura. Había que manifestar todo este ímpetu nacionalista, histórico, ideológico, sentimental incluso, a la manera de los antepasados de Tenochtitlan, Teotihuacán, Yucatán, Centroamérica y Macchu Picchu: gigantescamente.
Como testimonio imposible de pasar por alto, como algo obligatoriamente visible, como legado para futuras generaciones, como grandes murales. La extensión inimaginable para un poema del Canto General, los mas de tres mil metros cuadrados de los murales de Rivera, la ambiciosa síntesis de Fuentes en el “mural de palabras” con el que culmina su opera prima, en fin, la enormidad y totalidad que procura y logra, por ejemplo, Cien años de soledad, han sido el motor del desarrollo de nuestras artes en el siglo XX.
ANTECEDENTES
En verdad, la pintura y la escritura nacieron unidas. Veinte mil años antes de nuestra era, en Lascaux unos hombres pintaron sus primeros dibujos. Ya ellos nos hablan de su vida. Pero habrá que esperar diecisiete milenios para que comience una de las más fabulosas historias humanas, la de la escritura.
Evidentemente, quienes inventaron los primeros signos escritos querían conservar la huella de sus leyendas y transcribir su historia, fuese en la piedra, la arcilla o el papiro, y ven en sus signos un don divino. Mil años antes de Jesucristo, los dibujos y los jeroglíficos pasarán a ser cosas del pasado en Europa, ante el surgimiento de algo que conmocionó al mundo: el Alfabeto, creado en Fenicia después de una larga historia, y esparcido por el Mediterráneo.
Faltaba la otra revolución: la imprenta, iniciada en China y culminada en Europa por Gutemberg: nacía el mundo de los libros. Luego vendría la máquina de escribir y el fabuloso mundo de los computadores, pese a lo cual sigue siendo un placer escribir “a mano”.
Pero nuestra América no era ajena al proceso, si bien no isócronamente. De todas nuestras culturas prehispánicas se ha hallado petroglifos, jeroglíficos, sistemas matemáticos y aun astronómicos, y también historia y hasta poesía. Escritos. Si no se conserva más se debe a que un bárbaro oficial de Cortés, en nombre de su “Santa Fe”, quemó el templo donde reposaba la rica producción de los pueblos centroamericanos, lo que nos ocasionó una pérdida similar a la del incendio de la biblioteca de Alejandría.
Circunscribiéndonos a lo que hoy es México, de la historia azteca y de las culturas vecinas sabemos mucho gracias a los famosos códices, en los cuales se pintó y luego fue inscribiéndose (en español) la historia, la religión, la cultura.
Ya en ellos se entrevé la necesidad de expresar en los dibujos una totalidad de dioses, gobernantes, sacerdotes (estos dos últimos géneros especie de semidioses), seres humanos, características de la naturaleza, conocimientos de toda índole y costumbres cotidianas.
Tales códices fueron elaborados en lo que los españoles llamaban “papel de la tierra”, el que encontraron como usual cuando llegaron y que luego prohibieron. (Sólo autorizaban el papel europeo, que tenía que ser importado -el “Molino de papel” que construyeron jamás funcionó- en parte para lucrarse, en parte para ejercer el control de toda documentación y escrito). Fueron los chinos los primeros fabricantes de papel, en el año 105 a.C.
Lo hacían de corteza de moral. Los europeos lo elaboraban a partir del trapo de algodón. Y el tal “papel de la tierra” mexicano era un descubrimiento de los indígenas otomíes, de la serranía de la actual Puebla.
Entre los precolombinos era tan valioso que, durante el reinado de Motecuhzoma II (momento en el cual Cortés conquistó México), el papel elaborado a partir de la corteza del árbol llamado amátl (hoy popularizado como amate y base de una industria de artesanías de notable demanda), constituía uno de los principales tributos que a los mexicas rendían los 42 pueblos donde por entonces sé producía.
Hoy se manufactura en muchas poblaciones de estado de Guerrero. Sus características actuales también se emparentan tanto con la cultura indígena como con los muralistas del siglo XX: escenas del trabajo agrícola, del trabajo artesanal, bodas, fiestas, objetos rituales domésticos, corridas, riñas de gallos, pero también sueños y fantasías simbólicas. Deseo de representación de lo propio, y contextos totalizantes.
La Conquista y la Colonia no fueron ajenas a esta idiosincrasia pictórica y literaria. Ya Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, relató cómo los frailes del ejército de Hernán Cortés fueron quienes impusieron la moderación con respecto a la “tarea evangelizadora”.
Cuatro ordenes religiosas se encargaron luego de tal labor: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas.
Sus misioneros captaron que el recinto cerrado de sus iglesias tradicionales no era de aceptación entre sus nuevos “fieles”, y diseñaron templos abiertos.
Pero, además, “para la comprensión de la nueva religión el misionero recurre a la forma de la escritura indígena -pictográfica e ideográfica-, ya sea a base de escenas pictóricas desarrolladas en amplias superficies murales (…) que ilustran los temas fundamentales del dogma.”
Los arquitectos posteriores, ya en la época colonial, pusieron el énfasis de sus construcciones -mayoritariamente religiosas- en la ornamentación: el oro que reviste todos los “retablos” de los templos coloniales requirió el trabajo de pintores, escultores y talladores españoles, los cuales, unidos a la mano de obra de los artesanos nativos, produjeron el barroco americano, mezcla y fusión del “encuentro de culturas”.
Los murales en azulejos del siglo XIX, que aún perviven en parte, dieron continuidad a esta tendencia. Con razón afirmaba Diego Rivera que “se ha fantaseado mucho sobre el origen de la pintura mural en México, la hecha entre 1921 y nuestros días (1957, n.b.). En realidad, la producción de pintura mural no se ha detenido en México nunca, ni aún en los más difíciles y peores momentos de su historia, durante el tiempo a que podemos referirnos a ella como tal, y que son más de veintitrés siglos.”
DE “BENIGNO ESPINOZA”
Si una de las funciones de la obra de arte -según Mukarovsky- es la comunicativa, el mejor ejemplo colectivo de la intención comunicativa de la pintura lo brinda el muralismo mexicano, un arte público destinado a las grandes masas populares.
Surgió una vez terminada la etapa de guerra civil de la Revolución Mexicana (1910-1920). Fueron muchos quienes formaron parte de él, pero la historia consagró a tres de sus representantes: Diego Rivera (1886-1957), amigo de don Ramón del Valle-Inclán y de Picasso y Modigliani -quien le hizo un retrato en homenaje-, militante zapatista, líder de la escuela, el más ambicioso, febril trabajador cuyos legendarios murales se aprecian en edificios de Ciudad de México, Chapingo, Cuernavaca, Nueva York, San Francisco, Detroit… . David Alfaro Siqueiros (1898-1974), quien estudió en Francia, Bélgica, Italia y España; expulsado de su patria en 1940 por persistir en sus ideas revolucionarias, innovador técnico, desarrolló los materiales, utensilios y formas compositivas de la pintura mural.
Y José Clemente Orozco (1883-1949), agrónomo jalisciense, caricaturista y propagandista político durante la Revolución, con proyección en Europa y Estados Unidos, el artista más crítico de los procesos históricos y sociales que plasmó en sus monumentales obras.
El movimiento no fue, ni mucho menos, unanimista. No era una “escuela” pictórica. Sus autores se peleaban permanentemente por los postulados estéticos y políticos. Disputaban el liderazgo, y aun la paternidad del muralismo de ese momento.
Pues ya Rivera precisaba que además de la ancestral tradición, “había en México un muralismo popular (…) que en belleza no era menos importante (…) Nunca dejaron de pintarse pulquerías, figones, cubos de zaguán de vecindades populares y corredores de cascos de hacienda y casas señoriales de provincia, además de otras manifestaciones aún más populares.”
Lo de ellos fue una nueva etapa. Compartieron, sí, las palabras que publicara Siqueiros en el diario “El Machete”, en 1924.
Según las cuales “la meta estética fundamental debe ser socializar la expresión artística y borrar el individualismo burgués”, y la definición del muralismo que en 1929 consignara Orozco: “es también la forma más desinteresada, más pura y fuerte, ya que no puede ser convertida en objeto de lucro personal, no puede ser escondida para beneficio de unos cuantos privilegiados, es para el pueblo, es para todos.”
Tal concepción se difundió por toda Latinoamérica. Famosos son algunos de sus seguidores, como, para citar un ejemplo, el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. En Colombia los hubo también. El más destacado, el escultor Rodrigo Arenas Betancourt, cuyos monumentos son la máxima expresión de este arte entre nosotros (“Pantano de Vargas” -Paipa-, “Bolívar” -Pereira-, “Mártires de las Bananeras” -Ciénaga- entre otros muchos). Pero también Ignacio Gómez Jaramillo, Alipio Jaramillo y Pedro Nel Gómez, aparte del escultor en madera de origen español Ramón Barba y de su esposa Josefina.
Y ha pervivido contra viento y marea, no obstante la corriente reaccionaria de la crítica pictórica, que tanto estimulase desde Colombia la argentina Marta Traba. Ya la controvertía el escritor Dario Ruíz Gómez, en un penetrante ensayo, a propósito de sus “pocas y displiscentes líneas” dedicadas a Pedro Nel Gómez en la “Historia” del arte colombiano. Y más recientemente, la pintora Clemencia Lucena clarificó toda la retórica “estética” de la Traba en contra de los muralistas: “Lo que ataca en el muralismo mexicano es la idea política que conlleva y transmite, la idea de la revolución y el socialismo.”
Los primeros frescos de estos artistas hicieron renacer la tradición mural mexicana y fueron realizados en instituciones públicas. Tuvieron como común denominador la temática de las consecuencias de la Conquista española, la Revolución, el movimiento agrario (Zapatista) y las tradiciones culturales del pueblo.
En esta etapa inicial, característica de los años veintes, el relato épico buscó la exaltación de las luchas revolucionarias que debían corregir las injusticias del pasado, la narración de acontecimientos sociales, y la factura de un arte público.
Durante la década siguiente sobrevino la interrogación por el pasado, la búsqueda de una identidad nacional y la reflexión acerca de la historia y de sus lecciones para el futuro.
“Las naciones, vastos seres colectivos”. “Ciertas naciones… vastos animales cuyo organismo es adecuado a su medio”. Así hablaba Baudelaire, el fundador de la poesía moderna, el creador del término “modernidad”, en sus Curiosidades estéticas. Y lo toma como punto de partida Gastón Bachelard en el capítulo que dedicó a “la inmensidad” en su antológico ensayo acerca del espacio, donde profundiza en el sentido de la vastedad como concepto poético.
Y vasta fue la tarea nacionalista y revolucionaria de los muralistas. Como la de Neruda en su Canto General. Apenas alcanzamos a mencionar mínimos ejemplos.
Siqueiros nos hace caer encima, desde la bóveda de la entrada del Castillo de Chapultepec, a los “Niños Héroes” -rateros, según el informe oficial de las tropas norteamericanas, como lo recuerda dolorosamente Fuentes- que arrancaron la bandera mexicana y se despeñaron con ella en las manos, ofreciendo sus vidas antes que ver “el pabellón” mancillado por el invasor gringo.
Orozco nos ofrece sus vigorosas y monumentales imágenes, muchas veces trágicas, apelando a menudo a elementos satíricos, caricaturescos e incluso grotescos, siempre desde una perspectiva crítica y realista, no sólo en lo estético sino también en lo conceptual.
Diego Rivera es capítulo aparte. Crea una síntesis pictórica, un poema visual, partiendo de su raigambre campesina y de su proximidad con Emiliano Zapata; sin embargo no olvida las tradiciones de su pueblo, incluso las religiosas.
Cuando, en 1928, culmina los murales de la secretaría de Educación, en el Patio del Trabajo y el Patio de las Fiestas, deja plasmados en ellos las variadas y extenuantes labores de los trabajadores agrícolas de las regiones mexicanas, así como sus bodas, la danza del venadito, las de los listones, la cosecha del maíz.
Su gran aporte fue la creación de una imagen visual de la cultura popular que únicamente se había dado en los viejos códices y en las pulquerías: dió así origen a un lenguaje nacional de imágenes a partir de la historia y los acontecimientos sociales.
La Historia de México, quizá la obra cumbre de Rivera, paciente y fervorosamente pintada entre 1929 y 1935 en las paredes del Palacio Nacional, abre la segunda época del muralismo y plasma la cultura y la identidad nacional de los mexicanos con base en tres temas principales: la Conquista, la Independencia, la República y la Revolución ocupan los muros centrales; en los laterales contiguos revive el mundo precolombino, a la derecha, y a la izquierda se configura el México moderno.
Esta Historia es, en buena medida, la de toda América Latina. Tres años después de concluida, en el extremo opuesto del subcontinente, nuestro máximo poeta, el chileno Pablo Neruda, (1904-1973) emprendía desde el mundo de las palabras un “Canto General de Chile” que terminó siendo el Canto General, no sólo de Chile sino de toda América.
Se trataba de dos esfuerzos paralelos y titánicos, marcados por el “air de Famille” que Praz descubre cuando enuncia que “el estilo de una época se imprime en todas las formas artísticas”. En este caso, optando por lo que el mismo autor llamaría una “estructura telescópica” que define como propicia para la representación de mundos colectivos.
Las lágrimas del Patio del Trabajo y las risas del Patio de las fiestas de Rivera son equiparables al título que Neruda le diera a una primera versión, incompleta, limitada y clandestina, de su Canto: “Risas y lágrimas”, firmado por un tal “Benigno Espinoza”.
En 1950 apareció por fin la portentosa obra del poeta chileno. Las guardas de su primera edición fueron realizadas por Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Mejor, unión de voluntades, de convicciones, de conciencia histórica, de identidad americana, de ideales revolucionarios.
Acerca de aquella época Neruda recuerda en sus memorias, tituladas Confieso que he vivido, el panorama cultural de México y perfila a los muralistas, sus amigos, sus compañeros:
“La vida intelectual de México estaba dominada por la pintura. Estos pintores de México cubrían la ciudad con historia y Geografía, con incursiones civiles, con polémicas ferruginosas.”
“En cierta cima excelsa estaba situado José Clemente Orozco, titán manco y esmirriado, especie de Goya de su fantasmagórica patria.”
“Diego Rivera había ya trabajado tanto por esos años y se había peleado con todos, que ya el pintor gigantón pertenecía a la fábula. (…) Gran Maestro de la pintura y de la fabulación.”
“Diego es un clásico lineal; con esa línea infinitamente ondulante, especie de caligrafía histórica, fue atando la historia de México y dándole relieve a hechos, costumbres y tragedias”.
“Siqueiros es la explosión de un temperamento volcánico que combina asombrosa técnica y largas investigaciones.”
Si para los mexicanos su revolución agrarista -que naufragó en un mar de anarquismo y caudillismo y fue rápidamente “institucionalizada”- era un motivo de inspiración épica, también lo constituyó para el resto de los artistas latinoamericanos: la fundación del APRA peruano es un ejemplo de ello, así como el movimiento estudiantil de 1919, que unificó a las juventudes desde Córdoba, Argentina, hasta México, en procura de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Pero aún más importante fue el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, en 1917. La ideología marxista-leninista llegó entonces a nuestras tierras.
Y la copa la llenó la Guerra Civil Española.
Muchos de nuestros artistas viraron entonces hacia el “realismo social” del que tanto reniegan los críticos, historiadores y ensayistas de la burguesía. Rivera, por su parte, reniega del cubismo; Neruda, de los vanguardismos.
Ahora bien: si se mira el panorama social y político de nuestra América en la década del treinta, cuando se imponen las referidas corrientes estéticas, todo apunta exactamente a lo contrario de lo que éstas persiguen: dominio brutalmente impuesto por el imperialismo gringo, dictaduras, miseria, desempleo, usurpación de las tierras de los indígenas y campesinos, violencia reaccionaria, confrontaciones entre vecinos por pedacitos de territorio. Una confirmación más de la aguda observación de Carlos Marx:
Para el arte, se sabe que ciertas épocas de florecimiento artístico no están en modo alguno en relación con el desarrollo general de la sociedad, ni, por consiguiente, con el de su base material, que por así decirlo es el esqueleto de su organización.”
El Canto General es toda una epopeya. Nos muestra en sus quince partes un compendio de historia, sentimientos, geografía, ideales, personajes, hombres del pueblo llano, vegetaciones y fauna; en fin, constituye toda una summa poética.
Organizado con base en una armonía barroca con movimiento propio que busca los orígenes, opone a indígenas y conquistadores españoles, a opresores y libertadores, a dictadores y héroes populares. Neruda enumera pero, sobre todo, nombra. Recuperando tal función primigenia del lenguaje, baraja y vuelve a repartir las cartas: contradice las versiones seculares de la historia, habla desde el lado opuesto: desde el lado del pueblo.
Se debatía por entonces la contradicción de los escritores entre soledad y solidaridad. “Soledad y multitud seguirán siendo deberes elementales del poeta de nuestro tiempo”, dijo Neruda. (Confieso… p. 451) y agregó:
“La multitud humana ha sido para mí la lección de mi vida. puedo llegar a ella con la inherente timidez del poeta, con el temor del tímido, pero, una vez en su seno, me siento transfigurado. Soy parte de la esencial mayoría, soy una hoja más del gran árbol humano.”
“(…) Es memorable y desgarrador para el poeta haber encarnado para muchos hombres, durante un minuto, la esperanza.”
TRES MOMENTOS
Amor América (1400)
Antes de la peluca y la casaca
fueron los ríos, ríos arteriales:
fueron las cordilleras en cuya onda raída
el cóndor y las nubes parecían inmóviles,
fue la humedad y la espesura, el trueno
sin nombre todavía las pampas
planetarias.
El hombre tierra fue, vasija, párpado
del barro trémulo, forma de la arcilla,
fue cántaro caribe, piedra chibcha,
copa imperial o sílice araucana.
Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura
de su arma de cristal humedecido, las iniciales estaban
escritas.
Se trata del inicio de la primera sección del Canto General, “La lámpara en la tierra”. Con ella comienza nuestra epopeya. El hombre tierno y sangriento fue. Como en las imágenes de Rivera: los rituales de los ministros religiosos de los aztecas, que alzan sus cuchillos de obsidiana para ofrecer sacrificios humanos a sus deidades, sangrientos.
Y tierno cuando vemos a Quetzalcóatl, el rey-dios, (equivalente de la “madre caimán”), rodeado de sus fieles que cultivan, tejen, esculpen, canta. Rivera -como Neruda- no oculta las pugnas, los referentes mitológicos, la disgregación interna, y los trata con igual intensidad que a las tareas agrícolas y artesanales. Presenta, lejos de idealismos, la esclavitud del sistema social de los aztecas.
Igual lo hace Neruda al referirse al Imperio precolombino del Perú, en sus “Alturas de Macchu Picchu”:
la prodigiosa ciudad levantada en las cimas de la cordillera andina, con las manos, por sufridos, explotados y hambreados súbditos de los soberanos Incas. “Sube a nacer conmigo, hermano”, les dirá a los anónimos constructores de esta visión de fábula:
Pero una permanencia de piedra y de palabra:
la ciudad como un vaso se levantó en las manos
de todos. Vivos, muertos, callados, sostenidos
de tanta muerte, un muro, de tanta vida un golpe
de pétalos de piedra: la rosa permanente, la morada:
este arrecife andino de colonias glaciales.
Piedra y palabra: materia y nombre. Piedra dura convertida en suave pétalo de rosa por la magia de la palabra, imágenes de océano en medio de los picos de los Andes. Un lugar donde vivir, un hogar para toda una cultura, un secreto, un prodigio de arquitectura e ingeniería que permaneció oculto para los conquistadores.
Mito e imagen: el águila y la serpiente, origen de la fundación de Tecnochtitlan, se convierte en las manos de Rivera en símbolo nacional, en origen de la revolución. Bajo ella, el príncipe rebelde, el que no se sometió, Cuahutémoc, el sobrino de Motcuhzoma II, enfrenta a Cortés (reencarnación de Quetzalcóalt, según la creencia mítica que facilitó la empresa conquistadora).
También Neruda exalta a “Los libertadores”, a los héroes de la historia americana (incluido Lincoln). Y los contrapone a quienes los avasallaron. Miremos apenas tres:
CUAHUTÉMOC (1520)
Joven hermano, hace ya tiempo y tiempo
nunca dormido, nunca consolado,
joven estremecido en las tinieblas
metálicas de México, en tu mano
recibo el don de tu patria desnuda.
(…)
Ha llegado la hora señalada
y en medio de tu pueblo
eres pan y raíz, lanza y estrella
el invasor ha detenido el paso.
LAUTARO (1550)
La sangre toca un corredor de cuarzo.
La piedra crece donde cae la gota.
Así nace Lautaro de la tierra.
CORTÉS
Cortés no tiene pueblo, es rayo frío,
corazón muerto en la armadura.
(…)
Y avanza hundiendo los puñales, golpeando
las tierras bajas, las piafantes
cordilleras de los perfumes (…)
Rivera inmortalizó en la pared central de su Historia… a Hidalgo y Morelos, padres de la Independencia; a líderes como Obregón y Calles, quienes sostienen en sus manos la consigna de “Tierra, Libertad y Pan para todos”; A Emiliano Zapata y Pancho Villa, a Benito Juárez. Y a los artistas, poetas y pintores progresistas. Se les ve enfrentados -se trata de la lucha de clases- con el dictador Porfirio Díaz.
Encima de todos ellos el peso aplastante de los grandes terratenientes, de la burguesía y de los todopoderosos monopolios gringos: la Pierce Oil y la Standard Oil Company. Se trata también de la lucha antiimperialista. Tales pulpos no escaparon, por supuesto, de la visión americanista de Neruda:
LA STANDAR OIL. Co.
Cuando el barreno se abrió paso
hacia las simas pedregales
y hundió su intestino implacable
en las haciendas subterráneas
y los años muertos, los ojos
de las edades, las raíces
de las plantas encarceladas
(…)
Y así desfilarán la Anaconda Cooper Mining, La United Fruit Company y los demás azotes que se abatieron desde hace un siglo sobre nuestras martirizadas naciones. Y serán exaltados los ideólogos y dirigentes de la clase obrera: Marx, Lenin, Stalin. Claro que hay una evidente incitación nacionalista, junto con una gozosa aceptación de nuestra condición mestiza, a nuestra identidad.
Pero el mero nacionalismo cedió el paso al internacionalismo proletario. Sobre la pared izquierda de la Historia de México se estimula la lucha contra la dominación neocolonial: nos recuerda las invasiones francesa y yanqui, oponiéndoles (el contraste es técnica común y también recurrente de pintores y poetas de aquel momento) la dominante presencia de Karl Marx, rodeado por sus seguidores, y los periódicos obreros, y las octavillas que llamaban a las huelgas.
En un momento histórico en el cual proliferaba el ademán arrodillado de los gobernantes latinoamericanos, nuestros artistas levantaron la bandera de la resistencia, del combate, de la unidad, de la dignidad y de la defensa de los oprimidos. Encarnaban el llamamiento de Martí en Nuestra América:
” Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”.
Neruda se habría de unir al Zapatismo de Rivera. En “A Emiliano Zapata con música de Tata Nacho”, hermoso homenaje al líder campesino de la Revolución mexicana, donde además incorpora la letra de “Borrachita, me voy…” del compositor, sentencia que “La tierra se reparte con un rifle”, y acto seguido convoca:
No esperes campesino polvoriento
después de tu sudor la luz completa
y el cielo parcelado en tus rodillas.
Levántate y cabalga con Zapata.
Rivera lo inmortaliza también, con el viejo fervor de cuando batalló hombro a hombro, en uno de los muros del tercer piso de la Secretaría de Educación Pública.
DE ALFONSO REYES A LA EXPLOSIÓN DEL “BOOM”. CARLOS FUENTES:
“NO SON MIS PALABRAS, ES MI HAMBRE DE CORAZÓN”
“La región más transparente del aire” fue como llamó Humboldt al Alto Valle de México, y así rebautizó Alfonso Reyes a su ciudad, la capital de la República, Ciudad de México, el Distrito Federal, en su bella Visión de Anahuac.
También la retrataba idílicamente Ramón López Velarde en La Suave Patriia:
Sobre su Capital cada hora vuela
Ojerosa y pintada en carretela.
Pero este siglo XX que ya termina avanzó con rapidez y cambió el semblante del mundo, y el de nuestras capitales, aceleradamente improvisadas como grandes urbes llenas de tugurios y “cordones de miseria”, de problemas estructurales, de conflictos sociales, de polución, de lacras.
Por otra parte, para el caso concreto de México, en el ya legendario Los Nuestros, Luis Hars recoge de boca del propio novelista un panorama del momento histórico en el cual se desarrolla la novela (1950-1951):
Había perspectivas ideológicas tajantes: una, la perspectiva que políticamente representó en México el gobierno de Lázaro Cárdenas, (n.b., 1934-1940), la posibilidad de un gobierno popular, un socialismo mexicano construido desde la base con la participación del pueblo y con todo el pensamiento marxista vigente en cada uno de los actos del gobierno; y por otro lado, la tesis política de Miguel Alemán, que representaba la reacción contrarevolucionaria en el año 46 con la tesis del hamiltonismo: la riqueza se acumula arriba, se concentra arriba, y luego se desparrama hacia abajo. Política y económicamente, estas eran las alternativas.”
Resulta cuando menos inquietante que aquellas tesis que a Alemán le dictaron los norteamericanos sean las mismas que en nuestros días esgrimen los mandatarios de la moda neoliberal, privatizadora y entregada a una nueva generación de los mismos gringos. Ahora bien: que Lázaro Cárdenas fuese marxista, es demasiado honor.
Nacionalizó el petróleo, reformo la educación, impulsó el sindicalismo, etcétera, pero no con una perspectiva marxista-leninista.
Fue, ciertamente, un demócrata, un nacionalista, en síntesis, un liberal “de los de la vieja guardia”, pero que obviamente nada logró consolidar. Tras él, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, desató la corruptela gubernamental, una dictadura de partido amparada en el nombre de la revolución y una serie nefanda de gobernantes entregados a los Estados Unidos y que a la vez se han hecho aparecer como los más solidarios internacionalistas.
Hoy la situación comienza a cambiar, y en ello tuvo mucho que ver el desprestigio que comenzó a corroer la estructura priísta tras la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, ordenada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Nuestra literatura, por su parte, también había iniciado su migración del campo a las ciudades. Al año siguiente de la muerte de Diego Rivera, en 1958, un joven narrador, Carlos Fuentes (n. 1929), publicó su primera novela. Después de que Leopoldo Marechal, con La bahía del silencio, inaugurara la novela Latinoamericana de tema urbano haciendo a Buenos Aires su protagonista, este mexicano elevó a su capital al mismo rango.
No era el joven escritor latinoamericano que luchaba por llegar a Europa, así fuese a pasar hambre. Era un cosmopolita por su educación, que regresaba a su patria. Como lo resume Eligio García, en la introducción al reportaje que incluyó en Son Así:
Fuentes ha tenido (…) una educación cosmopolita. Gracias a las embajadas que la lotería diplomática le otorgaba a su padre, creció viajando y viviendo en las capitales del mundo: de Washington a Montevideo, de Santiago de Chile a Quito, de Río de Janeiro a Ginebra.”
Él mismo sería luego embajador de su país ante el gobierno de Francia.
Lo había nombrado en tal cargo el presidente Luis Echeverría, y lo ratificó su sucesor, José López Portillo. Pero cuando se designó a Díaz Ordaz como embajador de México en España, renunció públicamente pues consideraba al expresidente como “único responsable (…) de la matanza de inocentes, en su mayoría estudiantes, en la Plaza de las Tres Culturas”, y le resultaba por lo tanto imposible “pertenecer al mismo cuerpo de representantes”.
Fuentes no ha sido jamás militante; sus posturas políticas, con todo, han sido en lo fundamental democráticas y, en algunas ocasiones, antiimperialistas. Pero nos interesa lo que se concluye de su obra; y aunque dice que advierte que “no es su opinión”, nos permite juzgar con objetividad.
El título de la primera novela de Fuentes es a la vez un homenaje al Maestro y una ironía: La región más transparente. Un atinado crítico del momento señaló que Fuentes “tenía mucho por decir y quiso decirlo todo de una vez”. Y en efecto la novela, en su febril escritura, combina y mezcla estilos, se nutre de Dos Passos, Joyce, Faulkner, y también de Steinbeck.
Quiere incorporar los retrocesos temporales o flashbacks, los monólogos interiores, las isocronías, la estructura dinámica y las técnicas cinematográficas. En esta novela quiso también lanzar una mirada crítica sobre lo que había sido la revolución mexicana, la que le daba la distancia en el tiempo: “perspectiva que no pudieron tener -le dice Fuentes a Harss (p. 358.)- los novelistas documentales que escribían cabalgando con Pancho Villa”.
Jesús Silva Herzog, en su Breve Historia de la revolución mexicana, concluye: “después de medio siglo (…) existen millones de mexicanos con hambre de pan, de tierras, hambre de justicia y hambre de libertad.” Tal era la perspectiva histórica necesaria.
Hubo quien llamara a La región más transparente “la otra novela de la revolución.” (Claro que la complementaría La muerte de Artemio Cruz).
Diferentes personajes de la obra en cuestión dicen, por ejemplo: uno: “No ha habido un héroe en México. Para ser héroes, han debido perecer Cuauhtémoc Hidalgo, Madero, Zapata.” Otro: “en México no hay tragedia: todo se vuelve afrenta.” El exrevolucionario hoy enriquecido: “La militancia ha de ser breve y la fortuna larga.”
En fin, crónica, “computo y resumen”, como la llama Harss (350). Otros críticos dirían en el momento de su aparición que los personajes estaban “manipulados”, que era “confusa”, “abigarrada”, “tan cargada de conceptos que más parece ensayo que novela”, “de personajes robots”, de un autor dominado por la técnica que no ha encontrado su estilo”. El propio autor manifestó en algunas entrevistas un cierto desamor por su ‘hija mayor’.
Buscó Fuentes en este texto, además, resumir su ciudad en una imagen que cubre desde los banqueros hasta los pordioseros, los ambientes en que viven, sus modalidades lingüísticas, una visión crítica de sus costumbres, de las contradicciones de cada estrato, pero eso sí, como lo defiende Mario Benedetti, “Antes que existir como crítica social, como desenmascaramiento de la hipocresía, existe como literatura.” Basta un ejemplo tomado casi al azar:
“Ciudad del Tianguis sumiso, carne de tinaja, ciudad reflexión de la furia, ciudad del fracaso ansiado, ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero de las fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras, ciudad tejida en la mnesia, resurrección de infancias, encarnación de pluma, ciudad perra, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera hundida, ciudad. Tuna incandescente. Aguila sin alas. Serpientes de estrellas. Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer. En la región más transparente del aire”.
Una Vez más, el Aguila y la Serpiente. Documentalmente, pero también poéticamente.
Sin embargo, solamente vamos a ocuparnos de su capítulo final, titulado con la expresión completa: es decir con “del aire” y que termina con las mismas palabras que rematan el párrafo transcrito, palabras que aceptan una realidad sin someterse a no transformarla.
Y es que, para la literatura, el desafío residía en las palabras. Rulfo ya lo había descubierto y demostrado en sus dos únicas y maestras obras narrativas, en el cuento y en el ensayo. Fuentes lo declaraba a la revista chilena. Ercilla a comienzos de 1962:
“El problema para nosotros, los escritorios latinoamericanos, es superar el pintoresquismo. (…) Para superar el realismo superficial de la novela crónica o documento (…) el escritor no debe ‘reproducir’ el lenguaje popular, por ejemplo, sino recrearlo. Hay un gran signo barroco en el lenguaje latinoamericano, capaz de crear una atmósfera envolvente, un lenguaje que es ambiguo y por lo tanto artístico.”
Pero el mencionado problema de la perspectiva y de la visión crítica no estaba limitado a los aspectos históricos y políticos. Involucraba asimismo la crisis que vivía el movimiento artístico y literario. El arte revolucionario, autosacralizado, no hacía ya más que repetirse.
Los imitadores de los muralistas, en palabras del propio Fuentes, “hicieron una especie de pop art al final, nada más, pop art de la revolución.” Ya eran historia en la novela Azuela, Guzmán y los demás; lo mismo en la música Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, etcétera. La discusión sobre “lo mexicano” no aterrizaba en los mexicanos. Rulfo seguía siendo desconocido por la mayoría.
Finalmente, tengamos en cuenta que se iniciaba la década de “los sesentas”.
Aparte de sus muchos acontecimientos políticos -los inicios de la Revolución Cubana, la Revolución Cultural de China, el Ché Guevara y sus émulos, los movimientos estudiantiles en Francia y en todo el mundo, los Beatles y los hippies, en fin- surgiría el llamado Boom, de la novela latinoamericana.
Desde Rubén Dario, y luego de Neruda, la literatura de nuestra América no había conocido tal promoción por el mundo entero, en esta ocasión de manera masiva, y por primera vez en su forma narrativa. Carlos Fuentes sería el principal promotor de este fenómeno que no sólo contó con la calidad de los autores sino con una orquestación editorial y propagandística hasta entonces desconocida.
La frustración que nos dejaron el oportunismo político de “izquierda” y de derecha, que campeaban en las fuerzas progresistas, la “conversión” gradual -la deserción, mejor- de un buen número de intelectuales y artistas, la debilidad de los movimientos auténticamente revolucionarios, propiciaron la regresión posterior de los yuppies y la alegre e irresponsable resurrección del capitalismo salvaje bajo el nombre engañoso de “neoliberalismo”.
Todo ello se ve, o se verá cuando exista mayor “Perspectiva”, de alguna manera, en las literaturas de los países de la América que habla Español (y Portugués, y Francés, y hasta los “creoles” de Inglés)
No es ningún descubrimiento decir que la novela que inició la extensa serie de títulos del género en nuestro autor es un “mural”. Un mural de palabras, como habíamos dicho al comienzo. Harss dijo que combinaba el mural y el memorándum. Pero Fuentes le dijo muy claramente, a propósito de la diversidad de estilos que caracterizan la novela, que tal variedad
“estaba dictada por la temática (…) de una ciudad que carece de unidad (…)
una ciudad de contrastes y contraposiciones terribles.
Yo iba encontrando naturalmente, pero al mismo tiempo reflexivamente, el estilo adecuado para toda esa temática, para integrar el mural que es esa novela.” (el subrayado en nuestro).
Ahora bien: si toda la novela lo es, el capítulo final lo concentra. Pensamos que el autor fue tan consciente de ello que, en 1961, para inaugurar las grabaciones y el lanzamiento de los discos de la colección bautizada “Voz viva de México”, de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, UNAM, (que programó y dirigía Rulfo), realizó todo un montaje “radial” de ese capítulo, y desplegó en él sus habilidades de excelente lector.
Incorporó músicas testimoniales, las contrapuso según la misma ley del contraste que habíamos señalado en Rivera y en Neruda; introdujo ruidos de la calle y hasta de las iglesias; apeló el documentalismo; poetizó cada momento de su relato globalizante.
Pero si bien se ha dicho que es un mural, nadie ha explicado -que sepamos- esas características que permiten calificarlo como tal. El capítulo escogido nos la brinda.
Separado en un alto porcentaje de referencias a la trama del resto de la extensa novela, de cuatrocientas sesenta páginas, estas últimas quince; modificadas además en el guión de la grabación, realizado tres años después del lanzamiento editorial; hacen referencia a la totalidad que buscaron Rivera, Orozco, Siqueiros y Neruda: la historia mexicana desde los aztecas hasta el momento novelesco; las principales figuras, una que otra fecha clave, aquellos hechos más decisivos, los contrastes entre el pasado y el presente y, en cada uno, las confrontaciones de clase, y hasta las individuales.
Otras coincidencias residen en lo siguiente: así como en los murales se apiñuscan rostros, Fuentes enumera nombres; de personajes históricos, de políticos, de escritores y artistas, todos mezclados sin un orden aparente que contrasta y vincula el pasado remoto y el angustioso reto del presente.
Nada se le escapa:
Ni los mitos aztecas, ni Sor Juana, ni Netzahualcóyotl, el gran poeta de la prehispanidad, ni los documentos históricos, ni las consignas políticas de cada época, incluidos los lemas del PRI, ni los personajes ya nacionales, como Cantinflas, ni los héroes revolucionarios, ni los dichos populares, ricos en su sonoridad y en su sentido, ni los poemas, ni los colores del gusto de los mexicanos de abajo, ni sus costumbres, ni la variedad y deleite de sus ancestrales comidas. Rostros y voces dispersos pero a la vez reunidos conforman “el rostro de todos, que es el único rostro”, “Mil rostros, una máscara.”
El contraste entre el TU popular y el USTEDES oligárquico, el novelista se coloca “en el centro vacío” como un “corazón que delira.” Pero también se ofrece solidario: “No son mis palabras, es mi hambre de corazón.”
“Jijos de Ruiz de Alarcón: ¡Lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc!”. Una nueva dimensión de la nacionalidad. Y una poetización de la historia, que “no es sino el recuerdo de mañana” y del presente que, sin apelar a consignas, sí llama con urgencia a la lucha por la transformación radical de nuestros países, porque “Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer.” Nos recuerda a César Vallejo en el remate de “Los nueve monstruos”:
“¡Ah, desgraciadamente, hombres humanos,
hay, hermanos, muchísimo qué hacer!”.
REFERENCIAS
1. Martí, José, “Nuestra América”. Páginas escogidas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales – Instituto Cubano del Libro, 1971, 9. 161.
2. Bonfill Batalla, Guillermo, (Comp.). El universo del amate, México, Ediciones del Museo Nacional de Culturas Populares, 1980, pp. 13 – 15.
3. Ortiz Macedo, Luis, El Arte del México virreinal, México, Secretaría de Educación Pública, 1972, p. 26.
4. Suárez Luis, Conversaciones con Diego Rivera México, Editorial Grijalbo, 2a Edición, 1975, p. 130.
5. Gowing, Lawrence, (Dir.) Historia Universal del arte, (Varios volúmenes), Barcelona, Editorial Rombo, 1995.
6. Traba, Marta, La pintura nueva en Latinoamérica, Bogotá, ediciones Librerías Central, 1961. (Véase especialmente el capítulo I, “El mexicanismo” y el “americanismo”, pp. 11-33.
7. Ruiz – Gómez, Dario, Pedro Nel Gómez: la realidad como problema. Pliegos, (Universidad del Valle), Cali. No. 1, nov. 1975.
8. Lucena, Clemencia, Anotaciones política sobre la pintura colombiana, Bogotá, 1975, p 38.
9. Bachelad, Gastón, La poética del espacio, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, (2a Reimpresión), 1995, p. 229.
10. Praz, Mario, Mnmosina (Paralelo entre la literatura y las artes visuales), Caracas, monte Ávila Ediciones, 1976, pp. 29-48.
11. Neruda, Pablo, Confieso que he vivido (Memorias), Buenos Aires, Editorial Losada, 1974, pp. 207 – 213.
12. Marx, Karl, “La desigualdad del desarrollo histórico los problemas del arte”, Sobre el Arte, Buenos Aires, Ediciones Estudio, 1967, p. 117, (Tomado de Introducción a la crítica de la economía política. Obras, (Tomo XII, p.1), pp. 200 – 204.
13. Harss, Luis, “Carlos Fuentes, o la nueva herejía”, Los Nuestros, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, (2a. Edición), 1968, pp. 357 – 358.
14. García Márquez, Eligio, “Carlos Fuentes y los misterios de La Renaudiére” Son así. (Reportaje a nueve escritores latinoamericanos). Bogotá, Editorial La Oveja Negra, 1982, p. 47.
15. Benedetti, Mario, “Carlos Fuentes, del signo barroco al espejismo”, Letras del continente mestizo, Montevideo, Arca, 1967, p. 158.
16. Harss. Op. Cit. p., 362.
17. Fuente, Carlos, “La región más transparente del aire”, Capítulo final de La región más transparente, México, Fondo de Cultura Económica, (1a Edición, Colección Letras Mexicanas, No. 38), pp. 444-460.