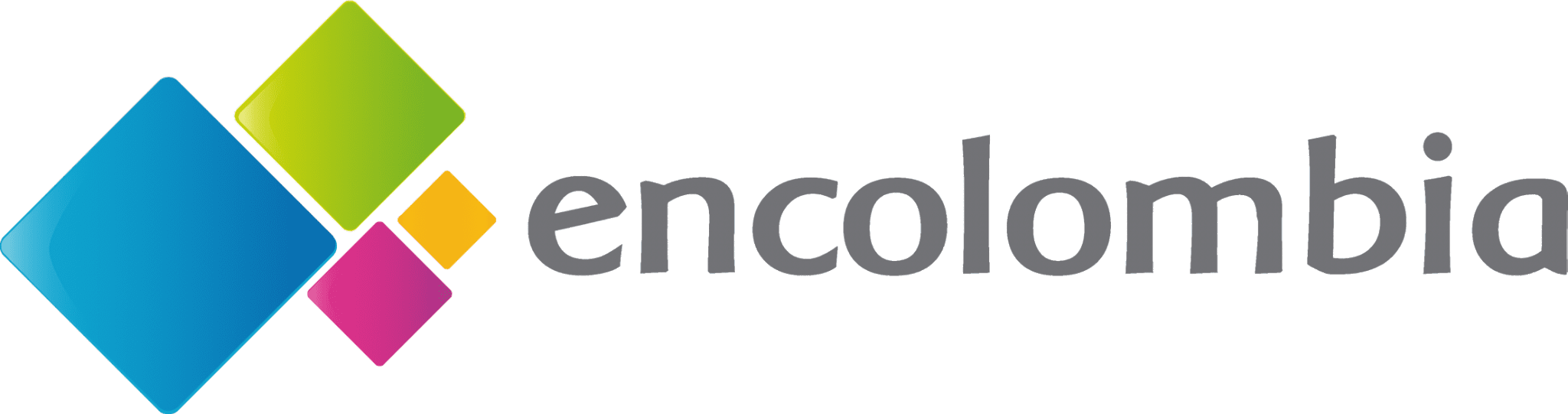Nosotros, todos los que nos creíamos conocedores de la materia, apostamos a que, este caso especial, no se curaba con semejante tratamiento, dada la caquexia de este paciente y su intolerancia gástrica, que no podría soportar por muchos días semejante “tour de force”.
Sin embargo, para evitar el vómito, la ipeca se le suministraba fraccionada en papelillos de 0,15, con igual cantidad de polvos de opio, cada 4 horas. Seguí con el mayor cuidado la evolución del caso y, contra lo esperado, el hígado fue reduciéndose a ojos vistas, al mismo tiempo que regresaban todos los síntomas de la enfermedad; apareció el apetito y el interés por el medio que lo rodeaba y, al cabo de mes y medio, fue dado de alta, con varios kilos de más, y aspecto saludable.
y Gómez nos dijo:
Si hubiera mandado este enfermo a quirúrgica, con el cloroformo y las maniobras de evacuación, seguramente habría fallado el resto de tejido hepático que quedaba sosteniendo esa vida, y yo, ‘tenía especial interés en que ustedes pudieran ver los milagros de la ipeca.
En ese tiempo no se conocía la emetina inyectable y solo teníamos referencia de ella en la clase de Terapéutica. Y, aún después de conocerla, se dudó mucho tiempo, en su uso, por el temor a su acción emetizante (vomitiva), por su nombre, precisamente. Solo, con el tiempo, se vino a saber que el principio emetizante de la ipeca ‘”erala cefalina y no el otro alcaloide que, sin embargo, quedó con el nombre primitivo de una propiedad que no posee. Mientras tanto, la ipeca en papelillos y en tintura, seguía haciendo milagros en las manos de nuestro profesor de clínica médica.
En los casos de maláricos crónicos, Gómez recetaba, indistintamente, quinina o ipeca y, las mejorías eran similares y, cuando alternaba en un mismo palúdico los dos específicos, las mejorías eran brillantes; en todos los casos de colitis, ‘aguda o crónica, se recetaba ipeca con una mejoría innegable y constante. En los bronquíticos tenaces la ipeca era su salvación.
En las hepatitis banales, en las colecistitis, en las gastralgias de repetición, en los reumatismos afebriles y aún, en las afecciones dermatológicas rebeldes, la panacea innegable era, la llamada “humilde droga”, la servicial ipeca.
Cuando interrogábamos al Profesor, en varias ocasiones, sobre la razón de prescribir esa misma sustancia en tan variadas afecciones y sobre el común denominador etiológico que pudieran tener, nos contestaba indefectiblemente:
-Son parasitosis intestinales ocultas que, si bien, pudieran no ser la causa directa de la enfermedad que se trata; por lo menos, la exacerban y, entonces, al destruir o al calmar esas floras patógenas del tubo digestivo, quedan libres las defensas del organismo para ir a actuar en otro frente. Y la ipecacuana es específica en la destrucción o paralización de las parasitosis intestinales.
Hay que darse cuenta de que el conocimiento de las amebas histolítica y coli, lo mismo que las lamblias, tricocéfalos y anquilostomos nos emn, punto menos que desconocidos en esa época, y por eso mismo, era más admirable la capacidad de observación y de razonamiento deductivo del Profesor Gómez, al sentar esas tesis que solamente, muchos años después, logramos corroborar en el trato con la cliente la particular.
Con razón decía que su fortuna se había hecho con ipecacuana y, con razón también, nuestro compañero tronera, aquel que fue llamado a su oficina de practicantes bohemios, había prescrito “ipeca e ipeca” a su paciente relámpago, auscultada en esa forma tan original, pero que dicho sea de paso, también se curó en una forma notablemente rápida, aunque no fuera cierto que las manifestaciones multitudinarias de sus amebas se pudieran escuchar con un estetoscopio.
* * * *
Había entre los compañeros de vida festiva, verdaderos líderes de la vida airada, que tenían su reina simbólica en una linda muchacha de esa misma calidad, cuyo nombre de guerra era la “Matutina” y que los acompañaba, precisamente en los amaneceres, más que todo, por llevarlos a acostar a sus pensiones, entonando en coro las canciones de moda.
Había especialmente uno, que era el “decano” de la Facultad, y que no pensaba sino en la vida vegetativa; otro que hablaba a pleno grito, andaba con los brazos abiertos y tenía una colección de chalecos de fantasía con los que se fajaba la panza, en colores diferentes, hasta dos veces por día y, cerrando el trío, había un tercero a quien llamaban sencillamente “el manteco” y era el que dirigía la culinaria y las bebidas de esa plana mayor.
Entre ese alegre grupo, para quienes la carrera, era solo una oportunidad para sacarle a la vida la sola nata y, el de nosotros -o sea el de los que tomábamos en serio el aprendizaje del arte de Hipócrates- había una distancia histórica e irreconciliable y, por lo mismo se estableció una verdadera guerra de nervios. Para ellos, nosotros éramos los “cepillos” del profesor, los “des bre vados ” -que se rompen la cabeza por parecer inteligentes- o sencillamente, “los tontos graves” -que posan de seriedad sin merecerla.
 Ellos nos pintaban, en sus cenáculos, como nadando en “las babas de la santidad” y, nosotros, les respondíamos con el relato de sus mismas pintorescas hazañas; ellos nos hacían llamadas falsas en nuestros turnos de oficina, para vernos vagar como ánimas con el maletín de urgencia, y nosotros les revirábamos con el arma de la época, el epigrama, la silueta en verso que quedaba indeleble como marca quemadora en novillos flacos.
Ellos nos pintaban, en sus cenáculos, como nadando en “las babas de la santidad” y, nosotros, les respondíamos con el relato de sus mismas pintorescas hazañas; ellos nos hacían llamadas falsas en nuestros turnos de oficina, para vernos vagar como ánimas con el maletín de urgencia, y nosotros les revirábamos con el arma de la época, el epigrama, la silueta en verso que quedaba indeleble como marca quemadora en novillos flacos.
Así, al “decano” y gozador empedernido, lo describimos en este retrato:
Oleína y margarina
Le pondremos un quintal;
Carne, como al Mariscal,
y cerebro de gallina.
Arrugas, tiene una mina
De chiste no tiene jota,
Pero sí lleva una cuota
De lustros de Medicina.
Al lugarteniente, de los chalecos multicolores,gritón y panzudo, le hicimos esta instantánea:
Allá viene a brazo abierto
Nadando en pura oleína,
Resuena más que un concierto
y truena más que una mina.
Cuando sale a la ciudad
A pasearse por las noches,
Inspira curiosidad
Pues parece tren de coches.
Es curioso, no lo dudo,
Que todavía esté completo
Pues, aunque ya está repleto
De un magnífico “menudo”
Que oculta bajo el chaleco,
Nos recuerda al rey Capeto
Pero con un cerebro mudo.
Y, al gran “Manteco”, que nos había dedicado hasta una canción, en que nos describía “cepillando” a Gómez, le dedicamos este apunte que presentamos así:
Por este grave incidente
Que vamos a relatar,
No le pudimos sacar
Al manteca su retrato:
-Fíjese bien en el foco
Que lo voy a retratar.
Alce la nariz un poco,
Mírese hacia el calcañar.
En este teje-maneje
Dc subir y de bajar
Llegó el foco a concentrar
Los rayos en el mancebo
y hubo un incendio de sebo
Quc no se pudo apagar.
* * * *
Fuera de esos dos tipos, de vividores y modestos rimadores, había, entre el resto de nuestros compañeros, espíritus selectos y discretos, de gran sensibilidad artística y poética. Entre ellos se destacaba González Camargo, magnífico estudiante y de una capacidad de captación para todo sentimiento delicado que, si no hubiera tenido que rendir tributo a la llamada que les hacen los Dioses a los espíritus selectos, aún antes de recibir su grado, habría sido un poeta de talla continental. Alcanzó a dejar a la posteridad lindas canciones y sentidos poemas, que todos aplaudimos en su tiempo y que recorrieron el país triunfalmente.
Entre ellas se destaca la que él llamó: “Anatomía” y que, transcribo, a pesar de ser muy conocida, no solo por la causa que la originó, sino también por la forma en que tuvo que grabarla, indeleblemente, en mi recuerdo.
Un día cualquiera, fue llevada a la morgue, para su autopsia legal, el cadáver de la “Matutina”, cuya muerte había acaecido, en el cabaret en donde trabajaba, en medio de una trifulca de borrachos que, seguramente, se la disputaban y uno de los cuales, con un procedimiento amoroso muy colombiano, le desgajó el corazón de una certera puñalada.
El cadáver de la muchacha, seguramente por la pérdida total de sangre, presentaba una belleza y una blancura tan seTenas que no permitía recordar a la hetáira que había sido. Entre sus ojos entreabiertos había humedad de llanto y con la impresión del cuadro, González Camargo, escribió:
En la sala anatómica, desierta,
desnudo y casto, de belleza rara,
el cuerpo yace de la virgen muerta,
como Venus, tendido sobre el ara.
Lánguido apoya la gentil cabeza
del duro mármol en la plancha lisa,
entreabiertos los ojos con tristeza,
en los labios cuajada una sonrisa.
y desprendida de la sien severa,
del hombro haciendo torneado lecho,
viene a cubrir la suelta cabellera
las ya rígidas combas de su pecho.
Más que muerta, dormida me parece;
pero hay en ella contracción de frío;
es que al dormir, el cuerpo se estremece
cuando siente el contacto del vacío.
Mas yo que he sido de la ciencia avaro,
que busco siemprc la verdad dcsnuda,
a estudiar aquel cuerpo me preparo,
interrogando la materia muda.
Al cadáver me acerco; en su mejilla
brilla y tiembla una lágrima luciente;
¡un cadáver que llora! … Mi cuchilla
No tocará su corazón doliente.
Del estudio me olvido, y me conmueve
tanto esa gota silenciosa y yerta,
que los raudales de mi llanto en breve
se juntan con el llanto de la muerta.
Yo fui el primero a quien González Camargo mostró sus versos, quizás por ser copartícipe de su origen y, quizás también por eso, se me grabaron más que a nadie. Verificada la autopsia de la “virgen “, yo, “que no he sido de la ciencia avaro “, separé la cabeza de la pobre muchacha para preparar su calavera, en forma cuidadosa y articulada y, con su eterna sonrisa de bellos dientes, la he tenido como compañera de mi estudio de médico por más de medio siglo.
Pasado algún tiempo, fui llamado un día, nada menos que por Josué Gómez en persona, que quería poner en mis manos, como practicante de la Pequeña Cirugía, el cuidado de una aristocrática paciente, hermana del poeta de los Nocturnos y de las Gotas Amargas, la señorita
Doña Elvira Silva.
El caso era el siguiente: la señorita Silva, enamorada de lo bello, como su hermano José Asunción, dio en levantarse de amanecida, para presenciar la salida de Venus, el lucero del alba que, por aquel tiempo, tenía su mayor crecimiento y brillantez por aproximación a la tierra.
Con las heladas mañanas de la sabana había caído en cama, como víctima de un fuerte estado catarral por enfriamiento, pero, como rápidamente su estado se fue agravando y tomó el carácter de una enfermedad infecciosa general, que tenía más aspecto de cuadro tifoideo que respiratorio, su médico, había diagnosticado: tifoidea.
Pero, en vista también, de que al pasar los días no aparecían los otros síntomas propios de una afección intestinal, el mismo médico había sugerido que se llamara al Profesor para aclarar el diagnóstico.
Gómez se hizo cargo de la enferma y exigió la presencia permanente de practicantes de la Pequeña Cirugía, por la gravedad del caso y por la calidad de la paciente, que era querida y admirada por quien la conocía.
En presencia de la preciosa enferma, que más parecía una estatua de marfil, por el color, la quietud y el estado soporoso, el Profesor Gómez me presentó el cuadro así:
-Estamos en presencia de una neumonía del vértice del pulmón derecho, en un terreno, aunque muy hermoso, muy debilitado, por el tipo de vida de invernadero que ha llevado.
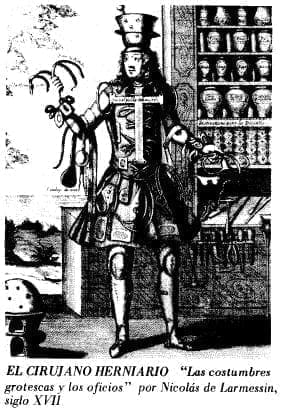 Esta no es una neumonía del tipo de las que les he presentado en el hospital, con dolor de costado, escalofríos, grandes temperaturas, enrojecimiento de la cara y disnea; con percusión y auscultación positivas, en zonas de macicez, con soplo tubario y estertores.
Esta no es una neumonía del tipo de las que les he presentado en el hospital, con dolor de costado, escalofríos, grandes temperaturas, enrojecimiento de la cara y disnea; con percusión y auscultación positivas, en zonas de macicez, con soplo tubario y estertores.
Esta es una neumonía que evoluciona silenciosamente, pero con mayor morbosidad, porque es propia de los seres frágiles: niños, ancianos,alcohólicos y anemizados por cualquier causa.
Mejor dicho aún, la neumonía del vértice solo se presenta en este tipo de personas; en el resto de la humanidad, con mayores defensas, la enfermedad toma otro lóbulo pulmonar y evoluciona como el cuadro clásico.
Lea También: La Radiología en la Pintura Santafereña del Siglo XVII
El colega anterior no encontró síntomas respiratorios, porque no auscultó la cima de la axila y se inclinó al diagnóstico de tifoidea, con tan mala fortuna que, sometió a la paciente al régimen de hambre que se acostumbra en esta enfermedad y, por falta de alimento ha caído en el estado de adinamia que usted puede ver.
Prescribió el tratamiento y nos dejó en poder de la preciosa enferma. El programa era de inyectar estricnina a dosis crecientes para combatir la adinamia; suero normal para estimular la eliminación renal; tonicardíacos en caso de desfallecimiento y una alimentación de gran poder energético y fácil administración.
Seguimos al pie de la letra lo prescrito y, en los primeros días, pareció que nuestros desvelos iban a ser coronados de éxito.
La enferma abrió los ojos, empezó a interesarse por el medio y por la alimentación, especialmente por las bebidas refrescantes. Pero, de pronto, se instaló una taquicardia progresiva, que no pudo ser combatida con los medios de entonces -envolturas frescas, láudano y cloral- y el corazón de la bella Elvira Silva cesó de latir hacia las primeras horas de la mañana.
Cuando abandonamos la casa de la niña de las “mortuorias sábanas “, íbamos recitando in mente los versos de González Camargo que, en este caso, sí habrían tenido un auténtico sentido; y, en tanto, en el horizonte del amanecer, brillaba como nunca el culpable inocente de este gran dolor, el planeta Venus.
El doctor Jaime Mejía Mejía nació en Salamina, Caldas, en 1861. Sus estudios superiores los inició en la ciudad de Medellín, bajo la tutoría espiritual del doctor Manuel Uribe Angel. En Bogotá adelantó sus estudios de medicina. Gran parte de de sus Historias Médicas se desarrolla en la capital de Colombia.
De esa época y de ese libro, hemos extractado el capítulo que reproduce esta revista. Narración vívida y emocionante totalmente desconocida. El doctor Mejía pertenecía por estilo y por temperamento al grupo de los costumbristas que a mediados del siglo pasado se habían agrupado en torno a la escuela literaria representada en “El Mosaico” presidido por Vergara y Vergara.
En este estilo realista del doctor Mejía, es donde se vislumbra su gran perfil de observador de la naturaleza y de los hechos, su gran poder descriptivo que capta detalles y explica fenómenos, en fin, su inteligencia directa, modalidad a la cual permaneció fiel, contrariamente de Gutiérrez González y Epifanio Mejía, que no obstante pertenecer a la misma escuela, en más de una ocasión fueron seducidos al campo del romanticismo.
Murió el doctor Mejía, en Salamina, en 1953, ya cumplidos los 92 años. Fue miembro de la Academia de Medicina de Antioquia. Diputado a la Asamblea de Caldas. Representante al Congreso.
Condecorado con la Cruz de Boyacá. Premiado dos veces en concurso de Anatomía Patológica, patrocinados por la Academia Nacional de Medicina, y laureado en los Juegos Florales de su ciudad en 1919.
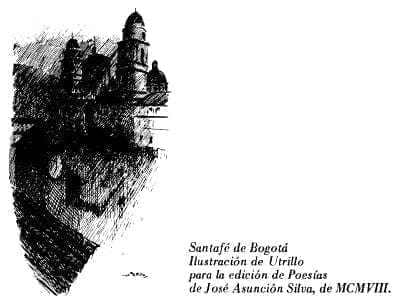
[enc_su_spacer size=”40″]