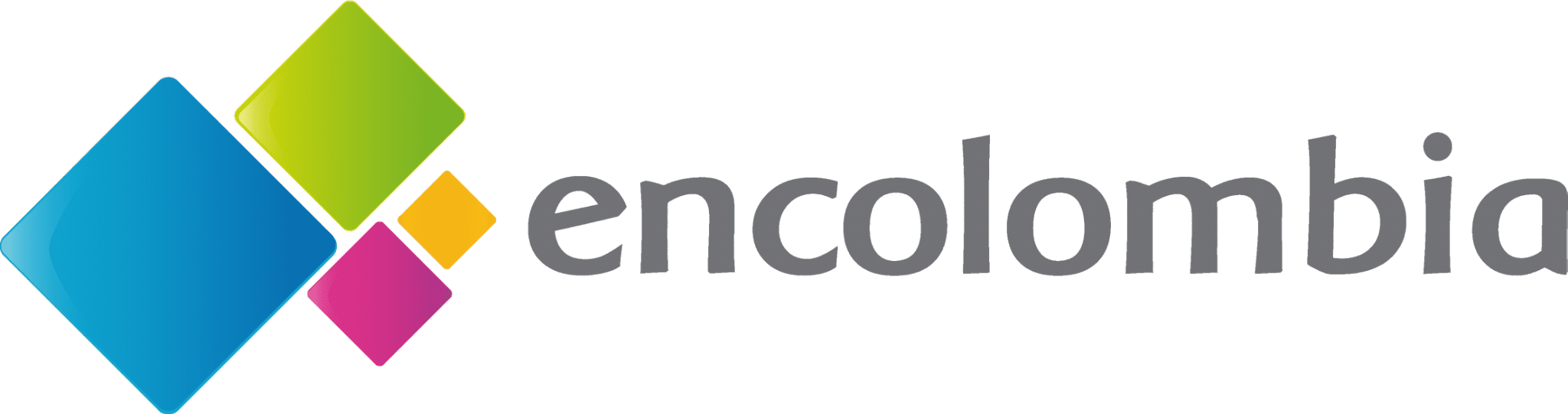Cap 1
II
El Imperio Austro-húngaro de finales del siglo XIX era un territorio poblado por una intrincada amalgama de nacionalidades, etnias y lenguas diferentes endeblemente unidas bajo la autoridad del Emperador.
Viena, la capital, contaba en ese entonces con dos millones de habitantes de los cuales doscientos mil eran checos. Se la conocía con el nombre de Ciudad de los Ensueños y su importancia radicaba en el hecho de haber logrado alcanzar, al menos parcialmente, aquella conciencia supranacional y cosmopolita que constituía la única esperanza de supervivencia de la dinastía que encarnaba el emperador Francisco José. El abuelo de éste, Francisco I, se había comprometido firmemente a mantener el poderío familiar de los Habsburgo, y para lograr su propósito, ejercía el mando a través de un gobierno autocrático y despótico basado en un lema: “La Ley y el Orden”.
En el ejercicio del poder, la censura del régimen era estricta y universal. Los cambios eventuales de un orden que debía ser inmutable se consideraban traición a los valores indestructibles de la monarquía. “Mi reino”, señalaba Francisco I, “se asemeja a una casa carcomida. Si se hacen cambios en una parte no se puede saber cuánto de ella se derrumbará”. No obstante, había tomado medidas paliativas como concesión a las clases populares al introducir, no sin reservas, el sufragio masculino en Austria, la parte occidental de su reino. En lo político, estimaba necesario alejar a los revolucionarios de los dominios del Imperio, con el fin de hacer frente al riesgo de exponer a sus súbditos a la adquisición de ideas potencialmente subversivas.
El levantamiento revolucionario de 1848 llevó al trono imperial a Francisco José. En su dilatado reinado de casi setenta años, dio a la monarquía una estabilidad precaria gracias a la toma de medidas políticas tendientes a consolidar los objetivos reaccionarios del régimen.
Robert Musil, en su novela “El Hombre sin atributos”, describió la atmósfera reinante en Viena a finales del siglo XIX, y retrató con fidelidad las inconsistencias del sistema. El Estado, que era liberal según la Constitución, tenía un gobierno clerical a pesar del espíritu contrario que reinaba en el país. Se presumía que todos los ciudadanos eran iguales ante la Ley pero en la realidad sucedía lo contrario. En razón a que el Parlamento hacía un uso excesivo de la libertad se le tenía casi siempre cerrado y, en su lugar, se disponía de una ley para estados de emergencia que permitía gobernar sin el concurso del Poder Legislativo. Y cada vez que reinaba la conformidad con el absolutismo, la Corona ordenaba que se gobernara democráticamente.
El país estaba administrado por un sistema burocrático de gran rigidez en el que resultaban inconvenientes las iniciativas provenientes de personas que no contaran con privilegios de nobleza o pertenencia a cargos oficiales elevados. Se desconfiaba de los que no formaran parte de un círculo estrecho de parientes, conocidos o miembros del mismo estrato social. “Era rasgo característico de esta cultura”, señala Musil, “la acentuada desconfianza que sentía el hombre frente a los que no pertenecían a su misma esfera; un austríaco, por ejemplo, consideraba a los judíos como seres inferiores e igual cosa pensaban los futbolistas de los pianistas”.
Uno de los más graves problemas del Imperio fue la aparición de los nacionalismos, facilitada por la multiplicidad de los idiomas existentes. El de mayor trascendencia fue sin duda el de los habitantes de habla alemana que luchaban por reemplazar el estudio del latín por el del alemán y que no aceptaban que en ciudades de su predominio se estudiaran otras lenguas diferentes a la suya propia.
Al nacionalismo alemán se agregaba también el cultural de los checos y húngaros que defendían sus idiomas vernáculos en Praga y Budapest. Con el tiempo, esas manifestaciones culturales se fueron transformando en políticas y dieron origen a fenómenos como el antisemitismo, que a su vez facilitó como reacción judía natural el nacimiento del sionismo. En materias de nacionalismos, Francisco José admitía compromisos con los húngaros, que habitaban en la parte más amplia de sus dominios y que le reconocían como rey aunque no como emperador, pero no los aceptaba con los checos y otros grupos del sur del Imperio como los italianos, rutenos, eslovacos, rumanos, polacos, magiares, eslovenos, croatas, sajones, transilvanos y servios.
El esplendor externo de Viena se debía en gran medida al emperador. En muy corto tiempo transformó la ciudad como si quisiera borrar de la memoria de las gentes el año fatídico de 1848, que había separado la burguesía de la nobleza en detrimento de ambas. Francisco José diseñó una amplia avenida en torno a la ciudad, la Ringstrasse, y multitud de bulevares sombreados por árboles bellísimos; construyó un nuevo palacio imperial, dos museos, un moderno edificio para el Parlamento, una nueva sede para la Opera y un espléndido Teatro Imperial. En las tardes, las señoriales avenidas se iluminaban con millares de faroles de luz blanca que se reflejaban en el agua de múltiples fuentes; en las noches, la ciudad se enmarcaba en una neblina luminosa que se percibía desde varios kilómetros de distancia, y sus habitantes sentían que la vida era más llevadera en Viena que en cualquier otro lugar del planeta. Y al lado de las inmensas construcciones oficiales que adornaban las amplias avenidas, la gran burguesía levantaba sus edificios de altos ventanales, casi palaciegos, imitando la tradición aristocrática.
Francisco José amplió durante su reinado los límites de la ciudad. Su población se cuadruplicó en medio siglo y la urbe se llenó de parques embellecidos con magníficas estatuas.
La Viena del Emperador solamente se podía comparar con París y se convirtió de hecho, no sólo en una gran ciudad sino en el símbolo de una nueva manera de vivir. La Corte de Francisco José rivalizaba en esplendor y brillo con las de las demás Casas reinantes europeas. Paradójicamente, sin embargo, el Emperador vivía por entero en el pasado. Los vieneses estaban enterados de que en el Palacio Imperial no se aceptaban los últimos avances tecnológicos como el teléfono y la luz eléctrica, el automóvil y la máquina de escribir.
La gran burguesía procuraba adoptar el sentido estético de una aristocracia carente de valores morales, y ajena, por otra parte, al carácter realista de la mentalidad burguesa con sus virtudes propias del cálculo, la moderación en los gastos, el trabajo asíduo y el ahorro. Se intentaba imitar de cerca al París de la “belle époque” cuyo brillo y esplendor la habían hecho tan atractiva. El teatro, la música, y en especial la ópera, eran las formas características de la estética aristocrática que la burguesía liberal heredaba y hacía suya. El arte, como auténtico fenómeno de evasión, parecía estar en contravía con la realidad. Se ha dicho por ejemplo que los vieneses, después de la derrota de Sadowa en la que el Imperio austro-húngaro quedó a la zaga de Prusia y del naciente Imperio Alemán, se consolaron paradójicamente bailando el “Danubio Azul”; y se relata también que otro vals, “El Murciélago”, les ayudó a olvidarse del desastre económico y las quiebras mundiales de 1873.
Las paradojas de la monarquía, que se advertían en la política, la administración y las costumbres de las gentes, se observaban también en la cultura, la música y la medicina.
Francisco José, que no había leído un libro en su vida y que además no era aficionado a la música, no tuvo obstáculos para construir el magnífico edificio de la Opera que fue recibido por sus súbditos con el más grande beneplácito. Sin embargo, la Ciudad de los Ensueños, que fuera el centro musical por excelencia en el que brillaron los siete astros inmortales de la música, Glück, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms y Johann Strauss, no dio en vida el reconocimiento merecido a figuras del relieve de Gustav Mahler y Albert Schönberg.
Por múltiples razones, Viena era considerada la capital europea de la medicina. La ciudad era visitada con frecuencia por estudiantes del mundo entero que buscaban su formación profesional al lado de médicos eminentes como Hebra, Skoda, Kraft-Ebing y Bilroth, y que asistían a Centros hospitalarios notables por su categoría científica, como el Allgemeines Krankenhaus. Sin embargo, paradójicamente, tampoco distinguió a dos de sus más sobresalientes galenos: Ignaz Semmelweiss, el genial descubridor de las causas de la fiebre puerperal que diezmaba los hospitales de la ciudad, y Sigmund Freud, cuyos descubrimientos admirables en el campo de la psicología profunda abrieron nuevos y deslumbrantes caminos al estudio de la mente de los seres humanos. Semmelweiss falleció olvidado en un asilo de enfermos mentales, en la misma época en que los escritos de Freud no se mencionaban públicamente en Viena.
(Lea También: El Mundo Psicológico de Kafka: Los Orígenes parte IV y V)
III
Los años anteriores a la primera Guerra Mundial fueron:
Como lo señala Stefan Zweig en “El Mundo de ayer”, la edad dorada de la seguridad. Zweig idealizó en sus obras las condiciones de vida de las clases altas y de la burguesía de comerciantes y funcionarios del Estado. Al igual que muchos intelectuales de su tiempo, reconocía la existencia de un orden natural del mundo en el que cada ser humano, cada cual en su propio ambiente, tenía su desarrollo propio y las obligaciones inherentes a su estado social. Sus análisis sociológicos retratan fielmente la sociedad en la que le tocó vivir, y la belleza inimitable de su prosa recrea con perfección la vida de las grandes ciudades del Imperio:
“Todo parecía establecido sólidamente y destinado a durar,” decía Zweig, “y el mismo Estado parecía ser el garante supremo de esa duración. Los derechos que concedía a sus ciudadanos eran confirmados por un Parlamento libremente elegido por el pueblo. Cada deber tenía sus límites exactos; cada persona sabía cuánto poseía o cuánto le correspondía, lo que le estaba prohibido y lo que le estaba permitido…. En aquel extenso Imperio, todo permanecía firme e inconmovible en su lugar…., y en el punto más alto se encontraba, indestructible, el anciano emperador. Si éste moría, se sabía que vendría otro y que en nada se modificaría el bien calculado orden. Nadie pensaba en guerras, revoluciones o disturbios. Todo radicalismo, toda imposición de la fuerza parecía imposible en un siglo predilecto de la razón”.
Los sistemas de seguridad económica y social, iniciados por Bismarck en Alemania en 1867, y extendidos después por diversos países del continente, eran los mejores bienes a que podían ambicionar millones de seres.
Se pensaba que la vida sólo era digna de vivirse si se basaba en la seguridad suministrada por los nuevos sistemas. En un principio, solamente las clases pudientes disfrutaron de las ventajas ofrecidas, pero con el tiempo las masas buscaron la forma de alcanzarlas. Todo se aseguraba: las casas contra los incendios y los robos; el campo contra el granizo y la tormenta, y la vida contra los accidentes y las enfermedades. Se reservaban y aseguraban rentas suficientes para la vejez y en las cunas de las niñas se depositaban pólizas que ampararan sus futuras dotes. Los obreros conquistaron un salario estable que les permitía pagar en pequeñas cuotas su propio entierro con anticipación. Se creía que sólo el que podía contemplar el futuro sin preocupaciones podía disfrutar con tranquilidad del presente.
La firme creencia en la necesidad de asegurar la vida contra todos los posibles asaltos del destino, trajo consigo actitudes de soberbia colectiva en la confianza con que se percibía el presente y en la esperanza con que se avizoraba el porvenir. Se miraba con desprecio hacia las épocas pasadas de guerras, carestías y revueltas y se pensaba que en esos tiempos el mundo no había alcanzado la suficiente madurez; y la fe en el “progreso” ininterrumpido e irresistible de la sociedad contemporánea, tuvo por entonces la fuerza de una religión. Las gentes, sólidamente aferradas a la confianza en las fuerzas unificadoras de la tolerancia y la conciliación, tenían la sincera convicción de que las divergencias entre las personas y las naciones se disolverían poco a poco en virtud del carácter humano que les era común, y que, gracias a ello, la Humanidad obtendría los bienes supremos de la paz y la seguridad.
Se pensaba que el Estado prosperaba si era gobernado según los principios de la honestidad burguesa con sus virtudes, sin brillo pero auténticas, de la familia y la ciudad.
Los valores fomentados por la sociedad de fin de siglo se sintetizaban en la razón, el orden, el progreso, la perseverancia, la confianza en sí mismo, la sobriedad y la parsimonia, la disciplina y la conformidad con las pautas del buen gusto y la buena conducta. Se exaltaba la religiosidad individual y el espíritu cívico, y se realzaban los conceptos del bienestar personal y el social mantenidos dentro de términos mundanos discretos. A toda costa se evitaba lo irracional, lo apasionado y lo caótico para poder recibir la recompensa del buen nombre. La medida del talento individual era el éxito alcanzado. El hombre comerciante, que vive dentro de cada uno de los seres humanos, consideraba que las horas del día no eran sino momentos destinados al ejercicio de un oficio o una actividad, y en desarrollo de esa idea, se fue estableciendo el concepto de la utopía de la exactitud.
Robert Musil fue un excelente analista teórico de ideas y caracteres cuyo tema constante era la disolución de la realidad. “Cada día”, decía, “disminuye más el porcentaje de participación de la persona en sus propias experiencias y acciones. Y cuando más se intente reaccionar, metiéndose en el centro mismo de los hechos, con más facilidad se verá uno desplazado a la órbita marginal. Esa es la experiencia de nuestros días”.
Siguiendo el modelo de Ludwig Wittgenstein, Musil caricaturizó la utopía de la vida exacta diciendo: “Quizás se podría vivir exactamente…., tal como callar cuando no se tiene nada que decir….; hacer sólo lo necesario donde no hay nada especial que cumplir, e incluso ahorrar los sentimientos cuando no son creativos”. Frente a la “utopía de la vida exacta”, señaló, como alternativa, la “utopía del ensayismo”; la opción de “vivir hipotéticamente”, prefiriendo al hombre como suma de posibilidades, que al hombre como realidad y carácter, lo que equivalía a preferir al hombre estético para el cual no vale la pena tomar en serio la vida sino aceptarla como si fuera una novela.
En el pensamiento burgués, los ciudadano eran inmoralistas; establecían la distinción entre los pecados y el alma; esa alma, que como instancia espiritual podía permanecer inmaculada no obstante sus pecados. A los hombres de la época no les era posible cambiar o incluso admitir transformaciones futuras. En los años de la madurez les era difícil recordar cómo habían llegado a ser lo que eran, cómo habían alcanzado su particular concepción del mundo, cómo habían conseguido sus logros, forjado su carácter, aprendido sus oficios y obtenido sus éxitos, en síntesis, para el hombre de finales de siglo, existía el sentimiento de que había conquistado la realidad aunque hubiese perdido sus sueños.
En un mundo en vertiginoso proceso de industrialización, la ambición fundamental era alcanzar el éxito en las finanzas. El individuo promedio de la sociedad de la época, que con el correr del tiempo fue llamado peyorativamente burgués, era un sujeto preocupado por su autoconservación y su comodidad personal, interesado en la comunidad sólo en la medida en que fomentara su propio bienestar o fuera un medio para contribuir a él. La estabilidad, considerada como una de las más importantes virtudes ciudadanas, tenía su encarnación concreta en el hogar. El padre garantizaba el orden y la seguridad en su microcosmos y, en tal virtud, poseía autoridad suprema.
“Las mujeres jóvenes”, según Stefan Zweig, “eran simples e iletradas, bien educadas e ignorantes, escrupulosas, tímidas, inseguras y desvalidas y predispuestas por esa educación, sin conocimiento alguno del mundo, a que el hombre las guiase y formase en el matrimonio sin que se interpusiese voluntad alguna por su parte”.
El hombre, por su parte, contraía matrimonio sólo cuando había alcanzado posiciones económicas estables, antes de lo cual estaba sometido por entero a la autoridad paterna. La sujeción al padre no se perdía, en razón a la frecuencia con que los muchachos trabajaban en profesiones u oficios similares a los paternos y en sus mismos lugares de trabajo.
Y para asegurar el éxito en la vida desde un comienzo, se pensaba que los enlaces matrimoniales debían ser contratos mercantiles antes que uniones personales, lo que implicaba que las conexiones familiares se establecieran como relaciones de dinero. En un tipo de organización social como este, en el que la represión se ejercía en el interior de las mismas familias, cualquier pensamiento o actividad que no estuviese en conformidad explícita con la autoridad tradicional, era interpretado como fuente de males futuros, e incluso de criminalidad.