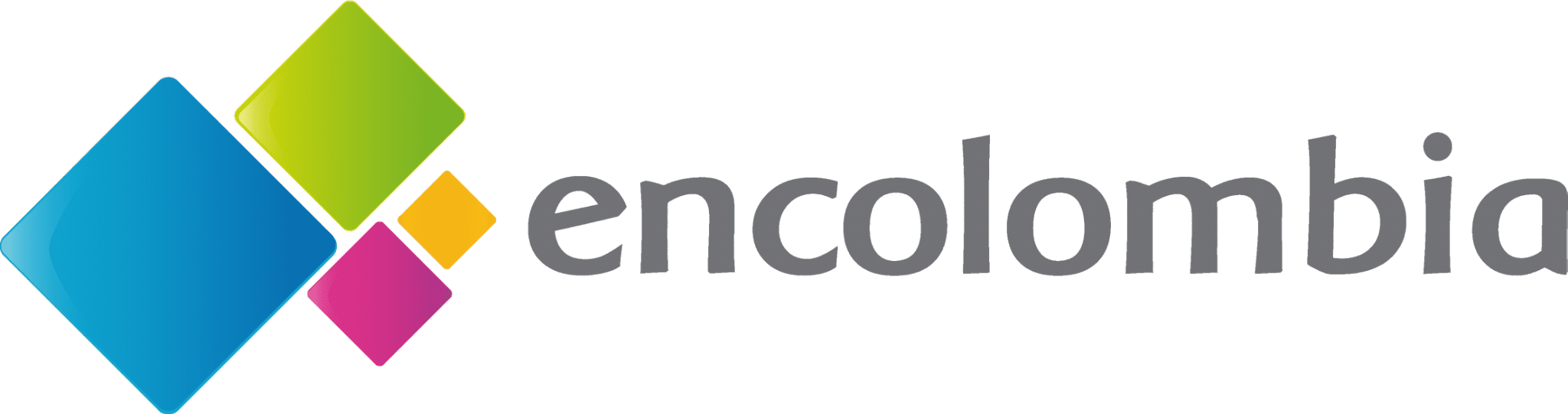“When a man´s life is over, it remains true that he has lived; it remains true that he has been one sort of man and not another. In the infinite mosaic of history that bit has its unfading colour and its perpetual function and effect”.
GEORGE SANTAYANA, en “Realms of Being”,1942
I
En los últimos capítulos de la segunda parte de El Quijote, Cide Hamete Benengeli, el historiador morisco que se inventó Cervantes para narrar las andanzas y peripecias de Don Quijote, relata el regreso a su aldea del ingenioso caballero y de Sancho Panza, su fiel escudero. Don Quijote había sido vencido en la playa de Barcelona por el Caballero de la Blanca Luna, que no era otro que el bachiller Sansón Carrasco armado de punta en blanco y cabalgando sobre brioso corcel, y provisto de reluciente armadura, yelmo y víscera, lanza y espada y una flamante adarga o escudo de cuero en el que estaba dibujada la luna que le daba su nombre.
Sansón Carrasco, que en ocasión anterior se había hecho pasar por el Caballero del Bosque (Quijote I, 24), y había sido derribado y vencido por el ingenioso hidalgo, admiró en Don Quijote su noble empeño de proclamar “la fama de la fermosura de la señora Dulcinea del Toboso”; y al derrotarlo en ese nuevo encuentro, le impuso como penitencia obligatoria volver a su aldea y retirarse del ejercicio de las armas durante un año, tiempo en el cual, pensaba el bachiller que Don Quijote habría de recobrar completamente la razón perdida. Sansón Carrasco no comprendía, por supuesto, que con el castigo que le infligía a Don Quijote al imponerle una condena tan dolorosa como inútil, se hacía responsable del empeoramiento de los trastornos de la mente del caballero andante y lo sentenciaba involuntariamente a morir de tristeza y de melancolía.
“La pesadumbre de verse vencido”
Don Quijote regresó a su aldea con “la pesadumbre de verse vencido” y de no haber podido realizar su infinito anhelo de ver libre a su señora Dulcinea del maligno encantamiento en el que se encontraba. Y a poco tiempo de llegar a su casa y entrar nuevamente en contacto con el ama, la sobrina, el cura y el barbero, recuperó rápidamente la razón. Transformado de nuevo en Alonso Quijano, aquel hidalgo a quien sus vecinos habían dado el afectuoso apelativo de “el Bueno”, tomó conciencia de estar otra vez en posesión de un “juicio libre y claro”; se dolió de las “sombras caliginosas de la ignorancia” con que nublaron su entendimiento las lecturas continuas de los “detestables libros de caballerías”, y lamentó no haber dedicado sus tiempos anteriores a la lectura de otros más provechosos, “que sean luz del alma” (Quijote II, 74).
Algún tiempo después, al sentirse ya próximo a la muerte y consecuente con los principios que había adoptado al hacerse caballero andante, el hidalgo manchego continuó manteniendo inconmovibles e invariables los valores éticos, estéticos y sociales del espíritu caballeresco que siempre, cuerdo o loco, fueron su mejor blasón y el motivo y el norte de todos sus actos.
Don Quijote explicó con mesura y serenidad a su sobrina y las gentes de su entorno las razones que motivaron su regreso a la aldea. Sus amigos, un tanto dudosos al comienzo, aceptaron sus explicaciones pero advirtieron bien pronto que el noble hidalgo se hallaba seriamente enfermo, más del espíritu que del cuerpo, y que habría de morir en corto tiempo. Una de las razones que les llevó a pensar de esa manera fue el hecho de que hubiera pasado con tanta facilidad de loco a cuerdo.
Don Quijote añadió a sus palabras iniciales otras muchas que terminaron por disipar todas las dudas, y logró que sus familiares y vecinos estuvieran plenamente seguros de que había recuperado la cordura.
El hidalgo terminó su parlamento diciendo con añoranza y tristeza: “Señores, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo: fui Don Quijote de la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía” (Quijote II, 74).
Con esas nobles y dolidas palabras, al decir de José Rubio Barcia (1989), Don Quijote aludía a que en su situación presente ya no existían los mismos estímulos de otras épocas; que había llegado el momento de que otros ocuparan con visiones y sentimientos nuevos los espacios que en adelante quedaban vacíos con su ausencia. Expresaba además en esa forma, la honda melancolía que le conducía inevitablemente al arrepentimiento por sus actos pasados y le impulsaba a recuperar el afecto de los demás que creía perdido.
Un médico, de cuyo nombre Cervantes no hizo mención alguna, pensó que “las melancolías y desabrimientos le acababan” y que se encontraba en verdad al borde de la muerte. Con tranquilidad y firmeza, Don Quijote requirió la presencia de un confesor para ponerse en paz con Dios y de un escribano para dictar su última voluntad que le habría de dejar en paz con los hombres.
Sancho Panza, que se mantenía al pie del lecho del enfermo y quería evitar que su amo cometiera la locura de dejarse morir, dijo entonces en magnífica súplica :
“Ay señor, no se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado; quizás tras una mata hallemos a la señora doña Dulcinea desencantada”; y añadió con generosidad: “Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser vencedor mañana” (Quijote II, 74).
Haciendo oídos sordos a las palabras llenas de afecto y de lealtad de su escudero, Don Quijote procedió a dictar su testamento. Ya no creía necesario como lo había pensado antes dedicarse a los quehaceres del campo como Quijotiz, el pastor de ovejas, mientras transcurría el año de castigo que le había impuesto con crueldad infinita el Caballero de la Blanca Luna. Y sus amigos, persuadidos como estaban de su regreso a la cordura, dejaron de cavilar sobre otras formas de desvaríos y locuras que pudieran de nuevo afectarle, como la de cuidar rebaños de ovejas, ocupación que aunque más discreta que la de caballero andante no dejaba de ser otra locura.
“Cerró con esto el testamento”, dice Cide Hamete Benengeli, “y tomándole un desmayo se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en los tres días que vivió después…., se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena” (Quijote II, 74).
En los días anteriores a los penosos acontecimientos del final de la vida del ingenioso hidalgo, el bachiller Carrasco había relatado al virrey de Cataluña, don Antonio Moreno, la intención que había tenido en asocio del licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, y de maese Nicolás, el barbero, de obligarle a volver a su casa para buscar la recuperación de la salud de su cuerpo y de su espíritu. Y le había contado la forma maliciosa cómo había simulado ser el Caballero que por medio de argucias y perversa sutileza le había desafiado a singular combate, y le había derrotado, “por obra de encantamiento”, según Sancho.
De acuerdo al relato del narrador morisco, Don Quijote, molido y aturdido, sin alzar su víscera, con voz debilitada y enferma como si hablara desde el interior de una tumba, se dirigió tristemente al Caballero de la Blanca Luna para decirle: “Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra” (Quijote II, 65).
Al escuchar atento el inesperado relato del bachiller, don Antonio, sincero y conmovido, le habló así:
“Oh señor: Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que causa la cordura de Don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos?…. Si no fuese contra caridad, diría que nunca sane Don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de ellas puede alegrar a la misma melancolía….” (Quijote II, 65).
Muere Alonso Quijano pasados sus cincuenta años en pleno uso de sus facultades mentales. El extraño extravío que había padecido mientras estuvo transformado en Don Quijote, se había desvanecido del todo, y la lucidez de sus últimos días no mostraba vestigio alguno de sus antiguos delirios de caballero andante. Como Don Quijote, su alter ego, había logrado conducir con orgullo la parte trashumante de su vida: una existencia gobernada de manera invariable por el noble y generoso espíritu que había adoptado como norma de conducta exaltando los ideales caballerescos que orientaron sus actos, no sólo en los momentos de felicidad y bienandanza sino también en los de pesadumbre e infortunio.
Cuando se trataba de deshacer entuertos, remediar agravios, proteger viudas y socorrer huérfanos abandonados como indiscutible y auténtico adalid de la justicia, Don Quijote no había vacilado un instante en calzar sus espuelas, embrazar su adarga, ceñir la espada y empuñar su lanza para lanzarse a lomo de Rocinante en pos del cumplimiento pleno de sus propósitos, de sus obligaciones de caballero andante y de sus sueños.
Mas al sentirse impedido para continuar encarnando los elevados fines de la caballería andante, cesaban inevitablemente los impulsos vitales que le habían sostenido; tan sólo le quedaba como último recurso el regreso a su aldea a cumplir el indigno castigo que le había sido impuesto y terminar su existencia en la tranquila paz de Alonso Quijano, humilladas ciertamente sus banderas en la atmósfera fría del sentido común.
Al aproximarse la muerte, aquellos que se habían sosegado y se sentían tranquilos de verle recuperado del extraño mal que le había llevado a convertirse en caballero de otras épocas, pretendían sin embargo revivirlo dirigiéndose a él como si aún fuera Don Quijote de La Mancha, el Caballero de la Triste Figura, lo que irónicamente no hacía otra cosa que aumentar su tristeza y su melancolía: “¡Ahora, señor Don Quijote, que tenemos nueva de que está desencantada la señora Dulcinea, le dice el bachiller tal vez con picardía, sale vuestra merced con eso? Y ahora que estamos tan a pique de ser pastores para pasar cantando la vida, quiere vuesa merced hacerse ermitaño? Calle, por su vida, vuelva en sí y déjese de cuentos” (Quijote II, 74). Y Sancho Panza, haciendo coro a las palabras del bachiller Carrasco, se empeñaba también en hacerle vivir por más que fuera loco.
“Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa”, dice resignado y contrito Alonso Quijano al final de sus días. “Tras el vencimiento y la desilusión, dice Jorge Guillén (1989), Don Quijote muere para que renazca Alonso Quijano. Pero Alonso Quijano no dura mucho tiempo. Sesudo, cristiano, arrepentido, condena sus errores, pide perdón, hace testamento, cumple con sus deberes religiosos y se acaba”. Con el trágico giro de su vida sin tacha muere el noble hidalgo con el alma plenamente serena; muere el actor de un drama existencial, que se deja morir porque no quiere vivir. Y con su muerte, se desvanece del teatro de la vida y se extingue también la figura de Don Quijote de la Mancha.
Después de la muerte de Alonso Quijano y de su alter ego Don Quijote, sólo queda el silencio: aquel “maravilloso silencio” de que hablara Cervantes algunas pocas veces y al que se refirió Kafka para afirmar que algunos hombres pueden sobrevivir al canto de las sirenas pero ninguno a su silencio.
En el pensamiento de Fernando Savater (1989), Don Quijote se muere “cuando deja de ser caballero andante, cuando se resigna a la muerte, cuando vuelve a ser don Alonso Quijano”. La desaparición del mundo fantástico de ilusiones y sentimientos del hidalgo y el aniquilamiento de su realidad interior. sólo podían conducirle a su propia extinción como persona, extinción impregnada de severa tristeza, inmensa soledad y nostalgia de los tiempos de caballero andante que había vivido con ardor, con honestidad y con altura.
Al terminar el periplo vital de Don Quijote y al desaparecer también de la escena Sancho Panza, se cumple definitivamente la parábola vital de esos dos auténticos arquetipos humanos. Pero a diferencia del personaje de la Sonata de Otoño de don Ramón de Valle Inclán (1938), que “lloró como un dios antiguo cuando se extingue su culto”, Don Quijote asume a partir de su muerte su destino final: la inmortalidad, reservada solamente a aquellos que han tenido el privilegio de ser en sus vidas héroes o santos.
II
Las andanzas y amables aventuras de Don Quijote y Sancho y el regreso del caballero andante de la locura ocasional a la cordura plena, han planteado numerosas incógnitas desde hace cuatro siglos que aún se intentan despejar según el sistema de interpretar las cosas que tiene cada cual.
¿Era en realidad loco Don Quijote? ¿Permiten acaso sus actos habituales que se le tome como insano en todos los momentos de su vida? En una obra que además de universal es también atemporal, los enigmas no develados a lo largo del tiempo conducen a la elaboración de interpretaciones que cambian una y otra vez de acuerdo a las formas de comprender al personaje en las distintas épocas.
Para muchas de las gentes ingenuas de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, impregnadas por los sistemas de pensar y concebir la vida en la Edad Media que terminaba y en el amanecer del Renacimiento que se anunciaba en España, el ingenioso hidalgo y su escudero eran personajes verdaderos de la vida real. Sus aventuras, consideradas auténticas sin dudas ni vacilaciones, no podían ser solamente el producto de la imaginación fantasiosa y fecunda de Cervantes. Al común de las gentes, e incluso a los intelectuales de esos días, no les era dable pensar de otra manera.
Se puede aceptar como un hecho admirable que la sólida identidad de Don Quijote, que se afianza a lo largo de la novela y en especial de su segunda parte, no radica propiamente en sus extravíos sino en su forma peculiar de vivir su existencia.
Desde esa óptica, parecería irrelevante cualquier discusión sobre la presencia o ausencia de locura en Don Quijote o sobre la importancia que pudo haber tenido en su vida de caballero andante. Es de mayor interés, a mi modo de ver, resaltar su prudencia y su honestidad espiritual, su ponderación y su buen juicio en el discurso, sin olvidar desde luego sus desvaríos extravagantes y sus amables disparates. Esta visión tiene quizás más relevancia que los intentos por establecer la posible estructura de su psiquismo. La conducta del hidalgo, a pesar de lo extraña o insólita que pudiera parecer a un observador desprevenido, estaba respaldada por un fondo de sensatez que la aparta sensiblemente de los trastornos psicológicos que se entendían como actos de locura en aquellas épocas, y que hoy, los expertos de la psiquiatría diagnostican como psicosis, demencia o insania.
Es necesario señalar que la personalidad de caballero andante adoptada por Alonso Quijano, que Cervantes califica de locura, conduce paradójicamente a Don Quijote a elevarse cada vez más y más por encima de cuantos le rodean en razón precisamente a las cosas que hace y cómo las hace. En contraste con los trastornos discretos de la mente, como podrían ser los del hidalgo manchego, la locura francamente establecida conduce por lo general al deterioro del individuo pero jamás a su superación.
Los aconteceres de la vida de Don Quijote y sus hazañas de encanto nacidas de la magia del gran escritor, se traducen de manera soberbia en la novela en la metamorfosis de un personaje amable pero simple como Alonso Quijano en Don Quijote, su alter ego, que representa psicológicamente un “ideal del yo” típicamente freudiano; el “yo ideal” que Alonso Quijano se forjó en su mente con las largas y constantes lecturas de los libros de caballerías en sus tardes de ocio y hastío: la figura inmortal de Don Quijote de la Mancha.
(Lea También:Identidad, Personalidad y Verdad en Don Quijote)
III
A comienzos del siglo XX, escritores insignes como Miguel de Unamuno y Salvador de Madariaga:
Han aludido con inteligencia al realismo de las figuras cervantinas para resaltar con vigor su fuerza literaria y humana. Unamuno, por ejemplo, llega a decir con entusiasmo quijotesco que podría aseverarse que los dos personajes en verdad existieron y que todo cuanto se cuenta sobre ellos ocurrió en realidad. El célebre exrector de la Universidad de Salamanca afirma sentencioso en un escrito: “El regocijo, consuelo y provecho que de esta historia se saca es razón más que bastante en abono de su verdad; si se la niega, agrega sin ninguna cautela, habría que negar otras muchas cosas también con lo que se socava el orden en que se asienta nuestra sociedad, orden que es hoy el criterio supremo de la verdad de toda doctrina” (Unamuno, 2000).
Algunas interpretaciones de Unamuno que ven en Don Quijote al héroe que intenta alcanzar la inmortalidad a través del sufrimiento, han sido discutidas por muchos escritores. Leo Spitzer (1962), por ejemplo, pone en tela de juicio la idea de considerar al hidalgo como héroe nacional de España. Manuel Azaña (1930), por su lado, estima equivocada y excesiva la idea de hacer de “Nuestro Señor Don Quijote” el Cristo de una religión de la fe y el manantial del ánimo heroico.
Al referirse al realismo de los personajes cervantinos, el escritor Max Aub en su “Prólogo para una edición popular del Quijote” (1989):
Considera que el realismo no depende del protagonista de una obra ni tampoco de la trama desarrollada sino del fondo en el que se mueven los personajes y del ambiente en que se les coloca. Para este ilustre cervantista, un suceso ordinario que tenga lugar en un país inconcebible, con personajes imaginarios, sería una novela fantástica y quimérica, un verdadero cuento de hadas. El Quijote es en verdad una novela real porque sucede en un país real, entre personajes reales, por hipotético o loco que sea su protagonista. Allí radica en su sentir la fuerza del realismo de Cervantes: “Don Quijote es tan real, afirma, que nadie duda de la certeza de sus aventuras; el fondo en que se mueve le da tal relieve, que para todo y para todos aparece vivo en cualquier dimensión”.
Ortega y Gasset, en sus “Meditaciones del Quijote” (1914), señala que el Renacimiento trajo consigo la primacía de lo psicológico e hizo además periclitar la épica con su intento por mantener un mundo mítico lindando con el de los fenómenos materiales. La realidad se convierte en adelante en un poder activo de agresión al mundo cristalino de lo ideal. En el campo de la novela, no es la realidad de los personajes la que nos conmueve sino la representación de esa realidad. Ortega afirma que el Renacimiento mantuvo la realidad de la aventura a pesar de lo mítico y de lo irreal que puede haber en ella.
El idealismo, según el Diccionario de la Academia de la Lengua Española, es la aptitud de la inteligencia para idealizar, es decir, para formar ideas y aplicarlas a circunstancias concretas.
En una segunda acepción, es la condición de los sistemas filosóficos que consideran la idea como principio del ser y el conocer. Idealista es aquel que se inclina a representar las cosas de una manera ideal.
El realismo, por su parte, consiste en la forma de presentar las cosas tal como son sin suavizarlas ni idealizarlas; pero es también el sistema estético que asigna como fin a las obras artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza. En el contexto de la novelística, se puede entender el realismo como la expresión del acontecer propio de la vida de los personajes históricos o ficticios de las obras.
Nadie como Cervantes supo sentir ni expresar más cabal y definitivamente las alternativas y contrastes, los desgarros y las tensiones del idealismo y el realismo, estas dos fuerzas del espíritu que actuaban de modo permanente en el corazón de su pueblo. Don Quijote y Sancho, como auténticos exponentes del idealismo y del realismo, siguen su marcha en forma paralela; se prestan ayuda, se disputan, se relacionan entre sí, se acercan y se apartan, pero conservan su independencia y su propia identidad. Los extremos se tocan ciertamente, pero no se confunden.
Para Ludwig Pfandl, hispanista de habla inglesa y autor de un libro titulado “Introducción al Siglo de Oro” (1994), Don Quijote no es simplemente el hidalgo que perdió el juicio con la lectura de libros de caballerías y quiso transformarse en un nuevo Amadis, un paladín defensor de las causas nobles, del orden y de la moral.
Don Quijote, más que un símbolo del idealismo, es el ejemplo de un español de la época de los Austria saturado de la sustancia de su siglo y de su ambiente. A su entender, Cervantes hace atractivo a su héroe en todo el curso de la novela y hace que resulte triunfante el idealismo en lo que representa no obstante las humillaciones y derrotas. Cervantes ensalza con ponderación los impulsos emprendedores de su raza, y valiéndose de la parodia y del ridículo alerta ante el peligro de que esos grandes ideales degeneren o llegen a la exageración.
Sancho Panza, de su lado, no es el personaje perezoso y glotón, cobarde ante el peligro y propenso al goce prosaico de la vida que arranca carcajadas gracias a su vulgaridad y plebeyez. Sancho es ante todo el símbolo del realismo español, del triunfo de los instintos y la vida de los sentidos; de aquel realismo encarnado en el espíritu de los hombres del siglos XVI frente a un idealismo ávido de hazañas quiméricas.
Todas las épocas, como lo ha señalado con acierto Pedro Salinas (1989), tienen su propia interpretación de las obras de los autores clásicos que explican a su modo sin por ello alterarlas. Esta afirmación es particularmente válida en nuestros días cuando se intenta comprender desde el ángulo de la psicología el fenómeno de la locura de Don Quijote, o de su enfermedad mental si así quiere llamársela, entendida de manera distinta en el siglo XVI cuando se escribió la novela, a como se la ha interpretado después gracias a los estudios críticos y a los diversos planteamientos formulados desde hace cuatro siglos.
Si bien es cierto que El Quijote es una obra que puede leerse y disfrutarse plenamente en virtud a su inmenso valor como literatura excelsa, no es menos cierto que la psicología, como ejercicio intelectual de alto nivel, permite avanzar correctamente en el estudio de los caracteres creados por Cervantes siempre y cuando no intente analizarlos cual si fueran apenas los personajes de un historial clínico cualquiera de la psicopatología corriente.
Una visión como la de nuestros días, que involucra a la vez los aspectos literarios y psicológicos de la obra, admite interesantes interpretaciones de los rasgos psicológicos de sus personajes. El enfoque psicológico, diferente del meramente literario, permite admirar la penetrante intuición que Cervantes puso al servicio de su creación artística a la vez que conduce a internarse en lo más profundo de la psiquis de sus personajes. A estos temas habremos de referirnos en las páginas que siguen.