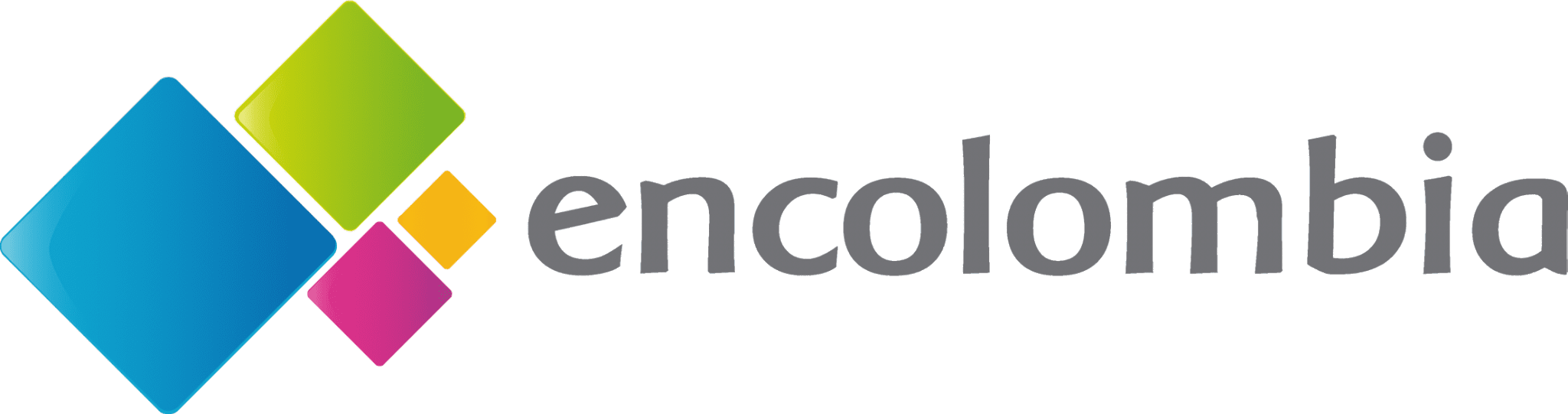Comisión Permanente de Museo
Académico Dr. Ricardo Rueda González
Coordinador de la Comisión y Curador del
Museo
Académica Dra. Sonia Echeverri de Pimiento
Académico Dr. Hugo A. Sotomayor Tribín
Académico Dr. Ricardo Salazar López
Académico Dr. Alberto Gómez Gutiérrez
Académico Dr. Jorge Reynolds Pombo
Curadores de la exposición:
Académico Dr. Hugo Sotomayor Tribín
Doctor Ignacio Briceño Balcázar
La Guerra de los Mil Días
Académico Dr. Ricardo Rueda González
Las batallas de la Guerra de los Mil Días no pueden considerarse como tales, sino como una serie de combates aislados en el tiempo y en la distancia.
En ellos no hubo una verdadera estrategia militar, sino una serie de actos de astucia, destrezas y actitudes en el engaño, sorpresas extraordinarias, producto no de la inteligencia ni de la genialidad del arte de la guerra, sino de la desesperación, de la venganza y de situaciones graves inesperadas.
Los combatientes de esta larga y cruenta guerra, tanto del bando gobiernista como del revolucionario, utilizaron en sus enfrentamientos una gran variedad de armas. (Lea también: La Medicina en las Guerras de Colombia : Transfixión del Pulmón Derecho por Flecha)
En el caso de las de fuego se emplearon desde rifles de percusión y aquellas construidas por armeros de provincia conocidas por el nombre popular de escopetas de “fisto”, hasta modernos fusiles de precisión.
A las principales marcas de fusiles, que no todos los combatientes de lado y lado podían tener y manejar, se unieron otras armas que lindaban con el arcaísmo bélico como hondas, piedras, garrotes, perreros o simples palos usados en forma de lanza o cuchillo para conferirles mayor agresividad y causar un mayor daño al cuerpo del agredido.
Los historiadores señalan que la honda fue un arma que sirvió en las guerras colombianas dada la popularidad que tenía entre los campesinos de algunas regiones del país.
Fue utilizada no solamente para propulsar piedras de mediano tamaño sino también como arma incendiaria pues con ella podían lanzarse cartuchos de pólvora y azufre; así mismo, en ocasiones fue usada para lanzar cartuchos de dinamita y peligrosas granadas de confección casera.
Su utilización en la guerra no tuvo muchos adeptos por el alto riesgo que representaba su manejo, tanto para el lanzador como para sus compañeros de grupo. Los giros necesarios para propulsar el proyectil aceleraban la combustión de la mecha, lo cual modificaba todos los cálculos de sus fabricantes, y hacía que pudiera estallar antes de ser expulsado.
Museo de Historia de la Medicina
A más de las armas de fuego empleadas por los infantes, las fuerzas ecuestres manejaban magistralmente el revolver así como las lanzas y las tercerolas, pero la caballería era incipiente, no tenía escuadrones regulares y la dotación de caballos siempre fue irregular e insuficiente.
Las armas blancas fueron muy populares y utilizadas por la facilidad de su adquisición y transporte. Las hachas, machetes muy afilados que llamaban “los cubanos”, espadas, sables, floretes, lanzas, bayo netas en hastadas en palos, yataganes y cuchillos de variables tamaños y formas e instrumentos de labranza, permitían a los combatientes desempeñarse ágilmente en las luchas cuerpo a cuerpo que fueron muy frecuentes y causaron alta mortalidad.
El empleo del arco y flechas, principalmente por los indígenas de la Guajira, también se observó en las guerras. El arco era confeccionado con el corazón del árbol de Puy y la cuerda con fibra de magüey; la flecha era de caña liviana y la punta de esta una cola de raya, pez muy común en las tierras cálidas, que adicionaban de curare o de una pasta confeccionada a base de veneno de culebra.
Pero las armas que tuvieron mayor utilización en la Guerra de los Mil Días fueron indudablemente el machete y los fusiles Gras, Mannlincher y Remington. Los cañones poco se emplearon.
El machete, temible en manos expertas, se constituyó en un arma sencilla, de fácil adquisición y totalmente terrorífica. Fue tal vez la más popular de todas, a pesar de que tenía bajo prestigio militar y social a causa de su origen humilde relacionado a las labores del campo y al efecto brutal que causaban sus golpes no solamente en las partes blandas puesto que los huesos también podían maltratarse en forma significativa.
El manejo del machete no era desconocido por ninguno de los soldados participantes en ambos bandos del conflicto, y se sabe que cuando las municiones de los rifles escaseaban, hecho que era frecuente, el machete ocupaba el primer lugar y se convertía en el arma preferida.
La historia nos cuenta que luchadores de tres regiones se destacaron como los mejores macheteros, al punto que el solo mencionarlos producía seguridad en una tropa y pánico en las filas adversarias.
Fueron ellos los tolimenses, los santandereanos y los negros caucanos, quienes son recordados en los anales de la Guerra de los Mil Días como guerreros atrevidos que combinaban el manejo del machete con el cuchillo o con el apoyo de garrotes y perreros.
El solo grito de un comandante de “muchachos al machete” producía muchas veces desbandadas como las que causaba el toque de trompeta con su tenebroso toque de “a degüello”, y así, a machetazos murieron miles de colombianos.
Se sabe que en los últimos días de la batalla de Palonegro la más cruenta y larga de la guerra, duró 15 días, era tal la es cases de las municiones que los luchadores de ambos bandos se trenzaban en brutales encuentros cuerpo a cuerpo utilizando únicamente machetes y bayonetas.
Los enfrentamientos entre los macheteros se mezclaban con gritos o improperios que de una línea a otra se lanzaban los combatientes y que unas veces los irritaba hasta la furia y otras los hacían prorrumpir en estrepitosas carcajadas.
Es de anotar que muchos de estos combatientes peleaban bajo el efecto de bebidas alcohólicas que los llevaba a ser más agresivos y a perder el miedo y cuando el ron, el aguardiente, el guarapo y la chicha se agotaban, se embriagaban con elíxires con alcohol o con alcohol antiséptico sin conocer los peligros que tiene su consumo; se conoce también que con la falsa creencia de que el alcohol se podía potenciar adicionándolo de pólvora, los guerreros decían que esta mezcla les daba más “berraquera” para la pelea.
Algunos grupos guerrilleros, después de hacerse a una triste y escalofriante fama, utilizaron cráneos y fémures con visibles marcas de machete, como elementos para demarcar sus territorios y así disuadir al enemigo de entrar en ellos.
El fusil Gras, de origen francés, que había sido fabricado en grandes cantidades con motivo de la guerra franco-prusiana, para cuando se inició la guerra, era un arma anticuada pero continuaba siendo un fusil de dotación de las fuerzas militares por lo que existía una buena cantidad de ellos en los arsenales del Gobierno.
Era señalado por algunos expertos militares de la época como el fusil más querido del ejército. Es un arma de fuego de un solo tiro, resistente y confiable que había sido suficientemente probada por la infantería francesa en 1884. Muy pesado -4.2 kg- y de una longitud poco cómoda -1.83 mts incluida la balloneta-, su proyectil, de calibre 11 mm de pólvora negra lo que llevaba a causar un retroceso (culetazo), que algunas veces dislocaba el hombro de quien disparaba el Gras.
Su alcance, con la munición original, es de 400 mts. con precisión y la mitad, con munición recalzada. La labor de recalzar era encomendada al “polvorero del batallón”, quien gastaba largas horas del día en este oficio, toda vez que la munición original llegó a ser muy escasa, particularmente en las fuerzas rebeldes, y así eran muchos los cartuchos que este célebre personaje tenía que volver a cargar.
El fusil Mannlincher, modelo 1894, de 7.9 mm, de fabricación austríaca fue introducido por los ejércitos liberales por Riohacha, venido de Venezuela y muy pronto se difundió entre las fuerzas rebeldes pues representaba para la época la nueva generación de fusiles de repetición; tienen un peso con todo y bayoneta de 4.8 kg, con una longitud sin ella de 1.28 mts y está dotado de una recámara con capacidad para 5 cartuchos.
El proyectil de este fusil fue considerado como la más mortal de las armas que se utilizaron en la Guerra de los Mil Días, puesto que los daños que causaba en el cuerpo humano eran verdaderamente brutales. Era de mayor penetración que el del Grass y su trayectoria, una vez producido el impacto, era muy errática e inestable, y rebotaba dentro de los tejidos del cuerpo produciendo grandes destrozos.
Museo de Historia de la Medicina
El Dr. Marco A. Barrientos, quien participó como practicante en la ambulancia del Norte que el Dr. Carlos E. Putnam Tanco había organizado para auxiliar a las tropas gobiernistas en la Batalla de Palonegro, escribe en su tesis de grado titulada “Heridas por arma de guerra”, para optar el título de médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, en 1903: “En nuestra guerra pasada se hizo uso de varias armas siendo la más destructiva el Malinger (Mannlincher), introducido por la revolución.
Tal es su potencia destructiva que los primeros soldados heridos con esta arma en Palonegro, decían que eran cañonazos. Con proyectiles como el Malinger, parte de un hueso puede ser arrastrado quedando el miembro sostenido únicamente por las partes blandas…”.
Así puede decirse que los efectos de la munición del fusil Mannlincher fueron tan impresionantes que contra ella se levantaron innumerables protestas que llegaron a señalarla como una bala explosiva y así calificaron al fusil como causante de heridas inhumanas.
La sencillez de operación del fusil desarrollado por el ingeniero industrial norteamericano Philo Remington tuvo buena acogida entre las tropas rebeldes. Fueron adquiridos por las fuerzas liberales introducidos por Panamá en buena cantidad, y aunque de un modelo anticuado eran fáciles de manejar por gentes sin mayor instrucción en el uso de armas de fuego.
En el mercado existían por aquella época cuatro modelos del Remington: el austriaco, el alemán, el holandés y el rumano. Al país llegó un número importante del austriaco en tres de sus versiones, 11, 8 y 7.9 mm, lo que permitió a los guerrilleros rebeldes desempeñarse adecuadamente en algunos encuentros bélicos.
Otras marcas de fusiles utilizados en la Guerra de los Mil Días, pero en menor proporción que los anteriores, fueron: los Peabody, Cooplaker, Preuse, Combran, Roplicher, Winchester, Springfi eld, Shaps, Spencer, Chaspot, Dreins, Amalia y Mauser en variadas versiones y calibres con diferentes potencias destructivas de sus municiones.
Pero es necesario anotar, que las tropas liberales nunca pudieron unificar su armamento, y así peleaban con lo que tuvieran a mano en el momento del combate. Finalmente se puede decir que los cañones sí fueron utilizados pero en menor escala que las armas de fuego mencionadas anteriormente.
El ejército conservador gobiernista tenía en sus haberes dos cañones Bange de 80 mm con 200 municiones, tres Hotchkiss adicionados de cerca de 250 explosivos y un Maxim con no muchos pertrechos.
En cambio el ejército revolucionario liberal en cuanto a cañones se refiere, estaba indudablemente en condiciones muy inferiores. Utilizó sin éxito unos rudimentarios fabricados con tubos de acueducto de confección artesanal provistos de bombas caseras, que tal vez causaban más daño a quienes los disparaban que al propio enemigo.
La mayoría eran fabricados en Bucaramanga; se sabe que su calidad era muy regular y que cuando se ensayaron en alguna batalla, uno de ellos se reventó por la recámara. Ante esta desigualdad en armamento pesado entre los gobiernistas y los rebeldes, algunos jefes de estos últimos decían a sus tropas: “No tenemos buenos cañones pero nos sobra coraje”.
Los proyectiles de los cañones de las fuerzas gobiernistas, de acuerdo a lo consignado por el ya mencionado Dr. Barreto en su tesis de grado, eran de altísima agresividad. “Su acción es mortal en el instante si atacan las cavidades esplénicas.
Si chocan contra un miembro aproximadamente de diámetro igual al suyo, lo arrastran tras sí, siendo notable de observarse el muñón que esta amputación instantánea deja; el hueso es reducido a astillas, la piel, los tendones, los músculos, los nervios y las arterias divididas a alturas diferentes, flotan en colgajos desiguales y separados de la superficie de la herida que es lívida por infiltración
de sangre”.
Con esta variedad de armas que se utilizaron en esta trágica, perturbadora, violenta y absurda guerra, se acabó con la vida de miles de colombianos. Algunos estiman que fueron 80.000 y otros que 120.000 los muertos, cuando el país contaba con apenas 3’500.000 habitantes.
Se dice que solamente en los 15 días que duró la cruenta batalla de Palonegro, el número de muertos ascendió a 4.300 con cuyos cráneos levantaron manos anónimas en el cementerio de Bucaramanga la dantesca “pirámide de calaveras” cuya horripilante fotografía puede observarse en muchos textos de historia de las guerras en Colombia.
Así mismo éstas causaron heridas de todas las clases y magnitudes registradas en la medicina de guerra, desde las más simples que apenas necesitaban de una sencilla curación, hasta las más complejas que requerían de cirugías importantes, muchas de ellas mutilantes que llevaban al herido a una discapacidad perenne.
Extracción de proyectiles, amputaciones de miembros, y reducción de fracturas, eran intervenciones frecuentes, así como sutura de extensas y profundas heridas de partes blandas producidas por brutales golpes de machete o por agresión con cuchillos y bayonetas.
Las heridas penetrantes en abdomen y tórax habitualmente eran mortales puesto que, además de los daños ocasionados en las vísceras de ambas cavidades, la infección hacía presencia en la época en que la asepsia y la antisepsia apenas empezaban a utilizarse y en que los antibióticos no existían; el ácido fénico, el alcohol antiséptico y el agua oxigenada eran los reyes de la desinfección.
Para la esterilización del instrumental quirúrgico se disponía apenas de la ebullición y el éter fue más utilizado que el cloroformo para la anestesia.
Hay informes de fuentes militares muy veraces que no existió medicina preventiva lo que dio lugar a grandes improvisaciones. No se organizaron formaciones sanitarias que previnieran la aparición de plagas como las de piojos, niguas, pulgas, yayas, garrapatas, chiribico, moscas y zancudos, que causaron gran incomodidad y morbilidad a los combatientes.
En los campamentos no se almacenaron elementos para atender urgencias como tampoco se señalaron, antes de los combates, lugares para ubicar puestos de socorro y menos aún hospitales de campaña.
La escasez y algunas veces inexistencia de medicamentos llevó muchas veces a utilizar medicinas de los indígenas y campesinos para el tratamiento de las heridas como la aplicación de telarañas, emplastos de café molido, hierbas de propiedades hemostáticas, ingestión de aguardiente para alivio del dolor y otras. Pero las ambulancias de que hablaremos más adelante vinieron a suplir estas fallas con gran profesionalismo y espíritu de servicio.
El aspecto de los campos de batalla, una vez terminado el encuentro bélico, era verdaderamente dantesco.
El ya mencionado doctor Putnam, quien pasó a la historia de la Guerra de los Mil Días como un verdadero apóstol de la medicina, conformó la famosa ambulancia del Norte que estaba compuesta por una veintena de abnegados jóvenes médicos venidos de diferentes lugares del país, y un número similar de hermanas de la Presentación, comunidad que había llegado al país en 1873 y que ya tenía experiencia en las guerras anteriores.
Muchos de estos profesionales abandonaron su cómoda vida de hogar para prestar sus servicios y algunos de ellos aportaron dineros de su propio pecunio para la causa.
A este aguerrido grupo obsesivo de prestar sus servicios en ese verdadero mar de lágrimas, se le veía en permanente actividad curando heridos vistiendo andrajos, llevándolos en camillas improvisadas con dos varas y con travesaños cubiertos con ramas hojosas a los puestos de socorro, sin descanso, sin un momento de reposo para tomar algún alimento.
Auxiliaban por igual a los heridos, sin distingo de rango militar ni de color político, todos para ellos eran iguales y la única retribución que recibían era la satisfacción del deber cumplido.
Las ambulancias se remontan al siglo XVIII; fueron creadas durante las guerras napoleónicas por el barón Jean Dominique Larrey, cirujano jefe de la guardia imperial quien conformaba grupos de médicos dedicados al rescate de los combatientes heridos o enfermos graves en el propio campo de batalla y en el momento mismo de ésta les brindaban los primeros auxilios para luego trasladarlos a los hospitales de guerra.
A diferencia de estas ambulancias, las de la Guerra de los Mil Días hacían presencia en el escenario de la batalla una vez pasado el encuentro bélico y así carecían de atención médico-sanitaria heridos y enfermos críticos durante las horas o días que duraba el enfrentamiento, lo que seguramente contribuyó a aumentar las cifras de mortalidad en la guerra.
La ambulancia de las fuerzas gubernamentales hizo presencia en el campo de batalla después de Palonegro, la que marcó el final de la primera parte de la Guerra de los Mil Días, y su jefe, el doctor Putnam, en el extenso informe enviado el 31 de julio de 1900 al General enrique Arboleda para completar el parte oficial de la batalla, en algunos de sus apartes dice: “En las casas cercanas al campo de batalla fui encontrando heridos diseminados entre los muertos.
Colombianos entregados a una muerte segura y cruel, sin auxilio alguno, teniendo por cabecera el cuerpo yerto y fétido de un compañero y quizás de su agresor mismo…. . ¡Qué horror y qué tristeza se apoderaron de mi alma!.
A pocos metros de una pequeña ranchería que humeaba y despedía olores nauseabundos, se veían entre un cafetal, tendidos, centenares de muertos, presa escogida de voraces gallinazos que jamás concibieron la velocidad de los hombres para prepararles aquel festín de carne humana.
¡Qué cuadro tan salvaje! Al acercarnos, los útiles animales levantaron el vuelo perezosos y saciados, satisfechos e indiferentes y como diciéndonos: ahora volvemos, nuestra misión es más benéfica que la vuestra; aquí limpiamos estos muertos que dejáis abandonados en eterno olvido; destruiremos esta infección que os hace temblar, y volveremos a la industria estos campos que el odio de los hombres vino a empapar de sangre inocente…
Dimos algunos pasos entre esos restos humanos contemplando aquellas caras infiltradas y acardenaladas que por boca y narices y por ojos y oídos expulsaban materias infecciosas, líquidos nauseabundos de fetidez insoportable.
¡Qué caras aquellas!. Las unas con las mandíbulas separadas y la lengua afuera, parecían gritar por un alivio, y Dios sabe si ese grito fue en verdad su última manifestación de vida. Las otras, con irónicas sonrisas y los ojos salientes de las órbitas, daban testimonio del furor y desesperación de aquel momento en que haciendo fuego los sorprendió la muerte.
Las de más allá, con ademán triste, los ojos cerrados y las mandíbulas caídas entre las de unos cuantos resignados, que sin duda, trabaron con la muerte diálogos aterradores en aquellos instantes supremos en que el mortal va a presentarse a su Dios”.
Las fuerzas liberales también contaron con asistencia médico-sanitaria pero menos organizada y equipada que las gubernamentales que contaban con el apoyo logístico y financiero del estado. Los rebeldes conformaron dos grupos de trabajadores de la salud: uno que fue denominado como la Ambulancia del Norte que se desplazó hacia el campo de Palonegro, y otro llamado la del Sur que concentró sus actividades en Fusagasugá y Tibacuy.
Museo de Historia de la Medicina
La del Norte tenía como jefe al doctor Hipólito Machado y estaba compuesta por 28 médicos, 42 practicantes, 8 religiosas de la Presentación, un capellán y un farmaceuta. La del Sur fue comandada por el doctor Juan Evangelista Manrique Convers y la conformaron 8 galenos, 12 practicantes y 3 hermanas de la caridad.
La historia señala que ambas ambulancias liberales recibieron algún apoyo económico de la Cruz Roja Internacional y que en un principio fueron organizadas por don Santiago Samper “el gran ciudadano”, y los doctores Lisandro Reyes y José María Montoya además de los mencionados médicos que las comandaron.
La Ambulancia del Norte de los liberales vivió exactamente las mismas angustias y horrores que la de Putnam y su grupo en Palonegro. Atendieron heridos de bando y bando y guerreros de diferentes rangos militares, dándoles la atención primaria para evacuarlos luego a improvisados hospitales de sangre o de fiebre, denominación que se les daba de acuerdo a si el lugar era únicamente para alojar y tratar combatientes heridos, o si era un sitio a donde eran llevados los enfermos de fiebre amarilla, paludismo u otras enfermedades que cursaban con altas temperaturas corporales.
El médico Rafael Rengifo quien hizo parte de la Ambulancia del Norte en calidad de practicante, que auxiliaba tropas liberales, escribió más tarde ya terminado el conflicto: ”Presentes en la casa de Palonegro, que desde la casa de García Rovira se divisa, la ambulancia contempló el campo de desolación y muerte; la sangre fecundante de combatientes, alta la frente y descubierto el pecho reivindicó la libertad del pueblo colombiano, no era posible dar sepultura a los muertos, la ambulancia repartida en grupos se posesionó de los heridos hospitalizados en Rionegro, Girón y Lebrija…
Lo de ahí en adelante se suscitará en las múltiples contingencias de un cuerpo de acción, de equívoca presentación dentro de un ambiente de tan aguda beligerancia bélica y mando militar, la acomodación de un pueblo abatido por enfermedades: viruela, disentería bacilar, compañeras obligadas de la guerra, labor que demandaría la asistencia de centenares de heridos, tantos motilados e infectados a medio siglo de las sulfas y antibióticos, rayos X y vitaminas”.
La actuación valerosa y altruista de los integrantes de las ambulancias de estas guerras nos recuerdan el fabuloso y heróico desempeño del ciudadano suizo Henri Dunant en la Batalla de Solferino en 1859, en la que los franceses, al mando de Napoleón III, combatieron contra los austriacos.
Dunant y su grupo se esforzaron hasta el agotamiento para ayudar a los heridos que, entre cadáveres putrefactos, se quejaban y pedían auxilio. Recordemos que este valiente ciudadano quedó tan impresionado de lo que vio y vivió por algunos días, que 4 años más tarde en Ginebra, en 1863, funda la Cruz Roja Internacional.
Pero no solamente por cuenta de las armas blancas y de fuego que anteriormente mencionamos, murieron o quedaron inválidos muchos colombianos que por una u otra razón fueron a los campos de batalla a defender alguna causa.
Muchas enfermedades se hicieron presentes en los campamentos, campos de batalla e improvisados o formales hospitales.
Se supo que hubo brotes de la terrible fiebre amarilla, de dengue hemorrágico y espiroquetosis en diversos escenarios de la Guerra de los Mil Días que causaron alta mortalidad. Igualmente la malaria mató o incapacitó a muchos combatientes en los climas cálidos; aunque algunos podían disponer de píldoras de quinina para evitarla, la mayoría no tenían ese privilegio al igual que la disponibilidad de toldillos que evitaran la picadura del mosquito durante las horas de sueño.
La ictericia que seguramente era la hepatitis A, afectó un número importante de soldados a causa del hacinamiento en que siempre se encontraban. La vacuna antivariólica ya estaba por esa época disponible en Colombia, pero solamente unos pocos combatientes de las filas gubernamentales tuvieron acceso a ella, y así la viruela fue otra de las enfermedades que cobró muchísimas vidas.
La denominada, en esa época, “angina gangrenosa” que no es otra cosa que la difteria también llevó a la tumba un número no determinado de actores de la guerra, así como el tifo exantemático, la fiebre tifoidea y las disenterías microbiana y amibiana. El hambre y la desnutrición llevaron a muchos participantes de esta guerra a adquirir tuberculosis y uncinariasis.
La leishmaniasis y la lepra se observaron con frecuencia y el aceite de chalmugra que por esos años se empleaba para el tratamiento de la enfermedad de Hansen, no llegaba a los campamentos ni a los hospitales de guerra; seguramente los leprosos, pasada la guerra, fueron enviados a los diferentes leprocomios que operaban en el país.
Sería interminable mencionar y comentar todas las enfermedades que se hicieron presentes en este largo conflicto bélico, pero sí puede decirse que el desempeño de los médicos que conformaron las ambulancias, fue verdaderamente heroico si se tiene en cuenta que la Sanidad Militar al tiempo de la Guerra de los Mil Días era incipiente y que los elementos de que disponían para un buen ejercicio de la medicina eran limitados y muchas veces inefectivos para el manejo de algunas enfermedades cuya etiología aún no era bien conocida.
En esta forma los galenos se limitaban muchas veces a controlar los síntomas y a esperar si la Divina Providencia se encargaba de la curación.
Se escogió el tema de La medicina en las guerras de Colombia. Siglos XIX, XX YXXI, como la duodécima (12) exposición temporal de la Academia Nacional de Medicina por las siguientes razones:
1) porque la medicina como un arte reparativo, tiene que enfrentar la destrucción que las armas ocasionan;
2) porque los progresos tecnológicos de la medicina han corrido paralelos a los de las armas. Ejemplo de ello son las complejas intervenciones quirúrgicas y tratamientos de rehabilitación para las víctimas de las minas de la guerra actual;
3) por ser las guerras un hecho histórico repetitivo y prolongado en la historia de la Colombia republicana, cubriendo alrededor del sesenta y siete por ciento (67%) de la existencia como nación independiente;
4) porque las guerras en Colombia han sido la terrible matriz en donde se han formado todas las generaciones de colombianos;
5) porque la guerra ha creado verdaderos ritos de paso en la formación de los jóvenes, y es fuente de una pedagogía perversa;
6) porque las guerras en Colombia han sido y son una de las más importantes causas de la diseminación de las enfermedades por vectores, hidricas, de transmisión sexual, y de la pobreza y la malnutrición;
7) porque las guerras han contribuido significativamente al clima de violencia general en Colombia y son responsables de un porcentaje importante, aunque no el mayor, de las lesiones y muertes que ese clima de violencia deja en Colombia;
8) porque la guerras han contribuido y contribuyen de forma importante en el desarrollo de varios problemas psicológicos y emocionales;
9) porque las guerras en Colombia han sido motivadas por las ambiciones de poder y de control de los recursos estatales y de los territorios;
10) porque en esta luchas por los recursos y el poder, las comunidades más débiles, como los indígenas, han sido las más afectadas;
11) porque la guerra actual, al nutrirse de las necesidades del consumo internacional de sustancias altamente estimulantes como la cocaina, tiene un efecto devastador sobre nuestros recursos naturales, sobre la madre tierra, a decir del pensamiento indígena;
12) porque casi todas la guerras en las que hemos estado inmersos todos los colombianos, a excepción de los conflictos armados con Ecuador en el siglo XIX, y Perú, en el siglo XIX y XX han sido, guerras de baja intensidad de fuego, fratricidas, irregulares y con abundantes prácticas criminales, como el secuestro, la desaparición forzada, y el homicidio fuera de combate y el remate de heridos. Estas últimas conductas adscritas en los últimos años casi solo a las fuerzas opuestas al Estado, y
13) porque la medicina colombiana, y con ella su cabeza, la Academia Nacional de Medicina, siempre se ha preocupado por luchar contra los efectos negativos que tiene la guerra sobre la salud de los colombianos.