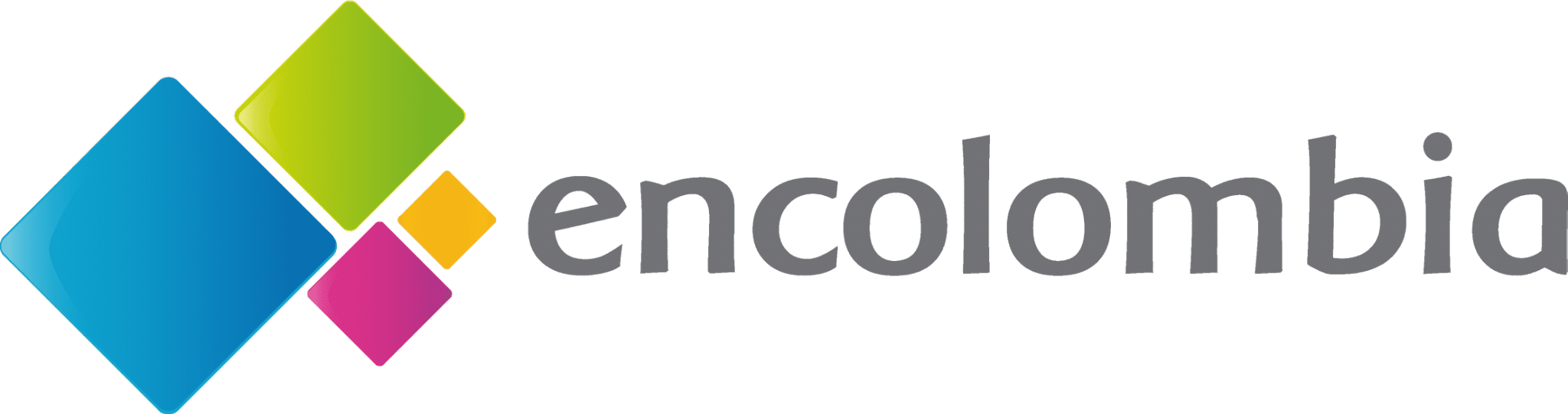Por JAIME MEJIA MEJIA
 Las oficinas de Practicantes fueron las agrupaciones de estudiantes de medicina de último año, creadas con el doble objeto de servir de enlace entre la enfermedad domiciliaria y el médico de cabecera, al mismo tiempo que ir acostumbrando a los médicos noveles al modo de tratar la clientela de calidad.
Las oficinas de Practicantes fueron las agrupaciones de estudiantes de medicina de último año, creadas con el doble objeto de servir de enlace entre la enfermedad domiciliaria y el médico de cabecera, al mismo tiempo que ir acostumbrando a los médicos noveles al modo de tratar la clientela de calidad.
Dichas oficinas tenían, a más del personal preparado y listo para servir, instrumental, más o menos completo, para las intervenciones de urgencia, a más de inyectables analgésicos, tonicardíacos y hemostáticos. La utilidad innegable de estos centros empezó a perturbarse por el espíritu fiestero y bohemio que se desarrolló en Bogotá, después de Núñez, y que encontró en el estudiantado de medicina su mejor medio de cultivo.
Nosotros, unos cuantos, tachados de “tontos graves”, fundamos en el 89 “La Pequeña Cirugía ‘: una especie de pequeña orden monástica médica, con el juramento de no dejar penetrar el humorismo en el ejercicio de nuestras funciones.
Esta sociedad tenía una organización militar y fuertes penas para el que no cumpliera los estatutos. Se componía de seis miembros que se iban reemplazando cada vez que se graduaba uno de los socios.
Braulio Mejía, Pablo Borrero, Manuel Narciso Lobo, Rafael María Posada, Mauro Giraldo y, el que esto escribe, fuimos los sacerdotes de esta nueva cofradía. Y, en verdad que dio resultado. Nuestra tonta gravedad alcanzó a inspirar confianza entre el público y los profesores. La sociedad distinguida llamaba a “La Pequeña Cirugía” para que asistiéramos a sus enfermos, bajo el cuidado de los médicos de cabecera.
De este modo, los socios de nuestra oficina, no sólo gozábamos de atenciones sociales, sino que hacíamos práctica con los mejores médicos y, en presencia de los casos más interesantes, recibíamos, además, honorarios discretos, que iban a la caja de la institución para progreso de la oficina en general y de los socios en particular.
Tan buen nombre tomó nuestra organización, que se nos autorizó, por una Junta de Higiene, para que pudiéramos recetar a los indigentes, durante las epidemias de gripe, tifo exantemático, sarampión y tifoidea que, durante esos años azotaron a la capital.
La epidemia de sarampión del año 90 produjo una mortalidad tan grande que, se hicieron pocos los médicos y enterradores para dar abasto. Las complicaciones pulmonares de esta enfermedad, en un medio tan sucio, tan viciado y tan frío como el de Bogotá, fatalmente tenían que producir esa mortalidad. Los miembros de la “Pequeña Cirugía” nos multiplicamos para hacer de médicos, consejeros y de Hermanos de la Caridad.
Durante esos años tuve yo la suerte de ser nombrado, además, practicante de la sala de hombres del Dr. Josué Gómez, junto con mi compañero Manuel Narciso Lobo en la de mujeres y digo, la suerte, porque esta designación la hacía el Profesor, por su cuenta y riesgo, pues no permitía que se sirvieran esas ayudantías por concurso, método que él consideraba muy mixtificable por la influencia de la buena presencia, buena letra y buena dicción de un candidato, que podría no tener la obediencia médica y el espíritu de trabajo que él necesitaba.
El puesto era muy ambicionado por el nombre que daba y los conocimientos que traía, aunque era durísimo de desempeñar porque, el doctor Gómez era exigente y sumamente minucioso. Sólo se le podía dar gusto concretándose completamente a la sala.
Para nosotros no había día festivo ni vacaciones, si se tiene en cuenta que, el tiempo que no nos ocupaba la sala, lo teníamos que dedicar al turno de la “Pequeña Cirugía”. La verdadera distracción social que teníamos con Lobo, era el visitarnos mutuamente de sala a sala para consultarnos nuestros problemas.
Mientras tanto, el panorama bogotano se había cambiado.
Entre los 30 ó 40 compañeros restantes, que llegaron hasta el último año, con nosotros, había muchos, que habíamos encontrado en el curso de la carrera y que solo lograban pasar cada materia, después de una a dos repeticiones, o por “cansancio de la comisión”, -como decía el profesor de Terapéutica, el doctor Lombana Barreneche- y aún llegó a agregar, cuando se le preguntó la razón de esa paradoja:
– “Dejo pasar este muchacho, por fatiga de la comisión y por no soportarlo un año más en mi clase”.
Naturalmente que había algunos de esos estudiantes crónicos que no ganaban sus cursos porque no les ayudaban sus capacidades intelectuales; pero había otros que, a pesar de su gran talento, no ganaban sino muy lentamente los años de la carrera, por su espíritu bohemio y su tren de fiestas.
Eran “compañeros de la noche” con los poetas de barrio, que celebraban sus tenidas con aguardiente y versos, hasta las primeras horas de la mañana, en que remataban sus juergas con serenatas, con o sin instrumentos, ante las rejas de sus dulcineas.
El ambiente de Bogotá había virado del rojo político al rosado poético y al crespón romántico.
Sin dejar la forma oscura de vestir, empezaron a aparecer las grandes melenas de los hombres, que estaban en próporción, en desarrollo, con la capacidad artística de sus dueños. La poesía epigramática desapareció con Núñez para ser reemplazada por las profundas y dramáticas de Pamba como su “Hora de tinieblas” y, otras menos “sanctas”, que circulaban de mano en mano, sin aparecer en los periódicos; por los cantos ingenuos de Epifanio Mejía; por la paisajista de Diego Fallon; la terrígena de Gutiérrez González; la picante del “alacrán” Posada; la poemática de Julio Arboleda y con especialidad, la del decadente juvenil, recientemente llegado de Europa y portador de la lírica francesa, el astro del momento: José Asunción Silva.
Se formaron cenáculos, en donde se hacía verdadera gimnasia poética y, aún había reuniones, regadas con buenos vinos y anisados, en las que era absolutamente prohibido hablar en prosa y tomar agua.
Era el despertar de los nervios, encadenados tanto tiempo a pensar en la muerte y en el camino de la salvación eterna que querían, con toda esa hiperestesia, recuperar la parte del banquete epicureista que nos corresponde mientras tenemos ojos, boca y oidos.
Era el espectáculo máximo y permanente que, unido a los estímulos del alcohol y de la música, -que adornaban las composiciones poéticas de mayor sentimiento-, hicieron de Bogotá hasta el año 99, un centro delicioso e intelectual, pero disipado y superficial, que envolvía en sus redes de seda a los estudiantes y, más aún, a los de medicina y los alejaba frecuentemente de la carrera.
Casi todos los días se comentaba en los corrillos del hospital, el cuento del día, con los despropósitos de estos médicos en cierne, con eterna cuerda de fiesta.
De uno de ellos, que vivía en media anestesia, se contaba que, llamado cuando estaba de turno, en su oficina de practicantes, por el ataque nervioso de una señora viuda, se presentó ante la enferma con una botella de mixtela en su maletín, y, después de hacer toda la faramalla de examen y darse cuenta de que se trataba de un ataque histeroide, hizo retirar a su empleada para hacer un examen más minucioso. Hizo tomar en seguida, a la enferma, varios tragos del “cordial mixteloso “, del que él también participaba.
Le propinó enérgicos masajes para “volverle la circulación” y a continuación se acostó con ella para terminar el tratamiento.
Al día siguiente, después de un exquisito desayuno bien trancado, le pasó a su “compañera de la noche” la cuenta detallada de los honorarios de la Oficina y que le fueron cancelados religiosamente.
De otro, que también fue llamado a su oficina, estando bastante achispado, se encontró, no ya con una paciente de la calidad de la anterior, sino con una señora de edad, muy robusta, que se quejaba de un síndrome disenteriforme.
La paciente estaba hecha un tres, por las punzadas abdominales y entonces, nuestro compañero, para proceder con más delicadeza sacó de su maletín el estetoscopio, se lo colocó en la parte terminal del tubo digestivo y, después de escuchar con detenimiento unosminutos, se irguió de pronto y le dijo muy seno:
-Seriara, ¡por Dios!, lo que usted tiene es una parasitosis intestinal. No se imagina usted la discusión que tienen todos esos miles de bichos en su tubo digestivo. ¡Parece la plaza de mercado! No le queda más remedio que tomar ipeca, ipeca e ipeca! Y le dejó papelillos con ipeca y opio.
Este cuento de la ipeca, en ese cerebro alcoholizado, no era otra cosa que lo que había logrado grabar en él, a fuerza de repetirlo, el estribillo del doctor Josué Gómez quien, en todos los cuadros oscuros que no se podían encuadrar en un síndrome digestivo clásico, pero que alguna vez daba antecedentes gastrálgicos, o que tenía actualmente sensibilidad hepática anormal, gorgoteo del colon y sensibilidad dolorosa a presión en los ángulos cólicos; después de que el alumno había enumerado las posibilidades diagnósticas, el Profesor preguntaba: – ¿ Qué terapéutica aconsejaría usted a este paciente, entonces? Y si el alumno aconsejaba, por ejemplo, colagogos y eupépticos, Gómez exclamaba indefectiblemente:
– “No ha acertado usted, a este enfermo hay que darle el tratamiento de prueba que yo les he aconsejado en estos casos: ipeca, ipeca e ipeca “.
 En un caso especial, -que fue muy comentado y que nadie pudo olvidar-, el estudiante se encontró ante un paciente ictérico con hepatomegalia (hígado grande), gran sensibilidad del órgano a la palpación y movimiento febrily llegó al diagnóstico de hepatitis aguda.
En un caso especial, -que fue muy comentado y que nadie pudo olvidar-, el estudiante se encontró ante un paciente ictérico con hepatomegalia (hígado grande), gran sensibilidad del órgano a la palpación y movimiento febrily llegó al diagnóstico de hepatitis aguda.
Entonces intervino el Profesor:
-Bien. ¿ Y a ese caso qué tratamiento le prescribiría usted? El estudiante repuso: – Yo prescribiría calomelanos, alternado de vez en cuando con sulfatos de magnesia y sodio.
-No señor, está muy equivocado. Estoy seguro que con sus drogas se le supura el hígado de este enfermo. Dígame una cosa amigo: ¿ Conoce usted mi coche de visitas?
-Sí señor, respondió el alumno.
-¿Ha visto mi casa del centro de la ciudad?
-Sí, doctor, una bella casa.
-¿ y ha oído hablar o conoce mi finca de veraneo en Juntas de Apulo y el lindo ganado que allí tengo?
-Sí señor, la conozco y la he admirado de paso para Bogotá.
-¿ y no sabe usted con qué he comprado y construído todo eso?
-No doctor, no me lo imagino, aunque tampoco sé a qué viene ese interrogatorio.
-Pues, todo eso lo he comprado con ipecacuana, o mejor dicho, recetando ipecacuana.
Pero lo más interesante del cuento es que la gente a quien le he recetado esta humilde droga, se ha curado perfectamente de sinnúmero de dolencias, me ha pagado mis honorarios y me saluda en la calle agradecidamente. Conque: dé le a ese paciente ipeca, ipeca e ipeca y lo curará sin lugar a dudas. Lea También: Historias Médicas
Se le administró ipeca al paciente y, a los pocos días, estaba sano.
El doctor Gómez recurría a estos recursos gráficos para grabar sus ideas -aún las que parecían más estereotipadas- en el cerebro de sus discípulos.
Otro enfermo de esa clase llegó a la sala, estando nosotros de servicio. Se trataba de un paciente de color de cera, emaciado hasta lo inverosímil, de un pasado disentérico crónico y, con un abultamiento hepático que podría notarse por encima de las frazadas. Se trataba, esta vez, de una hepatitis supurada franca que pedía a gritos intervención quirúrgica por ancha incisión. Con desagrado, para mí, el profesor prescribió ipeca sin hablar de cirugía.
[enc_su_spacer size=”40″]