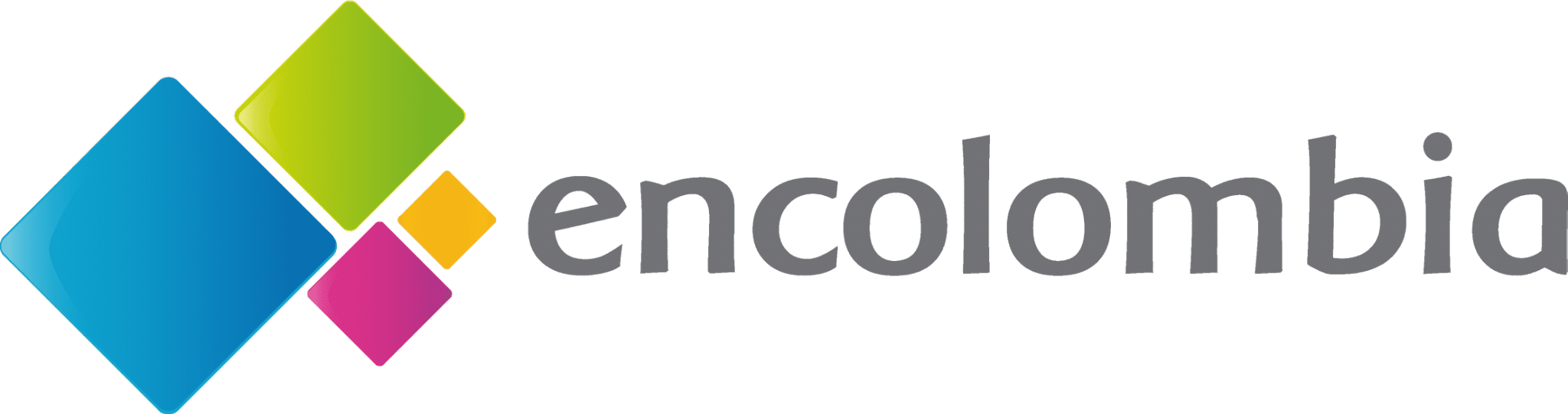“Ego sum qui sum”
ÉXODO 3: 14
I
La historia de la psicología médica y el análisis de las formas de pensar y razonar en épocas anteriores a la nuestra, revisten importancia para el estudio de fenómenos de tanta significación humana como son los relacionados con las enfermedades de la mente cuya trascendencia se refleja no sólo en el campo de lo psicológico y lo social sino también en el de la cultura.
Lo que es verdadero en el campo de la historia de la psicología y la psicopatología también lo es en el terreno de la literatura y de la narrativa.
Los conceptos e ideas de las gentes del siglo XVI y sus formas de pensar sobre la cordura y la locura se reflejan admirablemente en la espléndida ficción literaria de Cervantes.
En el Quijote se encuentran los elementos necesarios para explorar sin timidez los terrenos de la cordura, la prudencia y el buen juicio del hidalgo manchego a la vez que indagar en las perturbaciones de la mente que llevaron a Alonso Quijano a transformarse en caballero andante de otra época, en un personaje heroico si se quiere, tan seguro de sí mismo que imitaba las famosas hazañas de sus predecesores sin renunciar por ello a afirmar su propia identidad de caballero andante:
“Entiende con tus cinco sentidos, dice con certidumbre Don Quijote a Sancho, que todo cuanto yo he hecho, hago e hiciere, va muy puesto en razón y muy conforme a las reglas de caballería, que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo” (Quijote I, 25).
Apelar a la imaginación y dejarse conducir por ella
Para avanzar en el desarrollo de estos temas es necesario apelar a la imaginación y dejarse conducir por ella a los años finales del siglo XVI con el fin de formarse opiniones certeras sobre lo que se entendía por locura en aquellos días; y quizás entender, desde puntos de vista diferentes, las características peculiares de la notable personalidad que atribuyó Cervantes al protagonista principal de su magistral obra.
Este tipo de gimnasia intelectual lleva ante todo a admirar el conocimiento psicológico del escritor, adecuado y acorde con los saberes de la época en que concibió y desarrolló su obra.
Ocuparse de estos estudios en los albores del siglo XXI no es en manera alguna impertinente o atrevido; refleja simplemente el deseo de contribuir a despejar la incógnita planteada a los estudiosos desde hace cuatrocientos años: ¿Qué tanto de locura y qué tanto de sensatez existe en la noble figura de Don Quijote de la Mancha?
Muchos de mis colegas médicos están habituados a juzgar al ingenioso hidalgo desde puntos de vista contradictorios y opuestos como son los de la locura y la cordura.
No se percatan muchas veces del hecho indiscutible de que no estuvo en el ánimo de Cervantes dibujar el historial clínico de un trastornado leve de la mente, o el de un loco consumado, al crear la figura de Don Quijote.
Estas aproximaciones, equivocadas a mi juicio, han conducido a la formulación de diagnósticos estructuralmente endebles que se modifican de acuerdo a los avances del conocimiento psicológico de las distintas épocas y escuelas; y a que se produzcan dictámenes de índole casi pericial que infortunadamente son aceptados sin mayor discusión por los expertos en literatura.
Se cae en el desacierto de aplicar con supuestos criterios científicos los parámetros que se utilizan en los seres de la vida real a los personajes de ficción.
De allí que a todo lo largo del siglo XIX los literatos y los médicos hubieran hablado al unísono de la monomanía de Don Quijote; que a comienzos del siglo XX discurrieran sobre su paranoia, y que en los años más recientes conduzcan la atención del lector hacia los posibles delirios sistematizados de la personalidad del hidalgo.
Este tipo de términos, a mi modo de ver, no sirven bien al propósito de definir situaciones de índole psicológica o psiquiátrica; son más bien formas diferentes de expresar conceptos parecidos o idénticos.
Los diagnósticos médicos, aceptados fácilmente por muchos eminentes cervantistas, no parecen corresponder las más de las veces a las intenciones creativas del gran escritor.
Considero innecesario intentar establecer categorías diagnósticas de las posibles modalidades de locura de Don Quijote.
Pienso que sería de más lógica y de mayor sentido reflexionar sobre los hechos que marcaron la manera de ser, de pensar y de obrar del ingenioso caballero a lo largo de su existencia; meditar sobre su identidad, comprendida como la integridad absoluta del ser; sobre su personalidad, enfocada desde las diferentes facetas de su obrar; y finalmente sobre su verdad, entendida desde el punto de vista psicológico de su realidad interior.
Es necesario tener en cuenta en el estudio de un personaje de tan alto interés psicológico como Don Quijote, que la realidad es comprendida de manera distinta por aquellos para quienes tiene sentido de prevalencia el pensamiento mítico y por aquellos que confieren título superior y aun supremo al pensamiento racional.
II
El problema de la identidad puede estudiarse desde distintos ángulos de acuerdo a los deseos, aficiones y maneras de razonar de cada investigador.
La identidad de Don Quijote desde el punto de vista biológico se aparta demasiado de la naturaleza de este trabajo, en razón de lo cual no nos vamos a referir a ella.
Haremos más bien algunas consideraciones desde las vertientes de la psicología y la filosofía, más pertinentes para reflexionar sobre el asunto que nos ocupa.
Para las ciencias de la mente, la identidad se relaciona con la integridad misma de la persona humana y se estructura paulatinamente durante la vida; su desaparición, como ocurre en el curso de las psicosis más severas, implica la cesación definitiva del ser como persona.
Cuando penetra insidiosamente en el terreno de la insania, el enfermo continúa siendo un ser humano pero jamás una persona en toda la extensión de la palabra, como lo señala el psiquiatra vienés Víctor Frankl al precisar las diferencias entre ser humano y persona humana, en un estudio titulado “Diez tesis sobre la persona” que forma parte de su obra “La Voluntad de Sentido” (1994).
Para algunos filósofos la identidad del hombre se relaciona íntimamente con su propio cuerpo; para otros, con el alma inmaterial; y para otros más con la dualidad mente-cuerpo en la que los elementos alma y cuerpo se constituyen en una entidad inseparable y única.
La identidad de la persona, su individualidad misma, se edifica sobre los recuerdos conscientes que se atesoran firmemente en la memoria a lo largo del tiempo; recuerdos que son indispensables para que la identidad se mantenga estable y no desaparezca.
Distintas escuelas psicoanalíticas han intentado explicar el desarrollo de la identidad a partir del momento mismo en que hace su aparición en la vida de los seres humanos.
Los psicoanalistas coinciden generalmente en la necesidad de la separación psicobiológica del niño de la madre como parte de la transición de la fantasía a la realidad que le permite al niño alcanzar su identidad plena como persona individual.
En la postulación de Freud, la identidad se establece hacia los tres o cuatro años mediante las identificaciones que el niño hace una vez superada la fase edípica de su desarrollo psicológico.
Para Melanie Klein, el proceso ocurre más temprano, hacia los tres o cuatro meses de vida, cuando el niño aprende a abandonar gradualmente sus fantasías idealizantes o denigrantes del seno materno y ve a la madre como una persona completa constituída por una mezcla igual o desigual de cualidades buenas y malas.
Winnicott, que construye su pensamiento sobre la teoría kleiniana de las relaciones objetales, se refiere al “espacio transicional” en el que el niño pequeño juega a pasar de la fantasía a la realidad mediante la imaginación que es intrínseca al juego.
Para el filósofo inglés Jonathan Lowe, la persona humana es un “sujeto de experiencias” que tiene la capacidad de reconocerse a sí mismo como sujeto individual; en otras palabras, un “yo” que posee conocimiento reflexivo.
En su obra “Introduction to the Philosophy of mind” (2000), entiende por conocimiento reflexivo el de la propia identidad y los estados conscientes de la mente; un conocimiento indispensable para saber quién es uno, qué está pensando y qué está sintiendo.
En el pensamiento de Lowe la identidad está relacionada con el conocimiento reflexivo del ser humano,
En su clásica obra “La Persona humana” (1942), el teólogo jesuita Ismael Quiles señala como elemento distintivo del “yo” psicológico su identidad.
El yo psicológico no sólo se reconoce en cada instante como un mismo “yo”, sino que se percibe continuo e idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo. Los rasgos de identidad son permanentes.
Los hechos de hoy, de ayer o de hace mucho tiempo permanecen siempre en la conciencia. La identidad implica necesariamente la síntesis de los actos y funciones en una misma conciencia.
IV
La identidad de Alonso Quijano fue trazada borrosamente por Cervantes en la primera parte de la obra.
Tan sólo representa la imagen de uno de tantos hidalgos de una aldea española del siglo XVI: un hombre sencillo, bueno por antonomasia, “de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza” (Quijote I, 1);
Y un lector fervoroso en sus horas de ocio y hastío, que sólo llega a alcanzar con plenitud su identidad absoluta cuando tiene el vigor de transformarse en caballero andante de otros tiempos, en el Caballero de la Triste Figura como le llamó Sancho Panza, en el valiente Caballero de la aventura de los leones, o simplemente en Don Quijote (Castilla del Pino, 1989).
La identidad de Don Quijote es desde luego más firme y más compleja que la de Alonso Quijano y se va consolidando paso a paso a medida que avanza la novela.
Es así como después de sus primeras aventuras, Don Quijote regresa de nuevo a su aldea; llega burdamente cargado sobre el jumento de un humilde aldeano, que después de llevar una carga de trigo al molino y apiadado de su penosa situación, le condujo a su casa desvencijado y quebrantado.
Muy débil, y sin otras fuerzas que las apenas necesarias para hablar con escaso vigor, Don Quijote le dice al labriego unas pocas palabras con las que afirma la identidad que en su locura no ha perdido: “Yo sé quién soy, y sé que puedo ser no sólo los que he dicho sino los doce Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías” (Quijote I, 5).
Esas palabras de Don Quijote, recuerdan las del Éxodo que he colocado como epígrafe a este capítulo, palabras con las que Jehová afirma su identidad ante Moisés: “Ego sum qui sum” (Éxodo 3:14).
A pesar de su precaria situación, Don Quijote, sin duda megalómano, se refiere a los doce caballeros franceses de renombre legendario, los doce Pares, y señala además las nueve famosas figuras de la historia con las que cree poder equipararse: Josué, David, Judas Macabeo, Alejandro, Héctor, Julio César, el rey Arturo, Carlomagno y Godofredo de Bouillon.
El fenómeno de pérdida de la identidad personal no le ocurrió nunca a Don Quijote en su condición de caballero andante. Paso a paso a lo largo de su vida el ingenioso hidalgo fue dejando constancia inalterable de su identidad como persona.
Y excluye, de hecho, la posibilidad de que hubiese padecido de aquello que desde los estudios del psiquiatra alemán Emil Kraepelin, a mediados del siglo XIX, conocemos con el nombre de psicosis, locura o insania.
Don Quijote podía presentar frecuentes extravíos en sus actos y confusiones notables en su mente de caballero andante, pero no era en modo alguno un individuo que mostrara desintegración franca de su identidad personal.
Don Quijote, puede afirmarse sin ambages, no era un psicótico.
V
A diferencia de la identidad, entendida como la integridad de la persona humana, del “yo psicológico”, la personalidad es entendida como un conjunto singular y único constituído por la integración de los diversos componentes de la organización psicobiológica del ser humano, como son el temperamento, la inteligencia, los rasgos de carácter, las creencias, los deseos y las tendencias adaptativas.
La personalidad puede mostrar diferentes aspectos o facetas que se definen con claridad en el curso de la vida de los seres. Para los seguidores de las doctrinas psicoanalíticas, la personalidad está constituida por los elementos funcionales específicos del Ello, el Yo y el Superyo.
Durante mucho tiempo se pensó que en ciertas condiciones patológicas el ser humano podía escindirse en una o varias entidades diferentes y en cierta forma autónomas.
La disociación de la personalidad, o escisión de la conciencia, es un recurso utilizado ampliamente en las producciones cinematográficas, la literatura y el arte en general.
Leo Spitzer (1962), por ejemplo, concibe a Don Quijote como una personalidad escindida que es “a veces racional y a veces necia”. Hoy, sin embargo, la tendencia a considerar correcto el concepto de disociación de la personalidad ha desaparecido casi por completo del panorama de la psiquiatría.
Se piensa más bien en los “estados alternantes de conciencia”, para significar con ello la unicidad de la conciencia misma y explicar además los extraños fenómenos que suelen presentarse en algunos perturbados mentales (Carson, 1983).
Según Edward C. Riley (2001), conocido hispanista británico, se podría pensar que la idea que tenía Don Quijote acerca de su propia identidad pudiera ser errónea, y asegurar también que podía estar engañado sobre lo que era en la vida corriente pero ciertamente nunca sobre quién era.
El hidalgo no tenía dudas sobre su identidad: “Yo soy quien soy”, dice en varios capítulos de la novela. En la cueva de Montesinos, por ejemplo, afirma su identidad con infinita certeza:
“Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía sino que realmente estaba despierto; con todo esto, me tenté la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba o alguna fantasma vana y contrahecha; pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora” (Quijote II, 23).
No le ocurría ciertamente a Don Quijote lo que refería el literato mexicano Manuel Gutiérrez Nájera acerca de un poeta enajenado que en su delirio se preguntaba: “¿Quién soy? Ojalá pudiera, responder esa cuestión, ¿Tengo alma?, ¿Tengo razón?, De la misma manera Si tales cosas tuviera, / quizás entonces me fuera / más fácil saber quien soy….” (Zea Uribe, 1936).
La identidad de Don Quijote como persona permanece invariable a todo lo largo de la obra en tanto que su personalidad presenta diferentes facetas de acuerdo a las distintas circunstancias de su vida: para sí mismo es Don Quijote, el ingenioso caballero andante que dice a la sobrina sin sombras de vacilación: “Caballero andante he de morir” (Quijote II, 1).
Es también Alonso Quijano el Bueno, la persona que alguna vez fue y la que volverá a ser al final de sus días, es para Sancho y para los demás el Caballero de la Triste Figura, es en algún momento de su vida el Caballero de los Leones, el guerrero arrojado que algún día quiso ser, y es finalmente el sencillo pastor Quijotiz, la figura ideal en la que hubiera querido convertirse al final de sus días.
Sancho Panza, por su parte, mantiene invariable su identidad, y conserva sin modificaciones la única personalidad que posee:
“Sancho nací y Sancho pienso morir” (Quijote II, 4). Como lo ha señalado Dámaso Alonso, Sancho Panza es a su manera otro Quijote; sabe de la locura del hidalgo y afirma la suya propia al seguirlo: “Este mi amo por mil señales que he visto es un loco de atar, y aun también yo no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo”.
Y afirma además: “Advertid, hermano, que yo no tengo don ni en todo mi linaje lo ha habido; Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre, y Sancho mi aguelo, y todos fueron Panzas sin añadiduras de dones ni donas” (Quijote II, 45).
Sólo en una ocasión adopta Sancho una identidad que por lo absurda no podía corresponderle en verdad: la de gobernador de la ínsula de Barataria. Una pseudoidentidad a la que bien pronto hubo de renunciar (Quijote II, 53).
La identidad de Sancho se mantiene sin cambios a lo largo de la novela, pero su lenguaje, habitualmente llano, se hace cada vez más difícil de entender.
Teresa Panza, su mujer, se declara incapaz de seguirle: “Mirad, Sancho, después que os hicisteis miembro de la caballería andante, habláis de tan rodeada manera que no hay quien os entienda”.
VI
Carlos Parajón (1985), destacado filósofo español muy versado en la obra de Cervantes, sostiene que las crónicas de las andanzas de caballerías pueden reflejar hechos reales o fingidos; hechos que admiten de antemano la idea de verdad en los límites de su interpretación histórica.
La idea de “verdad” se refleja plenamente en la novela de Cervantes: unida a la decisión inicial del ingenioso hidalgo de profesar la caballería andante, se encuentra su particular ambición de obtener “eterno nombre y fama” por sus hazañas verdaderas mediante la crónica escrita de sus proezas.
La idea de verdad guarda en el caso de Don Quijote íntima relación con su realidad interior, es decir, con su realidad psíquica, con lo que experimenta en su interior.
La realidad de las cosas animadas o desanimadas que aparecen en la experiencia de Don Quijote, son reales en tanto que funcionen para él como reales. Las ventas y molinos son castillos y gigantes porque su psiquismo y su voluntariosa fantasía así lo requieren.
Y si en el plano de lo psicológico hablamos de la realidad interior o psíquica, en el plano de lo espiritual, más ajustado a su condición de caballero andante, hablaríamos mejor de la verdad, de “su verdad”, de la verdad caballeresca que le impulsaba a llevar a cabo sus propósitos y a cumplir a cabalidad sus nobles ambiciones.
La narración de las andanzas de Don Quijote de la Mancha pone de relieve una permanente oposición entre apariencia y realidad.
La lectura constante de libros de hazañas y aventuras, que desde antaño se consideraba como causa de locura, facilita en el hidalgo el trastorno que le conduce a transformarse en caballero andante.
Y es a partir de su extravío, cuando Don Quijote toma por reales las historias de las falsas crónicas de los más conocidos romances de gesta de su época, y cree además que algún día se escribirá la “verdadera historia” de sus famosos hechos, ambición que se logra en la vida real con la publicación de la novela.
Surge desde un comienzo la confusión entre apariencia y realidad en la forma de percibir el mundo del hidalgo manchego; aparecen las delusiones o falsas ilusiones sobre el mundo exterior: ve gigantes donde sólo hay molinos de viento y ejércitos donde sólo hay rebaños; en ocasiones alucina adversarios temibles y fantásticos que debe destrozar a golpes de su espada como en el episodio delirante de los odres de vino rojo del ventero (Quijote I, 35).
“Todas las cosas que veía, con facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos”, se dice en el capítulo 21 de la primera parte.
En forma delirante confunde en ocasiones la identidad de las personas y atribuye a los personajes de sus libros de caballerías los hechos que suceden: “Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor marqués de Mantua, que viene mal ferido, y al señor moro Abindarráez, que trae cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera” (Quijote I, 5)
La realidad cotidiana existe y permanece sin cambios en toda la novela, pero a ella se superpone la situación anómala que le da la alocada perspectiva de la caballería andante:
Los molinos de viento, por ejemplo, son en verdad molinos aunque las apariencias los tornen en gigantes a los ojos del ingenioso caballero andante; al igual que la bacía del barbero se transforma en el famoso yelmo de Mambrino en el interior de su psiquis.
Hay, sin embargo, en Don Quijote, un cierto grado de incertidumbre en cuanto a la realidad de las cosas del mundo exterior y en relación también a su propia condición humana.
Es por ello que le dice al barbero: “Yo, señor barbero, no soy Neptuno, el dios de las aguas, ni procuro que nadie me tenga por discreto no lo siendo” (Quijote II, 1). La discreción era en aquellas épocas, como lo es también hoy, sinónimo de sensatez y de cordura.
Estas palabras del ingenioso hidalgo coinciden plenamente en su sentido con las que le expresó al Caballero del Verde Gabán al terminar la aventura de los leones: “Quién duda, señor don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su opinión por un hombre disparatado y loco? Y no sería mucho que así fuese, porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa” (Quijote II, 17).
(Lea También: La Melancolía en Cervantes y en Don Quijote)
Algo parecido le ocurre también a nuestro hidalgo cuando la duquesa le llama la atención sobre el hecho de que nunca hubiera conocido a Dulcinea, y le afirma que es tan sólo una “dama fantástica que vuesa merced engendró y parió en su entendimiento”.
A lo que le responde dubitativo Don Quijote: “Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica; y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo”.
Pero en seguida agrega, idealizando a la mujer de sus sueños, y alejado ya de cualquier duda que pudiera asaltarle: “Ni yo engendré ni parí a mi señora, puesto que la contemplo como conviene que sea una dama que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa…..,
Como son, hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortés, cortés por bien criada, y alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de perfección que en las humildemente nacidas” (Quijote II, 32).
Los ideales del ejercicio de la profesión caballeresca que Don Quijote tomó como norma de vida, promueven las acciones que inexorablemente debe cumplir como caballero andante en favor de todos los desvalidos del mundo y para honra de doña Dulcinea, señora de sus pensamientos.
Para el psiquismo de Don Quijote era preciso posponer el reconocimiento de la realidad tal cual es, y para lograr ese propósito, le era necesario apelar a los encantadores como escudos protectores contra la desilusión, y acudir a los encantamientos como recurso psicológico indispensable para mantener el equilibro estable de sus sistemas de razonar y de pensar.
Es importante señalar que la creencia en los encantamientos, los filtros de amor y la existencia de gigantes y monstruos, eran comunes en las gentes del siglo XVI; eran parte integrante de la concepción mágica del mundo que tenía vigencia en aquellos días; de aquel “realismo mágico” al que se han referido con acierto van Doren (1962), Caro Baroja (1964), Serrano Plaja (1967) y Torrente Ballester (1975).
Don Quijote, hidalgo “entreverado y loco, lleno de lúcidos intervalos” como lo calificara Lorenzo, el hijo de don Diego de Miranda (Quijote II, 18), no pone en duda la existencia de los seres fantásticos que para bien o para mal andan por el mundo ayudando o dañando a los seres humanos: “Yo te aseguro, Sancho, le dice a su escudero, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir” (Quijote II, 2).
Y al recordar lo acontecido en la aventura de los molinos de viento, razona melancólicamente sobre el hecho de que los gigantes le hubieran quitado “la gloria de su vencimiento”: “Aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene”; y añade con un dejo de segura confianza: “han de poder poco sus malas artes con la bondad de mi espada” (Quijote I, 8).
En su confusa fantasía, Don Quijote atribuía su incapacidad de discernir entre apariencia y realidad a los encantamientos que padecía en su propio ser.
En su psiquismo, los encantamientos le afectaban a él pero no a los demás. Esa firme y honesta creencia suya le permitía creer en la indudable realidad de los hechos insólitos o extraños que le ocurrían, hechos que explicaba a las gentes de su entorno con aparente sensatez: “Quizás por no ser armados caballeros como yo lo soy, no tendrán que ver con vuestras mercedes los encantamientos deste lugar, y tendrán los entendimientos libres, y podrán juzgar de las cosas deste castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mí me parecían” (Quijote I, 45).
A propósito de la acción de los encantadores, que en el episodio del yelmo de Mambrino hacen confusas las percepciones de los hechos, Don Quijote le dice a su escudero: “Andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan…. Y así, eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa” (Quijote I, 25).
La existencia de caballeros andantes era parte integrante de su realidad interior, de su “verdad” caballeresca.
Al cura que le dice: “Mi escrúpulo es que no me puedo persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de caballeros andantes que vuestra merced, señor Don Quijote, ha referido, hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el mundo; antes imagino que todo es ficción, fábula y mentira y sueños contados por hombres despiertos, o, por mejor decir, medio dormidos”, Don Quijote responde con mesura:
“Este es otro error en que han caído muchos que no creen que haya habido tales caballeros en el mundo, y yo muchas veces con diversas gentes y ocasiones he procurado sacar a la luz de la verdad este casi común engaño; pero algunas veces no he salido con mi intención, y otras sí, sustentándolas sobre los hombros de la verdad” (Quijote II, 1). Es decir, sobre los hombros de aquella verdad escurridiza que siempre busca con ahínco y casi nunca encuentra.
El hidalgo partió de la idea de la existencia real de Amadis de Gaula antes de decidirse a restaurar por su cuenta la caballería andante.
Esa “verdad”, en la que creía a pie juntillas, era de tal manera auténtica en su mente, que le permitía afirmar ciegamente: “La cual verdad es tan cierta que estoy por decir que con mis propios ojos vi a Amadis de Gaula” (Quijote II, 1).
La imitación de aquel caballero de las gestas antiguas, el hecho mismo de reproducir sus hazañas, sustituía en la mente del hidalgo el pensamiento y la conciencia de su capacidad para ejecutar el bien. A Don Quijote le era preciso mantener la fingida idealidad propiciante de la acción a la vez que imaginarla practicable al servicio del bien.
La ilusión de “verdad” en su psiquis confusa, conducía lógicamente a una discrepancia entre lo que decía y lo que hacía, entre sus palabras y sus actos: “Lo que hablaba era concertado, elegante y bien dicho, y lo que hacía, disparatado, temerario y tonto”, afirmaba don Diego de Miranda, el Caballero del Verde Gabán (Quijote II, 17).
La historia de Don Quijote, que se condensa en el esfuerzo de las armas al servicio del bien, se inspiraba en un sentimiento reverencial ante una verdad establecida; una realidad que se transformaba sin embargo en sinrazón en su mente alocada de caballero andante.
Para Don Quijote, el pensamiento y las acciones tenían por fin salvaguardar esa verdad. Es por ello que afirma que el caballero andante debe ser “mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla” (Quijote II, 18).
En el ánimo del hidalgo, su “verdad” de caballero andante de otros tiempos sólo podía suscitar su activo y decidido afán por defenderla.
Hacia el final de su existencia, disipadas ya las “sombras caliginosas” de la ignorancia y recobrado el “juicio libre y claro”, abandona Don Quijote su desvariada adhesión a la verdad de la caballería andante.
Al ser derrotado por el Caballero de la Blanca Luna, cesa su defensa activa de la “verdad” caballeresca y se transforma su disposición anímica frente a la realidad: “Perdóname, amigo, le dice noblemente a Sancho Panza, de la ocasión que te he dado de parecer tan loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo” (Quijote II, 74).
La conducta existencial de Don Quijote, como lo señala José Rubia Barcía (1989), “le sirve a Sancho Panza y a todos los sanchopanzas del mundo para quijotizarse ellos mismos y dar de sí el máximo de sus posibilidades al servicio de sus semejantes, en una sociedad no utópica sino racional e irracionalmente posible.”
Lo que sigue, de allí en adelante, son las vivencias melancólicas de los últimos días del hidalgo manchego narradas en el espléndido capítulo final de la novela, y su extinción del plano existencial que había iluminado con el brillo pleno de su identidad, su personalidad y su verdad.