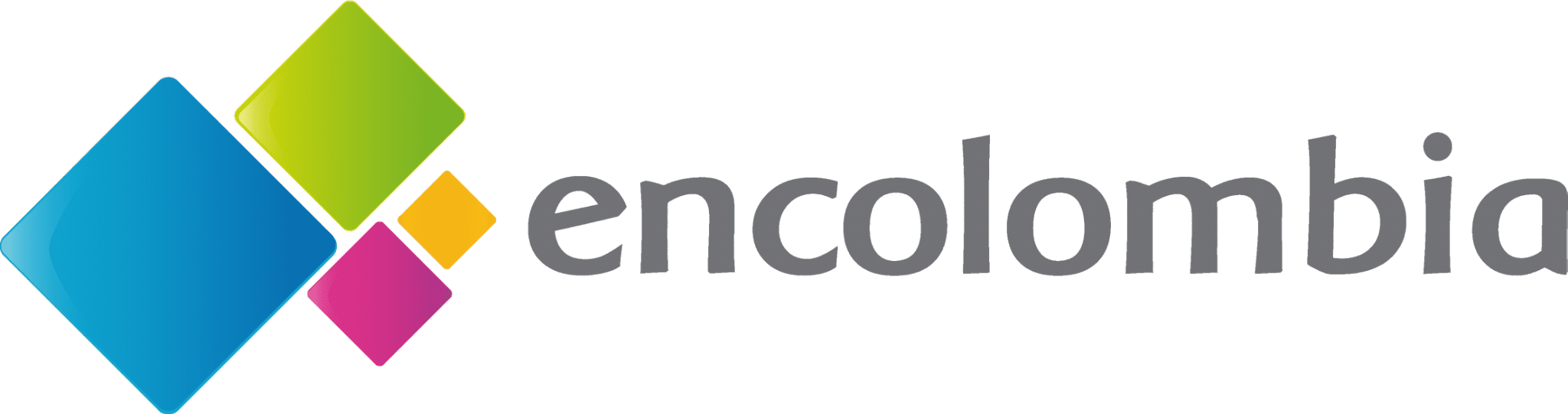Bones Wings
Efraím Otero Ruiz*
Academia Nacional de Medicina, Bogotá, D.C., Colombia
Hemos rebuscado los escondrijos del gato, allá donde el lomo del tejado termina en un triángulo de adobes antiguos con un hueco que mira a un cielo raso cañero que se entrama con la casa vecina, y no hemos encontrado el hueso de Jaime.
Mamá, rosada e iracunda, nos ha gritado que bajemos y no rompamos tejas -para no despertar sospechas le habíamos dicho que buscábamos la pelota de juegos- y lo hacemos en momentos en que una nube de oscura tormenta pasa por cerca de los tejados enmohecidos y nos deja en la nariz un olor de agua oxigenada, como el que despiden las burbujas cuando nos la aplican en la raspadura de la pierna y hay que apretar los labios para no llorar del ardor.
Tendremos que llorar si no aparece pronto el hueso de Jaime. Jaime, dicho sea de paso, es nuestro hermanito de la caja de galletas. Mejor dicho, un esqueleto de feto a término encerrado en una de esas cajas cuadradas de hojalata con tapa redonda, que lleva en la cubierta un letrero desteñido que dice “Huntley-Palmer Biscuits, Made in England” sin fecha ni nada.
Lo de “feto a término” lo dijo un día Daniel, nuestro médico, en un tono solemne y asqueado, cuando se preguntó por qué guardaban acá esas porquerías. Debe estar en la casa desde antes que tuviéramos uso de razón.
Ocupa un lugar misterioso en la alacena grande que huele a naftalina y a ropa de iglesia y está en el fondo oscuro de la alcoba que era de mis padres, y que ahora sirve de depósito a todo lo antiguo que ha quedado desde la muerte de los abuelos.

El que haya un esqueleto de un recién nacido guardado en una caja de galletas es un secreto a voces en nuestra casa:
Pero de ello nada saben los vecinos. Sólo los primos mayores que viven en la casa de al lado.
Ellos me contaron que, cuando vivíamos en el pueblo, Jaime murió al nacer (Jaime fue uno de los doce partos que tuvo mi madre, contando los 6 hermanos que vivimos) y como era el primer nacido varón, y mi madre siempre había ansiado un hijo varón, y quería bautizarlo Jaime, lo rescató del cementerio.
0sea: dejó que lo enterraran en su cajoncito blanco, y le rezaran las siete noches, y el cabo-de-mes y los de varios meses, peroantes de cumplir el cabo-de-año-, en complicidad con Tobías, el viejo sepulturero, y gracias a la tierra seca y arenosa de ese pueblo caluroso en que vivían mis padres, se fue un día a la tumba y rescató el cajoncito y entre las tablas podridas estaban los huesecitos encalados, de un blancorosado tan brillante que mamá creyó que era un milagro. Los contó y recontó –eran doscientos seis, para ser exactos- y los echó en la caja grande de galletas inglesas, para entonces ya vacía.
Y con ellos fueron a dar al otro pueblo, y del otro pueblo a la ciudad, a la casa que ahora ocupamos. Mamá no sabe que la hemos observado en secreto, por una rendija, apenas llegan las vísperas del día de difuntos -creemos que Jaime nació y murió hacia finales de octubre- cuando, muy pensativa, saca de la alacena el misterioso recipiente, extiende un pedazo cuadrado de terciopelo verde, como ese que ponen en los catres que se llevan plegados a la Misa Mayor, y con un ruido de hojalata que trata de asordinar contra su cuerpo desocupa la caja de galletas y extiende los huesecitos en el terciopelo.
Hay vértebras diminutas, como cuentas de un rosario de coral, y huesos delgaditos y alargados, y otros planos como cucharas.
Los mira, les da vueltas, los cuenta y a veces parece que los acariciara con sus dedos. Satisfecha, cuando ha llegado a contar doscientos seis, enciende una vela sobre un candelero de cobre y se queda diez, quince minutos, hablando o rezando en voz baja.
Después, ya más tranquila, agarra el terciopelo por tres de sus puntas y haciendo una especie de embudo o vertedero devuelve los huesos a su receptáculo y tras nuevo ruidajo les pone la tapa. Apaga la vela y retorna la caja a la alacena, al rincón más oscuro. Después vuelve a salir, como si nada hubiera pasado, pero en esos días la encontramos más ensimismada, menos comunicativa y exhalando largos suspiros cuando se sienta a su costura.
El primero en descubrir el secreto fue Hernando, mi hermano mayor. Oyó cuando mamá le contaba a mi tía, la de la casa de al lado, que cuando ellos vivían en el pueblo eran tan pobres que ella no tuvo con qué pagar un osario para que los huesos reposaran en el panteón de la Iglesia, y por eso decidió guardarlos en la caja de hojalata.
También porque quería tenerlos más cerca y porque a ella eso de encontrarlos rosaditos y brillantes y secos antes de que cumplieran un año, le parecía un milagro. Un milagro de Dios, que no quería separarla del todo de su hijo. Aunque ya después de eso llegaron tres hijos varones y dos hembras y llegué yo, el más pequeño, y la casa de la ciudad se pobló de risas y alegrías sobre todo cuando se nos juntaban los primos de al lado.
Ya parecía superarse la pobreza, y esta prosperidad mamá la atribuía al milagro que le habían hecho los huesos de Jaime.
Y continuaría así mientras ella pudiera contar, todos y cada uno de los años, en el día de difuntos, los numerosos huesecillos que a veces, en el sol de la tarde, brillaban como si fuesen de madreperla. Eran como la recóndita clave del bienestar y la seguridad futuros.
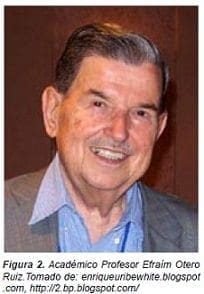
Esa tarde, cuando no apareció el hueso, mis hermanas, mis hermanos y yo realizamos un secreto conciliábulo en la profundidad del solar interior, donde unas matas de hojas enormes y húmedas nos rodeaban y nos aislaban del resto del jardín.
La situación no podía ser más grave. Estábamos a finales de septiembre y pronto, muy pronto (qué tan pronto no lo sabíamos, podían ser una, dos, tres semanas) mamá desocuparía la caja de galletas, contaría los huesos de Jaime y encontraría que faltaba uno. Y ese uno era de los más grandes. Era un hueso filudo y esponjoso, con dos alas como de mariposa, que siempre -cuando habíamos dispuesto a lo largo los miembros y las vértebras y las costillas- parecía corresponder a los huesos del cráneo, aunque no encajaba bien con aquellos en forma de concha redondeada con los que nosotros podíamos armar, lentamente, la calavera.
El hueso alado se empeñaba por quedarse suelto en la base, como si estuviera dispuesto a echarse a volar. Claro que esto lo hacíamos meses antes, en los días solitarios y opacos de la Semana Santa, cuando toda la ciudad parecía vestirse de negro o de morado, se callaban las campanas y las reemplazaban por matracas y mamá y toda la servidumbre salían a rezar rezos interminables de Jueves y Viernes Santos.
Ese ambiente así, un poco lúgubre, nos parecía el apropiado para jugar con los huesos de Jaime.
Sin embargo, este día del soleado septiembre, habíamos roto nuestra rutina y aprovechando que mamá y las sirvientas se habían desplazado al mercado del pueblo vecino, habíamos vuelto a sacar nuestros huesos, con tan mala fortuna que allí, poco antes de que todos regresaran, tenía que haber sucedido el malhadado incidente del gato. ¿Qué haríamos ahora?
Alguien propuso acudir al sepulturero citadino -el cementerio distaba sólo seis o siete cuadras de nuestra casa- a quien conocíamos pues Romualdo, como se llamaba, doblaba las más de las veces como sobandero, y nos era frecuente verlo ajustando esguinces y tronchaduras en nuestros compañeros de juego.
Podríamos ir y pedirle que nos consiguiera un huesecillo de repuesto. Pero, sabiendo lo lengüilargo que es, ello sólo serviría para divulgar nuestro secreto y hacer de mamá y de toda la casa el hazmerreír del barrio. Además, aun con toda su sabiduría, no creo que pudiera restituirnos el huesecito alado con su blancura y su tamaño perfectos.
El gato Mincho, de piel negra y brillante salpicada de manchones blancos, ha pasado ronroneando junto al pilar y nos mira con sus pupilas dilatadas, como si nada tuviera que ver en el asunto. Pero mi hermanita ha jurado que ella lo vio entrar a la alcoba como una ráfaga -cuando salimos un momento a tomar las medias-nueves y después lo vio salir y dirigirse al tejado llevando algo entre la boca, como si hubiera atrapado una mariposa blanca. Por eso no nos queda la menor duda de que él es el autor de la pilatuna.
Alguien ha sugerido la idea del canje. Si lo seguimos a donde puede haber ocultado el hueso, quizás acceda a cambiárnoslo por un ala chamuscada de pollo:
De esas que le gustan tanto. Dicho y hecho. Hemos guardado dos alas de nuestro almuerzo y al caer la tarde lo hemos seguido a su nuevo escondite, muy próximo al palomar de la casa vecina.
Y allí, entre las pajas de un nido abandonado, hemos visto el hueso de Jaime que ya parecía no importarle al maldito gato, pues se devoró nuestras alas y se marchó displicente, dejándonos en posesión de nuestro preciado trofeo. Menos mal que no se había devorado las alas de nuestro huesecillo.
Esta madrugada muy temprano, cuando todos dormían, lo hemos restituido a su caja de lata. Ya podrá mamá celebrar tranquila su pequeña ceremonia del día de difuntos.