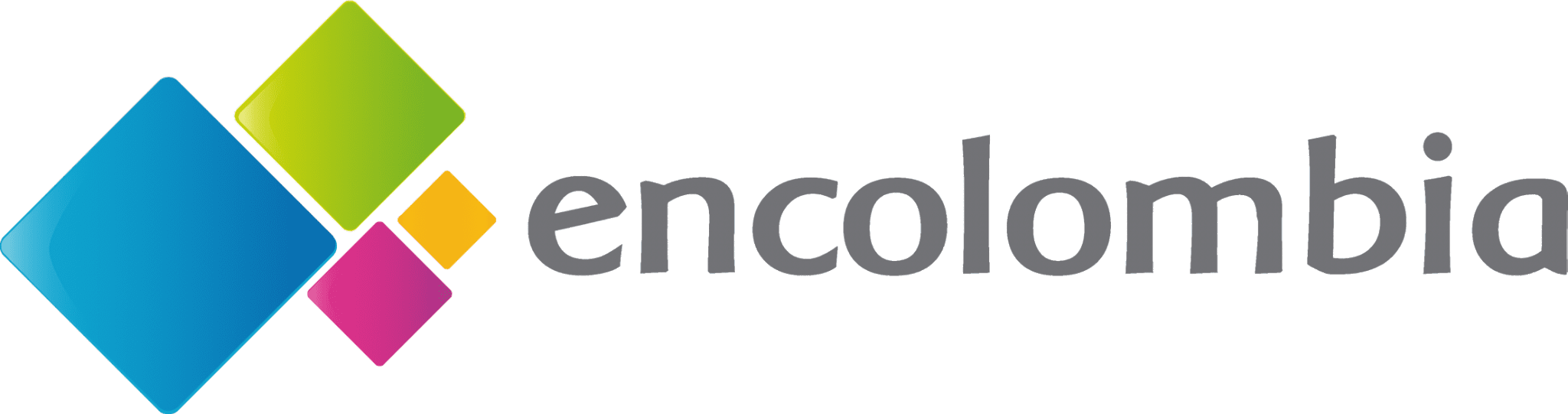A Vision of Paracelsus
Adolfo De Francisco Zea*
Phillipus Aureolus Teofrastus Bombastus von Hohenheim, más conocido con el sobrenombre de Paracelso, (Ensiedeln, Suiza, 1493 -Salzburgo, actual Austria, 1541), fue médico y filósofo, naturalista y alquimista, quizás el más controvertido personaje de su tiempo y una figura interesante de la historia que en la medicina simboliza el tránsito de lo medieval a lo moderno.
Paracelso vivió en la primera mitad del siglos XVI, época histórica en la que las formas de pensar y razonar diferían de las nuestras al estar impregnadas por un pensamiento irracional o mítico, mágico si se quiere, diferente del pensamiento lógico que predomina en nuestros días. Es esta una circunstancia de particular importancia que se debe tener en cuenta al analizar sus escritos para no cometer el error imperdonable de tildarlos de ingenuos o infantiles, error en que se cae a menudo cuando se aplican criterios puramente modernos al estudio de los hechos del pasado. Somos el mundo en que vivimos, decía alguna vez Humberto Eco en acertada frase; en el caso del médico renacentista del que nos ocupamos, podría decirse sin temor a equivocarse que fue en verdad el prototipo del hombre pensante de su tiempo.
Hace un poco más de cuatro siglos se tenía la creencia de que las cosas que guardaran semejanzas o similitudes entre sí podían considerarse iguales; se correspondían unas con otras “por conveniencia”, según el término empleado para caracterizarlas, y en consecuencia, las reglas que gobernaban sus comportamientos y definían sus acciones no podían ser diferentes. El concepto de la similitud o semejanza entre unas cosas y otras para dar cuenta de las mismas, fue en buena parte el que sirvió de guía para la interpretación de los textos, el que organizó el juego de los símbolos, permitió el conocimiento de las cosas visibles e invisibles y dirigió el arte de representarlas. En el mundo de aquellos días, se pensaba sin asomo de duda que la tierra repetía el cielo y que los rostros se reflejaban por similitud en las estrellas.
Consecuente con el modo de razonar de su época, Paracelso entendía la semejanza de las cosas como una conformidad o concordancia entre las mismas cuando su vecindad las encadena en el tiempo o el espacio, como el alma y el cuerpo o los peces y el agua; la entendía además como una concordancia relacionada no sólo con la vecindad sino también con la distancia, según la cual las cosas que se parecen entre sí pueden actuar del mismo modo en extremos opuestos del planeta sin mediar proximidad o encadenamiento alguno. Cuando Crollius decía: “Las plantas son estrellas terrestres que miran al cielo y las estrellas del cielo son plantas celestes que sólo difieren de las de la tierra por la materia que las constituye”, Paracelso expresaba su pensamiento con palabras de similar sentido al afirmar: “El hombre guarda en su interior todas las estrellas del firmamento y todas sus influencias.”

Estas dos formas particulares de razonar y de pensar, conocidas en aquel tiempo por sus nombres latinos de “convenientia” y “aemulatio”, se combinaban en la figura de la analogía a la que Paracelso acude a menudo en sus escritos. Para ilustrar la analogía, Crollius citaba en 1628 el ejemplo de las relaciones que suponía existir entre la tempestad y la apoplejía: “La tempestad, decía, empieza cuando el aire se hace pesado y se agita; la apoplejía cuando los pensamientos se hacen pesados e inquietos; más tarde, se hacinan las nubes y se hincha el vientre, la tormenta estalla y la vejiga se rompe, los rayos fulminan y los ojos brillan con extraño fulgor, cae la lluvia y la boca espumea, los relámpagos se desencadenan y los espíritus hacen estallar la piel. La razón se restablece en el enfermo sólo cuando se aclara el tiempo.”
Además de estas formas de concebir las semejanzas o similitudes entre las cosas y de explicar sus interacciones recíprocas, se creía en la existencia de la “sympathía” como una fuerza de la naturaleza, en el sentir de Crollius, que “atrae lo pesado hacia la pesantez del suelo y lo ligero hacia el éter sin piso; la que lleva las raíces hacia el agua y hace girar con la curva del sol la gran flor amarilla del girasol”; y naturalmente, se creía también en la existencia del polo opuesto representado por la antipatía que sirve para mantener aisladas las cosas entre sí e impedir su fusión con otras cosas. En virtud de la antipatía, se pensaba que el olivo y la vid rechazan la col y que el pepino huye del olivo. La identidad de las cosas, el hecho de que pudieran parecerse y aproximarse sin perder su singularidad, se fundaba básicamente en el balance adecuado entre la simpatía y la antipatía que les correspondía de modo natural.
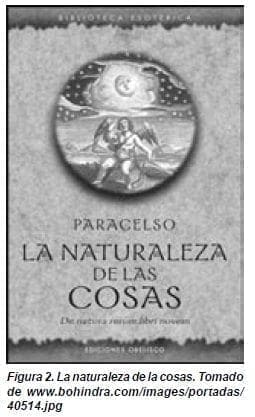
El paradigma de la similitud o semejanza entre las cosas como fuente certera de conocimiento, estaba plenamente vigente en los comienzos de la edad moderna. El pensamiento de Paracelso que vinculaba a través de las semejanzas el mundo de la naturaleza a los aconteceres del cielo, le condujo a formular un novedoso planteamiento que influyó de manera decisiva en las concepciones de la medicina de ese entonces: la existencia del microcosmos del hombre como reflejo o contrapartida del macrocosmos del universo.
Con ideas reformistas y revolucionarias como éstas, Paracelso se propuso modificar la filosofía de la medicina de sus días y romper con las doctrinas humorales heredadas de tiempos antiguos para remplazarlas por otras más modernas y lógicas sobre las causas de las enfermedades y sus tratamientos. Por eso, sus contemporáneos no vacilaron en llamarlo Lutero de la medicina por analogía con el reformador religioso de esa época. A esto contribuía sin duda el hecho de que se expresara en alemán y no en latín, que despreciara las figuras más importantes de la medicina antigua como Galeno, Avicena y Rhazes y que para mostrar su desprecio hubiera lanzado públicamente sus obras a la hoguera. Tan sólo conservó con deferencia entre los libros más cercanos a su espíritu las obras de Hipócrates, es decir, el Corpus Hypocraticum.
Un siglo más tarde, Descartes habría de cambiar los paradigmas de siglos anteriores para excluir la semejanza o similitud entre las cosas como experiencia fundamental del conocer; en adelante, la similitud o semejanza de las cosas ya no se tendría como una forma de conocimiento sino más bien como una ocasión de error y confusión. Las ideas de Descartes se convirtieron en directrices para el desarrollo de una concepción técnico-matemática de la realidad que habría de dar sus frutos en las décadas que siguieron gracias al impetuoso avance de la Ilustración.
El microcosmos que Paracelso imaginó para el hombre estaba constituido por tres sustancias fundamentales: el azufre, el mercurio y la sal reunidas en una sola forma. “A estas sustancias, dice en uno de sus textos, no puede añadirse nada más que el soplo de la vida y todo lo que con él se relacioe… En todas las cosas están presentes estas tres sustancias del todo independientes entre sí; al verlas, el médico consigue algo que no logran ni el impostor ni el ignorante. Por esto es necesario conocer primero las sustancias y sus propiedades en el macrocosmos para hallarlas después fácilmente en el hombre, lo que nos permitirá comprender lo que él es y lo que en él existe.” Enseguida agregaba: “Estas sustancias que existen en el mundo no se perciben siempre a primera vista, pero bajo la influencia del arte (es decir, de la alquimia), pueden revelarse y volverse visibles.”
“El hombre es un pequeño mundo, decía el humanista en su libro “De las cosas invisibles”; un microcosmos parecido al macrocosmos no sólo en su configuración y en su sustancia material sino en todas las fuerzas y en todas las virtudes que posee. Se le da el noble nombre de microcosmos debido al hecho de que tiene en sí mismo todos los fenómenos celestes, la naturaleza terrestre, las propiedades acuáticas y los caracteres aéreos. Contiene en sí la naturaleza de todos los frutos de la tierra, de todos los minerales del agua, de todas las constelaciones y de los cuatro vientos del mundo. No hay nada sobre la tierra cuya naturaleza y cuyo poder no estén también presentes en el hombre. Es esa la nobleza, la sutilidad, la vivacidad del limo del que Dios ha creado al hombre a su imagen.”
La importancia que Paracelso atribuía a estas sustancias fundamentales que venían a sustituir al agua, el fuego y el aire de los antiguos filósofos griegos, y a la tierra que se añadió después como un cuarto elemento del mundo material, se refuerza claramente en un postulado suyo que dice así: “Sólo el azufre arde, sólo el mercurio puede convertirse en humo, sólo la sal puede dejar cenizas.”
En algunos de sus escritos el azufre, el mercurio y la sal son presentados como “principios” más que como sustancias de orden material.
“En el principio del azufre, afirma, radica el calor y la capacidad de combustión de los cuerpos; del principio del mercurio depende su pesantez y su capacidad de presentarse líquido o volátil; y del principio de la sal surgen la solubilidad y la estabilidad de los cuerpos ante el fuego.”
1 Conferencia dictada en la Academia Nacional de Medicina el 30 de abril de 2009.
* Cardiólogo, Fundación Santa Fe de Bogotá, Asociación Médica de los Andes. Correspondencia: Avenida (carrera 9) No. 116-20. Consultorio 820
Recibido: mayo de 2009
Aceptado para publicación: mayo de 2009
Actual. Enferm. 2009;12(2):34-37
La salud del hombre depende, de acuerdo con sus doctrinas médicas, de la proporción correcta en que se mezclan esos principios; la enfermedad surge cuando la mezcla se altera a favor o en contra de uno u otro. La melancolía y la parálisis, por ejemplo, se deben al exceso del principio del mercurio; la hidropesía y la diarrea, al exceso del principio de la sal, y la fiebre al exceso del principio del azufre. Para restablecer el equilibrio alterado por las enfermedades y restaurar plenamente la salud, consideraba necesario suministrar al organismo enfermo los productos químicos que fueran indicados para su curación.

Era tal el valor y la importancia que le daba a la química incipiente de sus días, que a menudo hacía de lado los nombres clásicos de las enfermedades y los sustituía por los de las sustancias que preconizaba. No era entonces extraño oírle hablar de enfermedades tartáricas, si era el tártaro el producto químico que consideraba indicado para tratarlas, o de bismúticas, si pensaba que se requería de las sales de bismuto para su tratamiento.
En el terreno de las ciencias naturales, Paracelso hacía mención de los miles de combinaciones susceptibles de hacerse con los elementos del mundo, y explicaba por analogía la razón de ser de algunos fenómenos físicos que le intrigaban: los truenos y relámpagos, por ejemplo, eran para el naturalista el resultado de la unión del azufre y el salitre en la atmósfera alta, de modo igual a lo que ocurría con estas sustancias al encenderse la pólvora.
Para una adecuada comprensión del papel desempeñado por la alquimia en la medicina de Paracelso, es necesario referirse a su libro “Las enfermedades invisibles” en donde expone su pensamiento sobre la etiología, la patogenia y el tratamiento de diversos males. En el capítulo sobre las enfermedades causadas por la fe, por ejemplo, hace consideraciones médicas y religiosas muy confusas sobre algunas afecciones tenidas por entonces como verdaderos azotes de la humanidad: la “Consunción de San Valentin”, el “Fuego de San Antonio”, el “Baile de San Vito” y las “Várices de San Quirino”. Destaca el papel de la Fe, capaz a la vez de curar o producir enfermedades, según el caso, y la influencia perniciosa del Diablo, siempre atento a “trastornar la misericordia divina.”
En otra parte de la obra se refiere a las partes visibles e invisibles que componen el cuerpo de los seres humanos y establece una curiosa analogía con el hierro que “es atraído de manera invisible por el imán al igual que los cuerpos lo son por la imaginación.”
Menciona específicamente a la mujer en quien “la imaginación tiene su lugar supremo y preferido”, y describe “las obras realizadas por la imaginación de las embarazadas que afectan a los niños en la época de la preñez… Si durante su embarazo, dice, una mujer experimenta el deseo de robar o de comportarse indebidamente, esa disposición actúa sobre el niño y llega a serle innata, y sus resabios le permanecen durante toda su existencia.” Hace alusión directa a la astrología que ocupaba un lugar preponderante en su mente, al afirmar: “Se han cometido muchos errores al acusar a los planetas de malvados cuando en realidad la imaginación ha sido la sola y única responsable de las cosas que ocurren.”
Volviendo al paradigma de la similitud o semejanza de las cosas, afirma: “El cuerpo puede romper o puede conservar un objeto; el deseo forjado por la imaginación puede actuar de la misma manera porque cada cosa exterior tiene dos cuerpos, uno visible y otro invisible y cada cuerpo posee su papel particular. El cuerpo superior puede atraer hacia él las cosas de la tierra y la tierra atrae hacia ella los productos del cuerpo superior. La tierra atrae hacia ella un invisible y lo vuelve visible; y a la inversa, el cielo atrae de la tierra algo visible y lo vuelve invisible.”
Paracelso fue uno de los primeros investigadores de las ciencias médicas en utilizar los productos derivados del arsénico, las sales de cobre, plata, plomo, mercurio y antimonio en el tratamiento de las enfermedades. Pensaba que se las podía emplear en cualquiera de las formas de practicar la medicina a las que se refiere detalladamente en sus escritos: la medicina natural, al estilo de Galeno y Avicena, que trata las enfermedades “por medio de acciones contrarias: el frío por el calor, el exceso por el ayuno”; la medicina de los empíricos que cura las enfermedades por la fuerza específica de los remedios que emplea; la medicina cabalística de los astrólogos y de aquellos dotados del poder de la hechicería; la medicina de los espíritus que intenta curarlas por medio de “filtros o infusiones en los que se atrapa el espíritu de las hierbas y las raíces cuya sustancia ha causado la enfermedad”; y finalmente la medicina de la fe, “la fe del enfermo en sí mismo, la fe en el médico, y la fe en la disposición favorable de los dioses.” “Creer en la verdad, afirmaba, es causa de muchas curaciones.”

Paracelso estudió con cuidado la alquimia, a la que consideraba ciencia verdadera, para encontrar en ella respuestas a sus inquietudes. La alquimia era una antigua disciplina egipcia que en la baja Edad Media buscaba esencialmente la transformación de los metales en oro. No tenía como fin último la obtención de riquezas sino más bien develar los secretos del perfeccionamiento de la materia misma, de la vida, del cuerpo y el espíritu humano al apartar los metales nobles como el oro de la escoria.
Los alquimistas creían que utilizando los procedimientos de su arte el hombre podía hallar la “piedra filosofal” que aseguraba la inmortalidad y lograr para sí el “elixir de vida” que producía la juventud eterna. Era la pervivencia de dos mitos: el mito judaico del árbol del conocimiento, que se narra en el primer capítulo del Génesis, y el mito griego de Prometeo, que viaja al firmamento a obtener para el hombre el fuego de las esferas celestiales que lo transformaría en todopoderoso. En el fondo, los alquimistas buscaban como el Fausto de Goethe culminar el anhelo infinito del hombre de semejarse a la divinidad.
Cuando se piensa en Paracelso, a quinientos años de distancia, aparecen una tras otra las múltiples facetas de su extraña y controvertida personalidad: surge ante todo la figura del autodidacta exitoso en las múltiples disciplinas de la ciencia de sus días; la del pendenciero que nunca abandonaba su espada en cuya empuñadura guardaba siempre su principal arcano, el opio; la del místico y filósofo gnóstico que, sin buscarlos, enfrentaba problemas con la iglesia romana que en un momento pensó en excomulgarlo para castigar su supuesta herejía; la del médico desinteresado y bondadoso con los enfermos puestos a su cuidado; la del precursor de nuestra farmacología, a cuyo ingenio debemos instrumentos y objetos que aún no han desaparecido de los estantes, como los alambiques, serpentines, retortas, matraces y balanzas que se observan en algunas pinturas antiguas; la del investigador de más de una docena de procesos químicos cuyos nombres de cocción, sublimación, destilación, calcinación y otros más, asociaba a los signos del zodiaco; y finalmente, la del alquimista que empleó su “arte” para el avance del conocimiento y pretendió alcanzar para sí mismo y para los demás la piedra filosofal de la inmortalidad y el elixir de vida de la eterna juventud.
Bibliografía
• De Francisco Zea A. Sistema de pensar y razonar del Siglo XVI. Bogotá: Academia Colombiana de la Lengua, junio 2006.
• De Francisco Zea A. Humanismo y medicina. Biblioteca de Historia Nacional. Vol. CLIII. Bogotá: Academia Colombiana de Historia. 1998.
• Paracelso: Las enfermedades invisibles. México: Fontamara. 1965.
• Paracelso: Textos esenciales. Edición de Jolande Jacobi. Madrid: Edición Siruela, S.A. 1995.
• Roob A. Alquimia y mística. Madrid: Taschen. 2006.