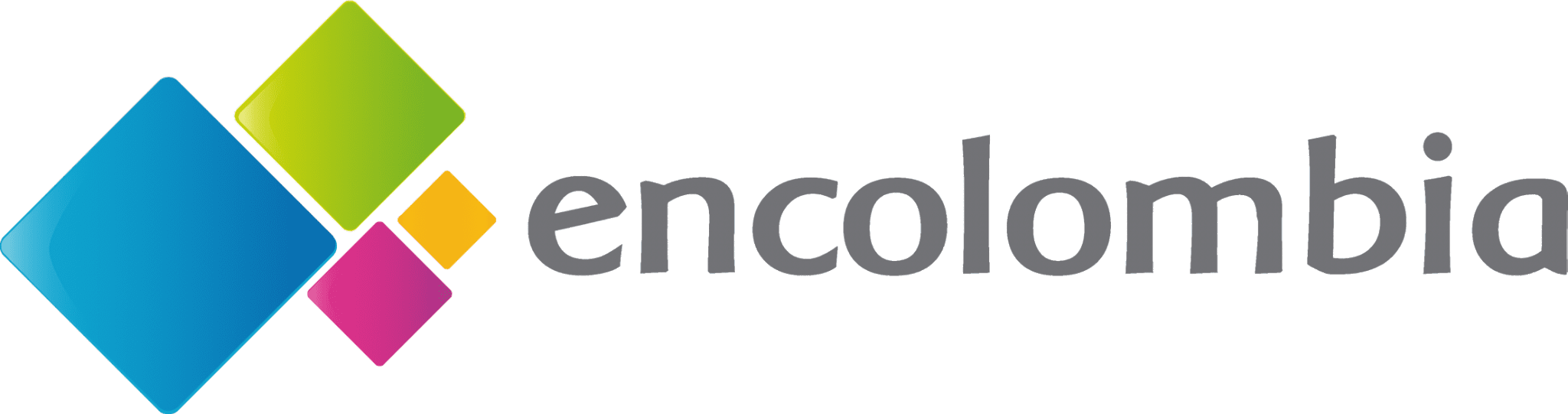F. SERPA-FLOREZ*
Para corresponder la invitación de la revista de la Sociedad Colombiana de Cirugía, en cuyo Consejo Editorial el autor de estas páginas ha sido llamado a colaborar, publicaré apartes de un capítulo más extenso sobre Historia de la Medicina en Colombia, por considerar que en él se hace alusión a la cirugía en términos generales, y se recuerdan con respetuosa admiración algunos de .los más notables representantes durante el siglo pasado en esta noble y útil rama de nuestra profesión, quienes por varios aspectos podrían considerarse fundadores de la cirugía en Colombia.
Resultado paradójico de las guerras ha sido el progreso de la Cirugía. Tallo vemos con el más grande cirujano del renacimiento Ambrosio Paré (1510-1590). Y con el desarrollo que en el siglo XX tuvo esta ciencia -que a la vez es arte- como consecuencia de las dos guerras mundiales.
Algo similar acaeció en Colombia donde los médicos, en cumplimiento de su labor piadosa, tuvieron campo propicio a sus actividades, y a tiempo que curaban o aliviaban los heridos, acrecentaban su destreza y adquirían nuevos conocimientos para poder combatir en mejor forma el sufrimiento.
Desde las atroces y desiguales batallas de la conquista y a lo largo de nuestra historia, los cirujanos prestaron sus servicios entonces a los vulnerados por las flechas de los indígenas. Después, en la independencia, actuaciones como las de los doctores Antonio Macary, Benito Osorio, José Joaquín García y José Félix Merizalde, la del cirujano de la Legión Británica, Thomas Robert Foley, amputando el brazo del coronel Rook, son ejemplo de la actividad que en los sitios de combate y cerca de las balas enemigas, cumplieron, en uno y otro campo, nuestros médicos.
Concluida la guerra de la independencia en 1819, prosiguieron las hostilidades hasta lograr arrojar de nuestro territorio la dominación extranjera. Bolívar, quien comprendía que mientras en cualquier porción de la América del Sur siguiera España ejerciendo su dominio la libertad estaba comprometida, prosiguió su batallar hacia el sur, a Quito primero y después a Lima e incluso al Alto Perú, donde se creó una nueva nación, Bolivia, llamada así en homenaje a su nombre, formándola con porciones territoriales de los Virreinatos de Argentina y el Perú.
Durante el siglo XIX se han llegado a contar más de cuarenta revoluciones. La última, la guerra de los mil días, fue seguida por un período de medio siglo de paz, gracias a la mentalidad de la generación “centenarista”.
Infortunadamente la paz fue interrumpida por una guerra irregular, sin declarar, que desde 1948 ha asolado nuestra patria. Violencia incomprensible e injustificable, ejercida por gente vesánica y cruel que parece llevar en su sangre los genes de Caín.
Como arquetipo de la labor abnegada de un cirujano al servicio de los heridos de guerra, el doctor Antonio Vargas Reyes (Charalá, 1816-Villeta, 1873) es ejemplo de ello.
Recordémoslo como cirujano del ejército revolucionario del Gobernador del Socorro, Manuel González, que se levantó contra el gobierno legítimo del doctor José Ignacio de Márquez,en 1840, durante la “guerra de los Supremos”.
“En calidad de cirujáno de las tropas del Socorro hizo la campaña del Norte, sin que jamás tomase las armas ni ejecutara otros actos que los que la caridad y sus deberes como médico ordenaban, mas a pesar de esto le hemos oído mil veces lamentar este extravío de su juventud, y considerarse digno de castigo por esa falta, creyendo como cree, que no hay un delito mayor que turbar el orden y la paz de una nación, levantándose contra las autoridades legítimamente constituidas” (1).
De las revoluciones en nuestro suelo, la única triunfante fue la que desencadenó el general Mosquera desde sus feudos del Cauca contra el gobierno de don Mariano Ospina Rodríguez en 1860.
En 1861 el doctor Vargas Reyes tiene oportunidad de acudir a atender heridos del cruento asedio de los cuarteles de San Agustín, en Bogotá, cumplido por el general Leonardo Canal.
En su importante documento histórico “Ligeros Apuntes sobre Heridas de Armas de Fuego” (3), hace algunas consideraciones de interés, no solamente por la seguridad y habilidad quirúrgica del maestro, fruto de su experiencia y largos estudios anatómicos, sino de su prudencia y sabiduría. En su Primera Observación, describe un interesante caso de un vecino de Honda: “Oficial de artillería de las fuerzas federales (quien) recibió en el combate del 18 de julio próximo pasado (1861) una herida con arma de fuego sobre el lado izquierdo del abdomen, inmediatamente debajo de la cresta ilíaca, como a diez centímetros detrás de la espina ilíaca antero-superior”.
Es admirable la forma didáctica como describe la conducta seguida y la prudencia del tratamiento que, sin duda contribuyó a salvar la vida del paciente.
En la Segunda Observación refiere que:
“El señor Juan de Dios Linares, contabilista de profesión, vino con las fuerzas federadas y en el combate del 18 de julio de 1861 recibió un balazo en la rodilla derecha que le atravesó completamente. En el momento cayó en manos del enemigo y, gracias a un amigo que le conoció, no fue sacrificado inmediatamente; pero habiendo reaparecido en aquel punto las fuerzas federales, corrió nuevos riesgos pues fue tomado como enemigo, y prontos a quitarle la vida, aparece otro ángel tutelar que lo salva de la muerte”.
El doctor Vargas describe la situación que lo lleva a amputar, ocho días después, la pierna del herido, por el muslo, salvando la vida del paciente.
En la Tercera Observación hace un proemio, que transcribimos por su interés, ya que refleja su noble concepto sobre la labor de los cirujanos en la guerra.
“Al pagar mi deuda a la ciencia publicando el resultado de mis investigaciones sobre las heridas de armas de fuego, es muy justo que haga una mención honrosa de los cirujanos civiles y militares, que en la guerra intestina que nos devora, han prestado sus servicios a la humanidad, ya que una sola vez no se ha levantado para encomiar su conducta y para recomendarla a la sociedad”.
“No hablo de los médicos que han perecido en el campo de batalla o a consecuencia de heridas graves sosteniendo sus principios políticos, sino de los que en los momentos de conflicto han socorrido a los heridos, aun en el campo mismo de batalla, y bajo los fuegos del enemigo, en las cárceles, en los hospitales y en las casas particulares. No me detendré a citarlos por sus nombres, porque no quiero ofender su modestia, y tampoco me gusta la lisonja. La lista sería numerosa, han sido todos los médicos nacionales y extranjeros residentes en Colombia, porque a pesar de la creencia general que hay contra ellos, todos se aúnan cuando se trata de sostener los derechos sagrados de la humanidad y de ejercer su profesión que es un verdadero sacerdocio”.
“Esta hermosa conducta no ha sido bastantemente apreciada, ni aun por los mismos que han recibido el beneficio de la curación; sólo los mismos médicos, que conocen la importancia, se manifiestan recíprocamente sus sentimientos, las impresiones que naturalmente provoca la discusión de la ciencia, y las emociones suaves y dolorosas que hacen palpitar sus corazones, según los sucesos o reveses que han obtenido en la práctica. Fuera de los goces que experimentan sirviendo a la humanidad, curando a los heridos sin distinción de partidos, de riqueza o de situación social, y respirando una atmósfera que es tanto más suave, más embriagadora y duradera, cuanto es más grande la obra común de valor y de abnegación con que hacen el bien, sin aguardar más honor ni recompensa, que la satisfacción de su propia conciencia”.
Al referirse a las heridas por arma de fuego, el doctor Vargas Reyes dice los siguiente: “La guerra desvastadora en que por desgracia nos hallamos, ha sido una fuente fecunda para el estudio de las heridas de armas de fuego, y tal vez no haya una nación en que los médicos se hallen más versados en el arte de curar estas soluciones de continuidad” (3).
En 1860, el doctor Antonio Vargas Vega (sobrino de Vargas Reyes) quien como médico estuvo en el combate de “El Oratorio”, corrió la misma suerte del Presidente del Estado Soberano de Santander, don Antonio María Pradilla, de su estado mayor y de todo su gabinete, al ser derrotados por las tropas gobiernistas del general Herrán.
Conducido preso a Bogotá, el galeno debió sufrir igual destino con ese grupo humano que intentó evadirse más de una vez, y por eso debió sufrir los grillos y la muerte.
En 1865, Nicolás Osario ayudado por Antonio Vargas Reyes, drena un absceso cerebral al capitán Augusto Plaza, herido en Panamá. Así lo informa, en 1866, la Gaceta Médica. A esta operación asistió el doctor Ezequiel Uricoechea.
Con motivo del levantamiento en armas contra el gobierno de don Aquilea Parra en 1876, ocurrieron sangrientas batallas como la de Los Chancos en el Cauca, la de La Donjuana en el Norte de Santander y la de Garrapata en el Tolima, quizá la más terrible.
Allí la labor de los médicos adictos al gobierno fue digna de encomio. Como médico inspector de los Hospitales Militares de la República actuó el doctor Manuel Plata Azuero; Andrés María Pardo organizó el hospital de sangre. Y los doctores José María Buendía Durán, Francisco Bayón, Pío Rengifo, Abraham Aparicio, Domingo Esguerra Ortiz, Bernardo Espinosa, José María Lombana Buendía, A. Pinto, C. Enciso, D. Rodríguez, D. Cajiao, E. Uscátegui, G. León, L. Otero, L. Villar, F. Vélez, J. Olaya, J. V. Rocha, 1. Uribe, P. E. Navarro y S. Fajardo, prestaron sus servicios al gran número de heridos de guerra. (En esta lista sólo aparecen las iniciales de los nombres de algunos de los médicos pues se han transcrito directamente de la fuente consultada). El grupo antigobiernista tuvo como médicos de su Ejército de Occidente al doctor Luis Cuervo Márquez, que actuó como Jefe, ayudado por los doctores Eduardo Zuleta, Emiliano Henao, Jesús Antonio Gutiérrez, Gabriel Durán Borda, Daniel Gutiérrez Arango y Edmundo Cervantes.
Al concluir las guerras, cuadrillas de maleantes, amparadas bajo el emblema de los partidos recorrían las regiones asoladas por los combates para proseguir cometiendo fechorías. Una cuadrilla de tropas irregulares llegó con la intención de asesinar a un enfermo en una hacienda próxima a Ambalema, invocando motivos políticos. El doctor Domingo Esguerra había sido llamado a atender el paciente y salió en su defensa. En forma enérgica censuró la cobarde acción que los guerrilleros iban a cometer. Con su vida salvó la del enfermo, miembro del partido político contrario al de su médico: “Un bel morir tutta la vita onora …”
Los homicidas tal vez no supieron al ejecutar su acción infame, que asesinaban a un patricio de estirpe esclarecida y de nobles actuaciones, que pertenecía por casualidad, al mismo partido del que decían hacer parte esos guerrilleros. Estirpe que a lo largo de varias generaciones ha tenido como norma el servicio a la patria, a la democracia y a la salud de los semejantes. Pariente cercano de Carlos Esguerra, sabio maestro de la medicina; de Alfonso y Gonzalo Esguerra Gómez; de Gustavo Esguerra Serrano, y de tantos científicos más, decoro de la ciencia. El crimen fue en 1877, meses después de la sangrienta batalla de Garrapata donde el doctor Domingo Esguerra Ortiz prestó sus valiosos servicios a los heridos de la guerra.
A lo largo del siglo XIX se repiten por miles, por decenas y centenas de miles los cuadros de tragedia y de sangre que difícilmente trata de restañar un puñado de hombres inermes, los médicos.
Porque, en las guerras civiles, los generales que se “pronunciaban” (tal era la palabra utilizada por los caudillos bárbaros), pensaban en armamento y en el número de soldados que lanzarían a la lucha, en la caballería y en las acémilas. En los pertrechos y quizá en los abastecimientos. Pero la sanidad militar no puede decirse que se olvidará sino que no se pensaba en ella. Era inexistente.
El siglo XIX se cierra con la “guerra de los mil días” que comenzó en octubre de 1899. Fue tan cruel como las anteriores. Aunque más sangrienta debido a que, con el incremento de la población, tomaron parte mayor número de contendientes de ambos mandos.
No podemos entrar a calificar de cuál lado estuvo la razón. Porque, de todas maneras, nunca puede haber razón para un fratricidio. Como circunstancia anómala tenemos que señalar el hecho, tal vez fortuito, de que dos médicos figuran entre los primeros actores de la conflagración: el doctor y general Paulo Emilio Villar, propietario de una botica en Bucaramanga quien fue arrastrado por las euménides a hacer inmodificable el estallido de la guerra. Yel doctor y general Alejandro Peña Solano, quien como Gobernador de Santander, tuvo que afrontar la dura decisión como era su deber de reprimir a sangre y fuego la revolución.
Antes de referimos a la batalla de Palonegro, que adelante veremos, se hará una digresión médica que hace referencia a la manera de incidir las hostilidades sobre los hospitales durante los encuentros bélicos que estamos recordando.
El Hospital de San Juan de Dios de Cúcuta, cuyos difíciles comienzos a fines del siglo XVIII son conocidos, sería teatro de hechos dramáticos en el siglo siguiente de su existencia.
El terremoto del 18 de mayo de 1875 que a las once y cuarto de la mañana redujo la ciudad a ruinas, destruyó completamente el hospital. Perecieron en sus escombros el doctor Aniceto Ramírez que se encontraba laborando allí, los 32 pacientes que estaban en los lechos y todo el personal administrativo.
La casa de salud fue reconstruida con celeridad, gracias en gran parte a los fondos colectados en Inglaterra por iniciativa de Mr. Bunch, Embajador de Su Graciosa Majestad Británica, la reina Victoria.
Para mejorar la atención de los enfermos fueron traídas las Hermanas de la Caridad en 1892, cuya Superiora, la Madre Cornelia, murió de fiebre amarilla recién llegada a prestar sus servicios.
Como muestra de lo que han sido nuestras contiendas fratricidas incluimos el relato escrito por una de las monjas, que prestaba allí su piadosa labor de enfermera, durante el sitio de la ciudad por el ejército liberal revolucionario, cuando el nosocomio fue convertido en última trinchera de las tropas del gobierno conservador.
El sitio de Cúcuta duró más de 1 mes. Su línea obsidional cercaba las tres cuartas partes de la ciudad, respetando, por gallardía en aquellos tiempos caballerescos, la parte correspondiente al Hospital en consideración a las religiosas.
Las tropas del gobierno, a su turno, hicieron otro cerco alrededor de los sitiadores, momento en el cual comienza la transcripción de las páginas del diario llevado por una de las hermanitas, testigo presencial de los hechos y que se conserva en el Archivo de las Hermanas de la Caridad del Hospital.
“…cuando a cosa de media noche se oye un ruido sordo lejano pero que se iba acercando al Hospital; sin saber qué pudiera ser aquella novedad, nos sacan de la incertidumbre unos golpes dados en la puerta de nuestro dormitorio. “Hermanas, no se asusten, somos nosotros, los presos”, nos dicen afuera. Entonces lo comprendemos todo, era la gente del Gobierno que venía a instalarse en el Hospital”.
“El Jefe y oficiales pues todos ellos lo eran, se trasladaron a las enfermerías y bajo juramento fueron obligados todos los enfermos a que nadie divulgase su llegada”.
“Y prontamente pusieron centinelas y manos a la obra se ponen a levantar trincheras dentro del hospital, cuando amaneció estaban todas atrincheradas, puertas y ventanas, para lo cual les sirvieron los enladrillados de corredores y piezas”.
“Este primer batallón era el Casablanca (sic) (Casablanca, bautizado así en honor del valeroso general Manuel Casablanca) y días después se le unió el Politécnico que trajo el armamento que el gobierno necesitaba, a cuya llegada llamaron a las Hermanas a conocer los cañones y el modo de prepararlos y cargarlos; colocaron tres de ellos: uno en nuestra sala de recibo, para lo cual rompieron la pared haciéndole un hueco por debajo de la ventana; otro lo colocaron en la enfermería de militares; y por último, pusieron el otro en la esquina de la calle cerca a la capilla. Cuando ya estuvieron listos para hacer fuego, como su explosión era tan fuerte que estremecía el edificio, el General González nos previno a las Hermanas diciendo que no nos asustásemos que ya iban a disparar los primeros cañonazos y aun antes de los mismos fuimos a ver cómo tenían colocada aquella formidable boca que era la única que penetraba dentro de la pared quedando todo el cuerpo del cañón ocupando la sala”.
“Este primer cañonazo de la sala, fue contestado por otros diez, cien, mil, de parte del enemigo y por un fuego permanente y tanto atinaban que por la misma abertura del cañón penetró una bala que hirió a un oficial en una pierna; pero el que más nos divertía de los cañones, fue el que colocaron en la esquina de la calle, que era el que nos quedaba más vecino, pues solamente lo teníamos con una pared de por medio. Este siempre que lo iban a disparar lo podíamos ver y aun gozábamos si se puede decir así, al ver dos hombres que tenían que sujetarlo con unos lazos al hacer la explosión para que no volara a la vez con la misma bala “.
“Como todo, el Hospital quedó hecho escombros y ruinas no sólo por fuera en las paredes de arriba en donde no se podía poner un dedo que no fuera un hoyo de una bala; y esto también en las puertas y ventanas y aun en la Capilla en la cual no hace mucho que descolgando un cuadro de la virgen que estaba cerca al púlpito se encontró una bala incrustada en su lienzo … ” (5).
En esta última de las guerras del siglo XIX, que llegó hasta los albores del siglo XX, la de los mil días (1899-1902), el escaso interés prestado por parte del gobierno y de los revolucionarios a la sanidad militar, es significativo como ejemplo de la poca atención que se dio a la organización logística y apoyo a la medicina militar.
La batalla de Palonegro fue el hecho de armas más grande que tuvo lugar en esa enloquecida vorágine de valor y de muerte. Las fuerzas liberales llegaron a la cifra de 7.500 hombres, enfrentadas a 21.000 soldados del gobierno, en una línea de batalla desplegada por 26 km, en un terreno árido, bajo el sol y la lluvia del trópico.
El coronel Leonidas Flórez Alvarez, ilustre e imparcial historiador militar en su importante obra Campaña en Santander (1899-1900) (4), consigna las siguientes páginas con relación a la sanidad militar. Las copiamos textualmente por provenir de un distinguido escritor y militar de carrera.
“Desde la iniciación de la guerra y durante todo el tiempo que la comprende, los dos beligerantes y particularmente el gobierno, tuvieron el más culpable olvido de la sanidad militar”.
“Por simple y elemental principio han debido saber los directores de la guerra en los dos bandos, que una tropa que marcha al combate, está formada por seres humanos; que éstos enferman por la acción del clima, las largas marchas y la escasez de alimentos. Que como quiera que su actividad ha de ser la lucha con un adversario que lleva armas que forzosamente darán la muerte a sus semejantes, o por lo menos ocasionarles heridas, han de tomarse todos los aspectos necesarios para que las bajas sean menores, no sólo con un fin humanitario, sino también con el propósito de no dejar debilitar la fuerza integrada por los hombres que ellos comandan”.
“En el ramo que se evidenció con mayor poder la imprevisión del gobierno y de los jefes rebeldes, fue justamente éste que es el de mayor importancia en toda la guerra”.
“No se organizaron formaciones sanitarias, no se acumularon elementos de urgencia, no se señalaron antes de entrar al combate los lugares en donde deberían estar los puestos de socorro y menos aún los hospitales de campaña”.
“Al soldado enfermo se le dejaba entregado a su propia suerte y a los heridos al cuidado de las gentes que habitaban en los lugares aledaños al sitio donde caía”.
“Pero cuando ya se presentó una situación de verdadero horror, fue en la batalla de Palonegro, durante esos 15 días y 15 noches de continua lucha, sobre ese suelo de variado relieve, azotado por las inclemencias de la lluvia o de un sol quemante. Allí quedaron no menos de 3.500 hombres, entre muertos y heridos, fue tal el abandono de estos que se vio el caso del Teniente Coronel Jesús María Sosa, quien permaneció 10 días entre los muertos, siendo casi milagrosa su salvación”.
“Como había tiempo suficiente para allegar recursos y conseguir personal de médicos, enfermeras y particularmente la valiosa ayuda de las hermanas de la caridad, bajo la dirección eficiente del doctor Carlos E. Putman, hábil profesional y caballero cumplidísimo, se formó una ambulancia en la cual sirvieron los doctores Francisco A. Barberi, José J. Serrano, Guillermo Forero B., Manuel Forero, CeLw y Miguel Jiménez López, Miguel García Sierra, Vicente Barrero, Emilio García, Jesús Rivera, Manuel Rojas, Leopoldo Delgado, Carlos Zea Fernández, Manuel Arango, Alejo Pérez, Luis Fernando Otero, Carlos Díaz, Clímaco Abadía, Alejandro Londoño, David Pérez y algunos señores que prestaron su concurso voluntariamente como ayudantes”.
“Cuarenta hermanas de la caridad acudieron solícitas … Los capellanes del ejército … también se empeñaron en suavizar la situación de tantos desventurados”.
“La primera disposición del doctor Putnam se refirió a iniciar un servicio sanitario en cada división, para lo cual nombró médicos con un servicio auxiliar de camilleros, (quienes) retiraron los heridos más graves para conducirlos a Bucaramanga”.
“Como era una actividad nunca empleada como método ocasionó muchas dificultades, pero es justo reconocer que las providencias de emergencia dirigidas por el jefe de las ambulancias salvaron muchas vidas”.
“De los heridos del ejército legitimista se repartieron en diversas localidades, por ser imposible su atención en Bucaramanga, en donde quedaron ……………………681
En Girón ………………………………………………..199
En la Flonda ……………………………………………..54
En Piedecuesta …………………………………………..43
En Rionegro ……. …………………………………………..40
Total …………………………………………………..1.017
“De éstos solamente fallecieron 36, lo que dio un porcentaje del 3.54%”.
“Pero como las enfermedades reinantes, viruela, desintería y fiebres habían atacado las tropas, en Pamplona fueron atendidos 3.300 y los heridos en Palonegro que en su totalidad llegaron a 2.217, es decir 5.517 pacientes fueron atendidos con una erogación del gobierno por la escasa suma de $16. 787, sufragrando con el mismo dinero las drogas, petacas, baúles y demás enseres” (4).
Entre los médicos que prestaban sus servicios a las tropas revolucionarias, debe recordarse al doctor Germán Reyes, que con devoción y desvelo auxilió a los heridos a lo largo de la campaña.
Después de la batalla de Palonegro se fonnaron fuerzas irregulares, guerrillas rebeldes con sus cruentas tácticas, entre las cuales el general Avelino Rosas hizo circular unas reglas compuestas para ser utilizadas por este tipo de fuerzas llamadas el Código de Maceo (en homenaje al patriota cubano Antonio Maceo, 1845-1896).
Compuesta de 32 artículos, el No. 25 aconseja “Adquirir nociones de cirugía y cargar vendajes y medicinas en abundancia, tener siempre camillas y mujeres para transportar un herido después de hacerle las primeras aplicaciones”. El Art. 24 dice: “Desconfiar mucho de todos; no ofender ni tratar mal a nadie”. Y el No. 26: “Pensar despacio y obrar aprisa “.
El general Rafael Uribe Uribe, luego del tratado de Paz de Neerlandia (1902) se salvó de correr muy mala suerte, gracias a la gallardía de su contendor el general Juan B. Tovar, quien se negó a acatar la orden de fusilarlo enviada de Bogotá con su célebre frase: “Primero rompo mi espada que faltar a mi palabra”. Meses después se finnaría la paz definitiva en el acorazado norteamericano Wisconsin, el 21 de noviembre de 1902 y, el 3 de noviembre de 1903, se sellaría la secesión del istmo con la intervención militar ordenada por Theodore Roosevelt …
Retornando al campo de la medicina, cuyo hilo histórico hemos tratado de llevar en estas páginas, estudiemos el impacto que la revolución causó sobre los médicos.
En 1899 la mayoría de los estudiantes de esta profesión partió a los campos de batalla, casi todos ellos a engrosar las filas de la revolución. Cedamos la pluma a uno de los que se quedaron, el doctor Juan Clímaco Hernández, médico de Tunja (1881-1956), quien nos dejó sus interesantes memorias (7):
“Al cabo de un año (la Facultad de Medicina) se reabriría pues el gobierno consideraba urgente preparar gente para que prestara servicios en los campamentos … (De los 108 estudiantes que había) … los 26… que regresaron nos unimos en un pacto fraternal puesto que podemos tener ideales distintos, pero el ideal no vale una sola vida de los que se están inmolando tan inútilmente”.
“Los profesores dictaban sus clases saturados de ciencia y entusiasmo, que eran una verdadera insinuación al estudio serio y continuado, lejos de la tormenta de la pasión. Los veíamos tan abstraídos, tan alejados, tan dignos de conservarnos dentro de la intención de acabar con la guerra. Muchas veces nos preguntábamos cómo era posible que permanecieran puros en medio de tanta corrupción … y así, todos tan abstraídos, la guerra pasaba por debajo de sus pies” (7).
Como flor de esperanza que brotaría abonada por la hecatombe, por entonces un médico, el profesor José Ignacio Barberi Salazar (Bogotá 1855-1940) inició la obra del Hospital de La Misericordia (1897) que abriría sus puertas en 1906. Inició sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina (1870-1876), fundada tres años antes, en 1867, durante el gobierno del médico general Santos Acosta.
Se especializó en Londres durante varios años y al regresar a Colombia, bajo la inspiración de su preclara esposa, doña Josefa Cualla y Ricaurte y en memoria de ella, realizó la benéfica obra. Contó con la colaboración permanente del profesor José María Montoya Camacho (Bogotá 1870-1955), quien estudió en Harvard.
También en 1900 se fundarían, por los médicos que comprendieron cuán inútil y estéril era la guerra fratricida, las “ambulancias” para acudir a restañar la sangre en los combates.
Las más importantes fueron la Ambulancia del Norte, organizada por el doctor Hipólito Machado, que contaba con la ayuda de veintiocho médicos, cuarenta y dos particulares, ocho hermanas de la caridad y un capellán, miembro de la Compañía de Jesús. Y la Ambulancia del Sur, dirigida por el profesor Juan Evangelista Manrique, que cubriría los frentes de Fusagasugá y Tibacuy.
Estos dos médicos insignes estuvieron entre los fundadores, ya en el siglo XX, de la Sociedad de Cirugía y el Hospital de San José, en Bogotá.
Referencias
1. Pereira Gamba. Emilio: “Ligeros apuntamientos biográficos sobre el doctor Antonio Vargas Reyes”. Bogotá 1856
2. Lleras Camargo, Alberto: Mi gente. (En: Memorias de Alberto Lleras. Vol. 1) Ed. delBco. de la República. Bogotá, 1975
3. Vargas Reyes, Antonio: Ligeros apuntes sobre Heridas de Armas de Fuego. Edit Guadalupe, Bogotá, 1972
4. Flórez Alvarez, Leonidas: Historia Militar de Colombia. Campaña en Santander (1899-1900). Imp. del Estado Mayor General.Bogotá, 1938
5. Ramírez Calderón, José Agustín. Historia del Hospital San Juan de Dios de Cúcuta. Imp Deptal. del Norte de Santander, 1979
6. Vesga y Avila, José María: La guerra de los tres años. Imp. Eléctrica Bibl. Superior de Guerra. Bogotá, 19014
7. Hemández Juan Clímaco: “La Facultad de Medicina en la Guerra de los Mil Días” (En su Autobiografía). Tunja, 1960.
Correspondencia: Dr. Fernando Serpa-Flórez. Carrera 13 No. 49-40, Cons. 320. Santafé de Bogotá, D. C.
Doctor Fernando Serpa-Flórez, Médico Cirujano, Universidad Nacional. Magíster en Salud Pública, Universidad de Harvard. Miembro de Número, Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina.