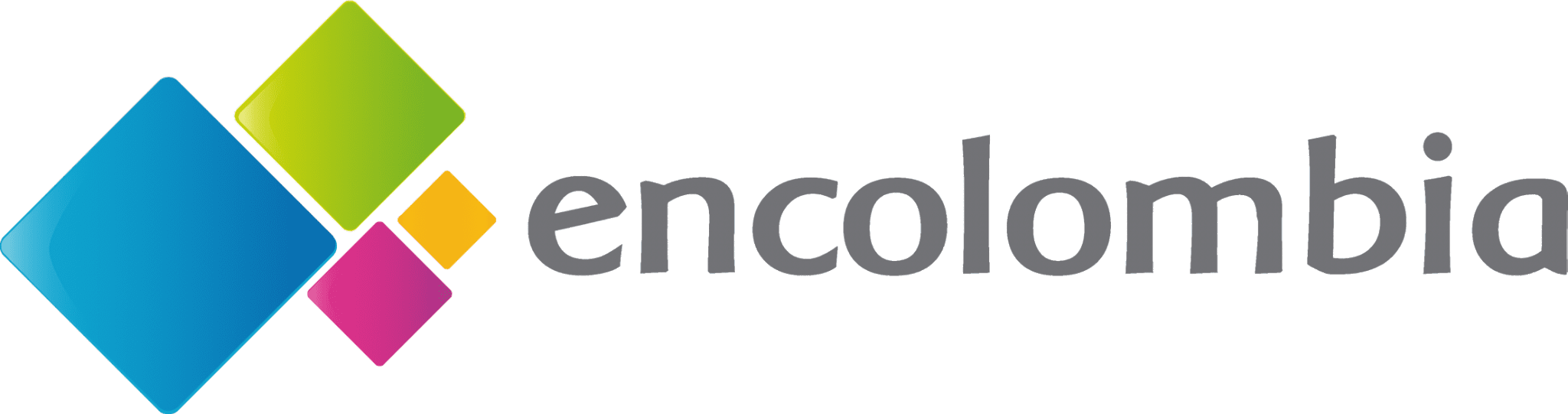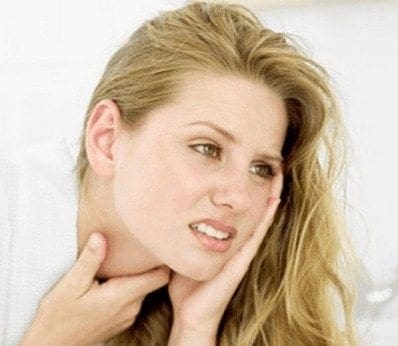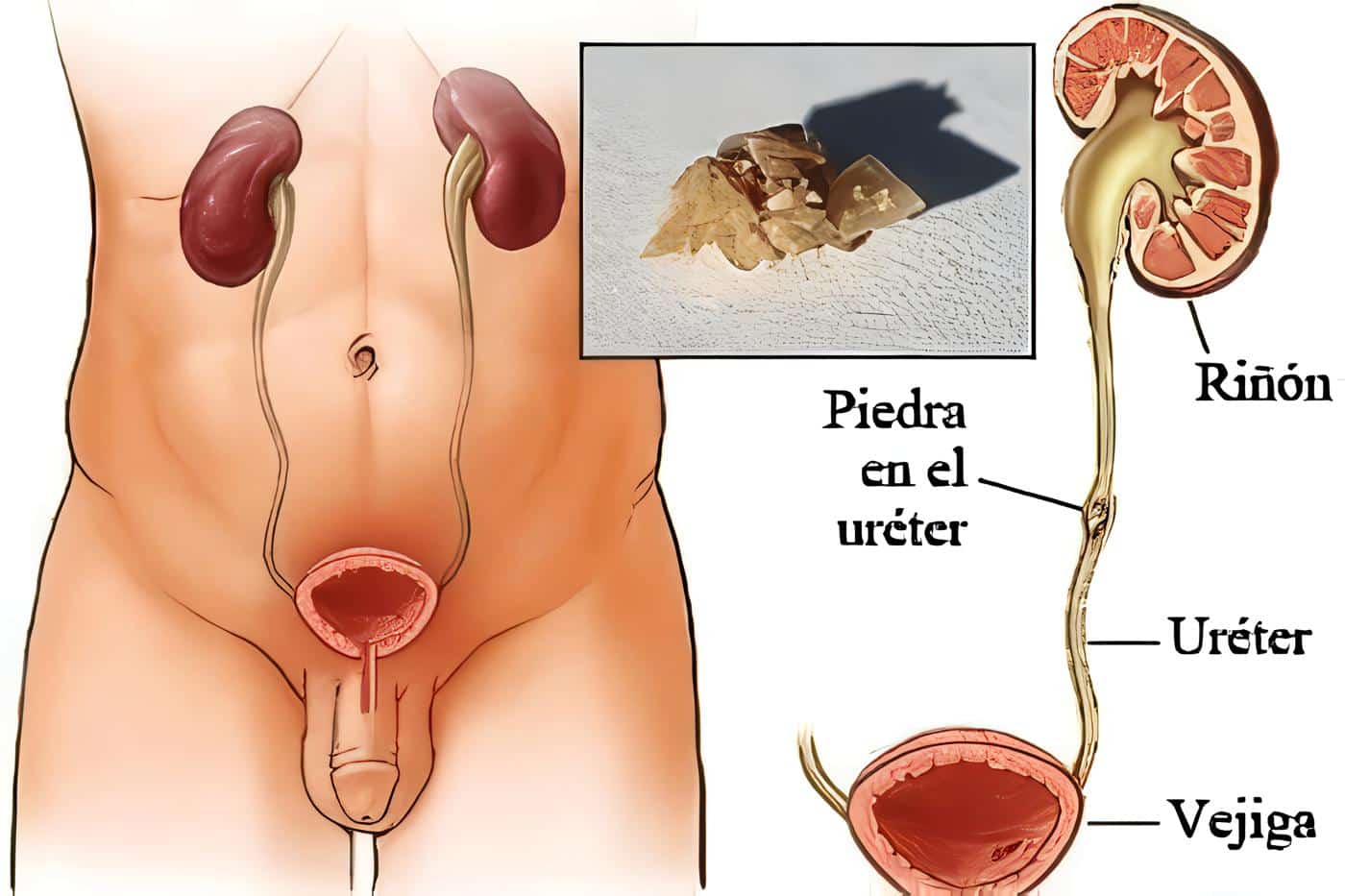Autoinmunidad tiroidea: Recuerdos personales (1957-1959)
Efraím Otero-Ruiz1
He creído importante transcribir estas reminiscencias, pues hacen parte del sudor y esfuerzo que muchos colombianos hemos brindado para contribuir con nuestro grano de arena a investigaciones que, en la segunda mitad del siglo XX, transformaron y dieron nueva luz al pensamiento inmunológico.
Puede decirse que en la segunda mitad de la década de los años 5Os se vivió una de las épocas más excitantes en el Departamento de Medicina del Columbia- Presbyterian Medical Center (Presbyterian Hospital o PH) en la calle 168 de la ciudad de Nueva York. El Director (Chairman) del Departamento era el Profesor Robert F. Loeb, uno de los internistas más prestigiosos del mundo, coautor del texto de Medicina Interna de Cecil Loeb, la biblia médica para los no iniciados. Alrededor de él se congregaba -como podía observarse los martes en las Clínicas Endocrinas Combinadas, celebradas en el enorme torreón o anfiteatro que databa de comienzos del siglo- la élite del conocimiento médico y científico, personas que sacaban tiempo de sus investigaciones para dictar las diversas cátedras: Severo Ochoa -el Premio Nobel español, tan adusto como su nombre- en genética, -proveniente del New York Hospital que compartía con Presbyterian y con Bellevue el triunvirato de la medicina interna y las clínicas combinadas-; Sydney Werner y Ken Sterling (tiroides), Dana Atchley (electrolitos, cetoacidosis diabética) y Seymour Lieberman (suprarrenales) en endocrinología; Franklin Hanger en Hepatología; Beatrice Seegal en inmunología y transplantes; y, por supuesto, como profesores visitantes, Salomón Berson y Rosalyn Yalow (diabetes) procedentes del Hospital de Veteranos del Bronx, sin contar con los innumerables profesores asistentes o visitantes, más jóvenes, que después brillarían con luz propia. Se asistía no sólo a la primera infancia de la nueva genética (nacida con la doble hélice de Watson y Crick en 1953) sino del atrevido concepto de la enfermedad autoinmune. Ambos conceptos venían rompiendo dogmas establecidos por casi más de un siglo y que había definido Ehrlich, el padre de la inmunología humoral, con el término latino de horror autotoxicus.
Efectivamente, desde 1951, J. MacFarlane Burnet y Peter Brian Medawar habían lanzado el concepto de la tolerancia inmunológica; las brillantes disquisiciones teóricas de Burnet sobre selección clonal de linfocitos habían sido seguidas de los elegantes experimentos de Medawar y Billingham, primero con trasplantes de piel y luego de otros órganos. A partir de 1955 ambos habían sido invitados a dar conferencias en el Columbia-Presbyterian sobre los primeros esbozos de la enfermedad autoinmune y la tolerancia inmunológica, conceptos que les valdrían el Premio Nobel de 1960.
Por su parte Sidney Werner autor del libro más importante sobre tiroides editado en esa década (1) no se perdía ni una línea de lo que se venía diciendo, versación que amplificaba con sus numerosos viajes dentro del país y en el extranjero. A raíz de las publicaciones de Witebsky y Rose, y después de la Dra. Doniach, esta fue invitada al PH a hablar de autoinmunidad tiroidea, causando gran sensación. Con Witebsky y Rose la relación era mucho más cercana, por hallarse ellos en la ciudad de Buffalo, a solo 3 o 4 horas en automóvil de la ciudad de Nueva York. Incluso algunos del grupo de Werner (incluyendo a Malinda Getty, a Rolland Siegel, a Joan Tierney y al argentino Raúl Grinberg, a quien nunca volví a ver después de ese año) hicimos un viaje en mi viejo Ford a Buffalo para asistir a un seminario dictado por el Dr. Witebsky, con su marcado acento alemán que, 20 años después de llegado al país del norte, no había logrado borrar, y visitar los laboratorios donde vimos emplear la novedosa (para ese entonces) técnica de Ouchterlony de difusión en agar y los primeros intentos -no muy concluyentes- de electroforesis llevada a cabo en geles similares. Allí aprendimos también la técnica de aplicar, bajo el microscopio Leitz de disección, el coadyuvante de Freund, escarificando con aguja No. 27 la cara palmar (rosada) de la patica del ratón, pues aun con esa mínima aguja era imposible inyectarlo. Parte inolvidable para mí de ese viaje fue poder conocer por primera vez y estar al borde de las cataratas del Niágara.
Desde recién descubierta la hormona tiroestimulante (TSH) en los años 40s, Werner se había interesado en esta glicoproteína de origen hipofisario (“proteína” o fracción protéica, se la denominaba en ese entonces) y había publicado numerosas observaciones clínicas y experimentales sobre la misma. Quizás lo más interesante había sido el artículo publicado con Spooner en 1955, tres años antes de mi llegada a su laboratorio, en que, por primera vez, se describía la no supresibilidad del eje hipófiso-tiroideo en los casos de hipertiroidismo (enfermedad de Basedow-Graves). Werner, que fue uno de los pioneros mundiales en el uso diagnóstico y terapéutico del yodo radioactivo, 131I, había diseñado una prueba, desde entonces conocida como “prueba de Werner” (2), basada en el hecho de que al individuo normal, cuando se le practican dos pruebas de captación tiroidea de yodo radioactivo separadas por una semana de intervalo, durante la cual se administran por vía oral 100 microgramos diarios de triyodotironina (T-3) la captación desciende muy por debajo de lo normal y se acerca a 0%. En cambio en el hipertiroideo sometido a esta prueba (y que arranca, como es obvio, con captaciones elevadas del radioisótopo) la administración de T-3 no le causa ningún efecto y la segunda captación aparece casi o tan elevada como la primera. Werner suponía que había algo extraño en la relación entre esa TSH “no supresible” y la glándula del hipertiroideo. (Décadas después vendría a conocerse que es por la formación autoinmune de anticuerpos contra el receptor de TSH que estimulan en forma anormal dicha glándula. Actualmente la prueba de Werner ha sido sustituida por la prueba de estímulo con TRH.)
1 MD. Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina. Presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina
Una primera pista había surgido del laboratorio de Adams y Purves (3) en la Universidad de Otago en Nueva Zelandia; el método había sido perfeccionado por McKenzie (4) el mismo año en que entré a trabajar con Werner. Estos investigadores habían descubierto y descrito un elegante aunque laborioso método de dosificación biológica de TSH en el ratón blanco de cepa C3H. Al ratoncito, al que previamente se había administrado una dosis trazadora de 131I y se le había inyectado tiroxina para suprimir su propia TSH, se le sangraba de la vena de la cola en tiempo 0 y luego 2 horas después de haber administrado TSH en dosis crecientes (y en volúmenes de microlitros para lo que usábamos jeringas de insulina) por esa misma vena; el aumento de la radioactividad a las 2 horas permitía establecer una curva de dosis-respuesta frente a la cual se comparaban los sueros de pacientes purificados e inyectados en microcantidades por esa misma vena. Cuando a Adams y Purves -que no habían notado diferencia en el efecto de TSH en normales o hipertiroideos- se les ocurrió volver a sangrar al mismo ratoncito a las 6 y a las 12 horas se encontraron con que, con sueros de hipertiroideos sí había un aumento de la radioactividad en ese lapso. Su novedoso hallazgo lo describieron como debido a un “estimulador tiroideo de larga acción” (LATS, por sus siglas en inglés) característicamente presente en el hipertiroidismo. Esta, pensó mi profesor era, por supuesto, la hormona “no supresible”de su prueba clínica! (Su casi certeza de que la TSH no estaba elevada en hipertiroideos la comprobamos, lo mismo que el LATS, desde los primeros meses de desarrollado el método de ensayo biológico). A pesar de los intentos por purificarlo y analizarlo, el LATS seguiría siendo un misterio durante las dos décadas siguientes, hasta que en los 80s. advino el desarrollo de la moderna inmunología y el análisis de proteínas. Para comprobar que la sola supresión tiroidea de la hipófisis del ratón con 1-tiroxina no bastaba, Werner decidió que debíamos practicar el ensayo biológico en ratones hipofisectomizados y, para ello, me envió dos semanas al laboratorio del Dr. Jacob Furth en el llamado entonces Jimmy Fund, dependencia de oncología experimental del Peter Bent Brigham Hospital en Boston, que con el tiempo adquiriría el pomposo nombre de xxx Cancer Research Institute y donde trabajarían tanto nuestro insigne inumnogenetista Dr. Edmond Yunis como su alumno y amigo, el autor principal de este artículo.
El Dr. Furth, ya pasados sus 70 y algo sordo, así como era de excelente biólogo y experimentalista, era de malas pulgas y de pocas relaciones amistosas con quienes iban a entrenarse en su laboratorio; a mí me puso bajo el cuidado de la Dra. Chang, una bióloga china que dominaba tal técnica a la perfección. Como lo he relatado en uno de mis libros (5) ella procesaba un ratón por minuto, de piel a piel; lo máximo que yo llegué a lograr fue un ratón por cada 4 ó 5 minutos. En esa corta estadía aprendí también la técnica de producir tumores (adenomas) hipofisarios de células tirotropas en ratones, bello modelo experimental que Furth describiría brillantemente dos años más tarde y que nos servirían después de fuente inagotable de TSH murina. Los dos o tres meses en que empleé los ratones hipofisectomizados fueron un verdadero calvario, pues el panhipopituitarismo causado por la operación los debilita al extremo de que mueren si, extremando los cuidados, no se los manipula “como el pétalo de una rosa”. Pero logramos confirmar que no había mayor diferencia con aquellos en que se suprimía farmacológicamente la TSH.
Yo llegaba muy temprano al laboratorio (estaba soltero, sin obligaciones y vivía muy cerca del Presbyterian) y desde las 7 am tenía que procesar entre 50 y 60 ratones diarios, incluyendo la lectura de la radioactividad de las pequeñísimas muestras de sangre en detectores de centelleo tipo de pozo, manualmente, una por una, pues aún no se habían inventado los que procesan automáticamente series enormes de muestras! A la hora de los seminarios del medio día, de almuerzo con sandwich (los “brown bag meetings” como solían llamarse, por la bolsa de papel en que empacábamos el comiso) llegaba ya medio cansado pero me reanimaba al procesar los datos estadísticos (sin computador, con sólo máquinas de manivela y papel y lápiz) por las tardes, y allí con frecuencia se incorporaban Werner y otros investigadores, a una primera reunión “a puerta cerrada”. Con relativa frecuencia nos visitaba más temprano o más tarde la Dra. Yalow, pues ella también usaba proteínas marcadas con 131I en sus determinaciones de anticuerpos anti-insulina y le gustaba comparar los resultados obtenidos con nuestros detectores. Una tarde en que me vio tan cansado, con la blusa manchada de sangre y de la “Purina” con que se alimentaban los ratones, me dijo sonriendo, con su típico acento del inglés de Brooklyn que no la abandonaba ni un momento: “-No sufra ni se preocupe, Dr. Otero, que en unos años y confío en que contaremos con un procedimiento de dosificación de hormonas proteicas “in vitro” que nos libre de los trabajos con los ratoncitos!”. Era por supuesto, la idea del radioinmunoanálisis, que comenzaba a bullir en su mente y que le valdría 20 años más tarde, en 1977, el Premio Nobel en Fisiología y Medicina (6).
Una característica para mí desagradable de las reuniones con Werner y su grupo era el carácter altamente confidencial que Werner les imprimía. Por la cercanía y la alta competitividad de los laboratorios de investigación tiroidea (el de Ken Sterling, por ejemplo, estaba en el Instituto Neurológico, a una calle de por medio) se nos tenía prohibido comentar ninguno de los hallazgos con personas de fuera, so pena de ser expulsado del laboratorio (como había ocurrido ya con 3 o 4 “fellows”). El único que podía hablar de resultados era el jefe (quien dirigió también las clínicas combinadas endocrinas de 1947 a 1962) y lo hacía con gran propiedad y mucha discreción. Claro que esa era la norma sagrada en los laboratorios que yo visitaba, dentro y fuera de Nueva York, y uno apenas comenzaba a desmenuzar la trama (y tener idea de qué era lo que hacía cada cual) sólo mediante la asistencia a las reuniones de la Endocrine Society o de la American Thyroid Association, en que se presentaba la puesta al día de las diversas investigaciones; afortunadamente mi beca, otorgada por el Plan Eisenhower para la Comisión de Energía Atómica, me permitía asistir con todos los gastos pagos a esas reuniones, aún en las ciudades más remotas de los Estados Unidos; gracias a ello pude conocer casi todo el país en menos de 4 años!
Por la confirmación de los niveles normales de TSH en el suero de pacientes hipertiroideos y por la frecuente presencia del LATS en los mismos a Werner se le ocurrió que quizás había un factor, hasta entonces desconocido, que reducía los niveles circulantes o prevenía la acción de la TSH sobre la glándula-tiroides de esos pacientes. Con la ayuda de sus amigos Beatrice Seegal; Rpbert W. Bates y más tarde Elliott Osserman, del Departamento de Microbiología, y con la colaboración de los endocrinólogos que habían logrado aislar los más potentes extractos tirotrópicos de hipófisis humanas y animales (entre ellos Furth, Wilhelmi, Ellis, Bakke, Heideman, Raben y el mismo Bates) se dedicó a producir en conejos anticuerpos contra dichos extractos y cada semana venía con los sueros o los extractos sometidos a dichos anticuerpos para que yo les aplicara mi ensayo biológico.
De ahí surgió el trabajo publicado en Nature sobre neutralización de dichos extractos, en que me hizo el honor de colocarme como segundo coautor (7) y que ha merecido posteriormente, a la luz de los modernos conceptos inmunológicos, el artículo de Alberto Gómez en Acta Médica Colombiana (8) que se transcribe a continuación: