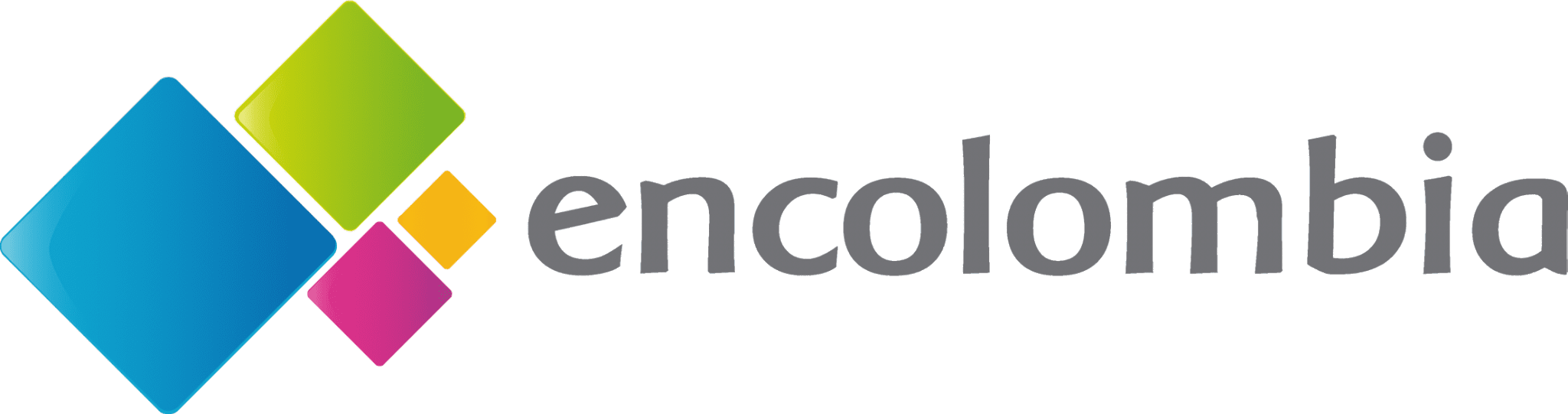Doctor Roberto Montoya Araújo
En la enfermedad de Chagas el tratamiento etiológico hace referencia al empleo de quimio-terapia específica para combatir al Trypanosoma cruzi en el organismo, con el objetivo de erradicar la infección y de esta forma curar o detener el curso progresivo de la enfermedad.
Cuando comenzó a conocerse la magnitud del problema de la enfermedad de Chagas y a medida que fueron apareciendo medicamentos eficaces contra otras enfermedades infecciosas, una gran variedad de sustancias comenzaron a ser experimentadas para eliminar al T. cruzi en las infecciones humanas [1].
Los resultados obtenidos especialmente en animales de laboratorio y en casos agudos con el uso de arsenicales, antimoniales, derivados quinoleínicos, corticoides, sulfonamidas hipoglicemiantes y antibióticos, entre otros, no mostraron que ninguna de estas sustancias fuera capaz de eliminar la infección [1]. (Lea también: Cardiomiopatia de Chagas)
Después de que Packchanian sugiriera el uso del nitrofurazona en el hombre advirtiendo sobre la no desaparición de la infección, Brener [2] a comienzos de la década del 60, experimentó prolongando el tratamiento en ratones durante 53 días, logrando la cura parasitológica con lo que planteó la posibilidad de exaustación parasitaria de las formas tisulares por el mantenimiento de una concentración sanguínea de droga prolongada y letal para las formas flageladas que circularían en la sangre antes de nuevas localizaciones.
En 1961 Ferreira obtuvo excelentes resultados con el uso de la nitrofurazona en casos agudos [3], observando una regresión rápida de las manifestaciones clínicas y negativización parasitológica.
Admi-tiendo los planteamientos de Brener, Coura et al. [3] utilizaron dicha droga en 10 chagásicos crónicos llamando la atención sobre la negativización serológica en dos individuos, la persistencia del xenodiagnóstico positivo en otro que no recibió el esquema terapéutico prolongado y sobre la toxicidad de la sustancia, con relación a lo cual destacan la importancia que tendría el advenimiento de derivados menos tóxicos de los nitrofuranos.
La investigación de numerosos análogos de los nitrofuranos llevó al hallazgo del nifurtimox (Bayer 2502, Lampit®), una droga tripanocida contra las formas tipomastigote y amastigote del T. cruzi, que ha mostrado ser efectiva tanto en la infección aguda, como en la crónica.
La acción tripanocida del nifurtimox parece estar relacionada con la capacidad de esta droga de generar productos de reducción parcial del oxígeno (O2-, H2O2 y OH) [4], contra lo cual el T. cruzi se muestra parcialmente deficiente en mecanismos de defensa [5].
Otro nitro compuesto, un derivado 2-nitromidazol, el benznidazole (Rochagam®, Radanil®) constituye con el nifurtimox los únicos medicamentos actualmente reconocidos y comercializados como dro-gas anti T. cruzi.
A pesar de las similitudes entre el modo de acción de nitrofuranos y nitroimidazoles en varias situaciones, el nifurtimox y el benznidazole pare-cen diferir en los mecanismos de toxicidad contra este parásito [4].
Algunos hallazgos sugieren que el efecto tóxico del benznidazole en el T. cruzi no depende de la formación de radicales libres de oxigeno [6] y se ha planteado la posibilidad de que la actividad de este medicamento no implique nitro-reducción sino que po-siblemente haya una acción inhibitoria directa en el DNA.
El nifurtimox y el benzonidazole han mostra-do capacidad de curar la enfermedad en una proporción entre 70 y 100% de los casos agudos tratados, no habiendo divergencias de opinión con relación a la indicación del tratamiento etiológico en la fase aguda de la enfermedad, durante la cual está claramente establecida la eficacia de la terapéutica específica.
Aunque la evolución de los casos agudos usualmente es benigna, con una remisión gradual de los signos y síntomas, la enfermedad, especialmente en niños menores de 3 años, puede cursar con formas graves.
El tratamiento en el periodo agudo se indica para prevenir complicaciones y evitar la persistencia de la infección, que podría en el futuro llevar a una cardio-patía o al aparecimiento de formas digestivas. En esta fase de la enfermedad los pacientes sintomáticos tratados muestran evidentes mejorías del cuadro clínico, remisión, al cabo de dos semanas de síntomas como el complejo de Romaña, chagoma de inoculación y la fiebre [7].
En la infección chagásica congénita el empleo del tratamiento etiológico muestra también una excelente respuesta, con negativización serológica y parasitológica en un porcentaje muy alto de los niños tratados (más del 90%), siendo al parecer mayor la proporción de niños con negativización serológica entre más precoz sea la instauración del tratamiento [8].
Con relación a la fase crónica, puede decirse que hay un consenso en cuanto a no indicar el tratamiento en los pacientes con la forma cardiaca con alteraciones graves o signos de repercusión hemodinámica, mientras ha habido una controversia en torno a la utilidad de dicha conducta terapéutica en los individuos crónicamente infectados, clasificados en la llamada forma indeterminada y en aquellos con compromiso cardiaco incipiente o con daño cardíaco instaurado pero sin repercusión hemodinámica [9, 10].
En esta fase de la enfermedad, el uso del medicamento ha estado a lo largo de los años subestimado por la falta de evidencia consistente con relación a la cura parasitológica y por el débil papel dado durante un tiempo al parásito en la génesis de la cardiopatía crónica.
Patogénesis de la cardiopatía chagásica y tratamiento etiológico en la fase crónica
La indicación del uso de las drogas tripanocidas en la fase crónica de la enfermedad de Chagas tiene que ver con el papel atribuido al parásito en la perpetuación del daño cardíaco.
Entre las teorías que explican la cardiopatía crónica en la enfemedad de Chagas se destacan las ideas de Koberle, quien fundado en el hecho de que la inflamación del miocardio no siempre explicaba la hipertrofia observa-da en la cardiopatía chagásica, a comienzos de los 60 postuló a la denervación del sistema parasimpático como la causa principal de la cardiopatía chagásica.
Esta teoría, sin embargo, no ha sido confirmada por otros estudios más recientes, donde no se ha identificado depleción neuronal severa en el corazón y el daño encontrado ha sido por el contrario atribuido al proceso inflamatorio y a fibrosis [11].
Hallazgos de estudios que comparan el grado de fibrosis e inflamación miocárdica en individuos en estados diferentes de la enfermedad, sugieren que la inflamación miocárdiaca juega un papel funda-mental en el desarrollo de la falla cardíaca [11], incluso posiblemente siendo la causa del daño neuronal.
La patogénesis de dicho infiltrado inflamatorio ha sido atribuida en gran parte al papel de la auto-inmunidad [12] y a las reacciones cruzadas mediadas por antígenos comunes entre T. cruzi y la fibra miocárdica, como lo sugiere por ejemplo la evidencia presentada por Cunha- Neto et al. [13] [14], quienes hacen referencia a la identificación de clones de células T derivados de lesiones cardíacas de un paciente con cardiopatía chagásica crónica, que responden simultáneamente a la cadena pesada de la miosina cardíaca y a una proteína del parásito llamada B 13.
En el comportamiento de la enfermedad en su fase crónica son evidentes las diferencias en la frecuencia y la gravedad de la cardiopatía no solo entre regiones [15], sino entre individuos de una misma región, raza, grupo de edad, sexo y familia.
Además de las diferencias entre las cepas [16] y entre las especies de vectores, la intensidad del parasitismo, ha sido propuesta, al lado de muchos otros factores, como uno de los posibles determinantes del estable-cimiento de las distintas formas clínicas de la enfermedad en su fase crónica.
Macedo [17] se refiere también en este sentido al papel de la reinfección, el esfuerzo físico, factores que afecten la respuesta inmune y la desnutrición, así como Laranja y Dias llaman la atención sobre la importancia del inóculo y de la gravedad de la forma aguda [18] [19].
Si bien algunos trabajos han mostrado indicios a favor de la relación parasitemia-cardiopatía [20] [21], otros estudios que han explorado este aspecto no han mostrado ninguna asociación [22][23] y en general no hay estudios en este sentido claramente conclusivos. De cualquier forma resulta claro que el T. cruzi permanece en el organismo durante todo el proceso patogénico, siendo demostrada su presencia en sangre al realizar xenodiagnósticos o hemocultivos seriados en individuos crónicamente infectados de cualquier edad.
Aunque se reconoce la permanencia del parásito durante todo el curso de la enfermedad, la poca frecuencia con que en la fase crónica son hallados pseudoquistes parasitarios en tejidos y la desproporción entre el hallazgo de parásitos y la intensidad de la miocarditis, han sido siempre argumentos en contra de la hipótesis de que las lesiones miocár-dicas están directamente relacionadas con la presencia del parásito.
Recientemente, sin embargo, la introducción de nuevas técnicas de inmunohisto-química y PCR, ha permitido demostrar una alta frecuencia de antígenos de T. cruzi y una mejor asociación con la inflamación miocárdica [11].
Higuchi et al. [24] demostraran por primera vez correlación entre la existencia de inflamación moderada y severa y la presencia de antígenos de T. cruzi en la miocarditis chagásica crónica humana. La cantidad de antígenos detectados y la intensidad de la inflamación es sin embargo desproporcional, observaciones que sugieren la existencia de un mecanismo de hipersensiblidad a través de un estímulo dado por la presencia del parásito.
De esta forma se plantea un mecanismo de esti-mulación antigénica persistente a través de la fase cró-nica en la patogénesis de los cambios miocárdicos [12].
La reivindicación del parásito como un determinante de la perpetuación del daño cardíaco en la fase crónica de la enfermedad de Chagas, constituye un fundamento patogénico de gran importancia que para algunos respalda la indicación del tratamiento etiológico en esta fase de la enfermedad.
Sin embargo aunque el acompañamiento por largo tiempo de pacientes crónicos tratados con nifurtimox o benznidazol, ha permitido verificar la cura parasitológica [25], poniendo en evidencia la actividad tripanocida de los medicamentos en la fase crónica, se reconoce en general que la eficacia del tratamiento con nifurtimox o benznidazol durante esta fase de la enfermedad cae a niveles bajos [26], todavía no bien definidos.
En los últimos años algunos estudios realiza-dos en Brasil y Argentina han mostrado resultados muy alentadores con relación a la efectividad del trata-miento con Benznidazole en menores de 15 años crónicamente infectados.
En un ensayo clínico controlado realizado entre 1991 y 1995 en Argentina [27] se trataron 55 niños con benznidazol y 51 con placebo, demostrando en cuatro años de seguimiento una disminución significativa de los títulos de anticuerpos en las técnicas de HAI, IFI y ELISA en los pacientes tratados con benznidazol, mientras no se observaron cambios entre los tratados con placebo.
Al terminar el tratamiento 62,1% de los pacientes trata-dos con Benznidazol en los que se había demostrado presencia de anticuerpos con el antígeno recombinante F29, fueron negativos en esta serología, mientras esta negativización no se observó entre los que recibieron placebo. El xenodiagnóstico al terminar el seguimieto fue positivo en 4,7% de los niños tratados con Benznidazol y en 51,2% de los controles.
Resultados semejantes fueron observados en un estudio similar realizado en Brasil en el mismo periodo de tiempo [28]. En esta ocasión 130 niños fueron aleatoriamente divididos en dos grupos, uno de los cuales recibió benznidazol por 60 días y el otro placebo.
Tres años después del tratamiento 58% de los niños tratados con benznidazol y 5% de los que recibieron placebo fueron negativos en un test de ELISA que usa como antígeno un glicoconjugado de tripomastigote purificado y la media geométrica del título de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta fue cinco veces menor en el grupo tratado con benznidazol.
La eficacia del tratamiento en la fase aguda y los efectos obtenidos con el tratamiento de niños y adolescentes crónicamente infectados frente a lo observado en adultos, ponen de manifiesto el papel del tiempo de infección como determinante de la eficacia del tratamiento parasitológico, con relación a lo cual se puede sugerir que entre más tiempo de infección los parásitos colonizarían mayor número de tejidos formando nidos de amastigotas, situación que dificultaría obtener una eliminación total de los parásitos del organismo [7].
En medio del escepticismo que hay con relación a la eficacia del tratamiento después de muchos años de infección, debe citarse un trabajo realizado recientemente por Viotti et al. [29] quienes refieren resultados muy a favor del uso del benznidazol en esta fase de la enfermedad.
Los citados autores estudiaron la evolución clínica y serológica de 131 individuos chagásicos tratados y en 70 no tratados, y además de verificar, después de 8 años de segui-miento, mayor proporción de títulos bajos de anticuerpos entre los tratados, los autores observaron que mientras en solo 4,2% de los individuos tratados aparecieron nuevas alteraciones electrocardiográficas, estos cambios se presentaron en 30% de los individuos que no recibieron el benznidazol.
Indicaciones del tratamiento etiológico
Con base en el análisis de las diferentes experiencias en el tratamiento de la infección por el T. cruzi y siguiendo las indicaciones de expertos, los Ministerios de Salud de Argentina y Brasil [30][31] recomiendan actualmente el tratamiento de la enfermedad de Chagas con benznidazol o nifurtimox en las siguientes situaciones clínicas:
1. Todo paciente en fase aguda.
2. Niños y adolescentes en fase indeterminada.
3. Pacientes adultos en fase indeterminada o con forma cardíaca incipiente asintomática.
4. Accidentes con material contaminado en laboratorio o durante cirugías.
5. Donante o receptor en transplantes de órganos.
El tratamiento está indicado también en la reactivación parasitaria en estados de inmunosupresión y en la fase aguda congénita tal como se indica en la fase aguda adquirida. En la mujeres embaraza-das y en los pacientes con trastornos neurológicos, hepáticos o renales severos se contraindica la utilización del medicamento.
Con relación al tratamiento de la forma inde-terminada o cardíaca incipiente, en el Brasil se recomienda el tratamiento en infecciones recientes (menos de diez años), en la práctica todos los niños y se señala que para adultos el tratamiento es viable incluyendo a aquellos con forma digestiva en términos de atención individual y no como programa de salud pública, lle-vando en consideración el cuidadoso acompañamiento que demanda el tratamiento y una vez que no es claro si la quimioterapia va a detener la progresión de la enfermedad [31].
El uso del nifurtimox o el benznidazol para tratar la enfermedad en las situaciones indicadas en Brasil y Argentina ha sido recientemente recomendado por expertos de los dos países para aplicación también en Colombia [32], anotando que debido a que la experiencia en el tratamiento de niños y adolescentes en la fase crónica es novedad en el país, los trata-miento iniciales deberán administrarse bajo protocolos sistematizados.
Criterio de cura
Tratándose de enfermedad parasitaria el criterio de cura en la enfermedad de Chagas corres-ponde a la demostración de extinción del parasitismo después del tratamiento y como consecuencia a la negativización progresiva de la reacciones serológicas [33]; siendo los métodos parasitológicos útiles para la evaluación de la eficacia de la quimioterapia el xenodiagnóstico, el hemocultivo y mas recientemente el PCR.
Las técnicas serológicas más usadas en la actualidad para el seguimiento posterapeútico son la hemoaglutinación indirecta (HAI), la inmunofluores-cencia indirecta (IFI) y el ensayo inmunoenzimático (ELISA), habiendo sido empleadas en algunos estu-dios otras técnicas limitadas a laboratorios con expe-riencia como la determinación en el suero, mediante lisis mediada por complemento (LMCo), de anticuerpos líticos que detectan epítopes en la superficie de tripo-mastigotes vivos, lo que significaría infección activa [34].
En la fase aguda la administración del trata-miento generalmente lleva a la negativización de los títulos serológicos siempre que se negativiza la para-sitemia, entre los 2 y 3 meses de terminado el trata-miento [7]. Esta negativización serológica en las técni-cas convencionales demora más tiempo que la disminución en la parasitemia.
Entre las experiencias que se han documen-tado con el tratamiento en la fase crónica se observa una gran variabilidad de los resultados con relación a la negativización de los métodos parasitológicos post-tratamiento, divergencias que al ser observadas entre estudios realizados en diferentes países pueden tener relación con diferencias en la sensiblidad de las distintas cepas de T. cruzi a los medicamentos.
En general con el tratamiento de adultos en fase crónica se observa una persistencia de la serología reactiva en la mayoría de los pacientes [26, 35, 25] e inicial-mente una negativización del xenodiagnóstico en un porcentaje importante de los casos (10-100%) [36], proporción que disminuye en la medida que transcurre el tiempo post-tratamiento.
En general con relación al xenodiagnóstico y el hemocultivo en el control de cura hay consenso en que debido a la baja parasitemia habitual, la presencia de un resultado negativo en estos métodos parasitológicos después del tratamiento no es indicación de cura, mientras que el hallazgo de un resultado positivo en estos exámenes en cualquier momento significa una falla terapéutica.
Frente a las dificultades técnicas y a las dudas que despierta un único resultado negativo, la realización de estos exámenes se recomienda como rutina solo cuando existan la disponibilidad de hacerlos.
Levi et al. [37] verificaron que 63,4% de los individuos tratados con benznidazol se mantuvieron con xenodiagnósticos negativos cuando acompañados durante un tiempo medio de 6 años.
Dicha proporción no difiere mucho de lo observado por Ferreira [26], quien tratando pacientes de una región endémica del Brasil, en la forma indeterminada observó después de 24 meses, negativización de los xenodiagnósticos en 50% de los tratados con nifurtimox y en 70% de los tratados con benznidazol, mientras la proporción de serologías negativas fueron de 6 y 10% respectivamente.
Resultados semejantes con relación al comportamiento de la serología convencional y al hemocultivo fueron referidos por Galvao et al. [34] quienes además estudiaron a los 84 pacientes tratados para determinar la presencia de anticuerpos líticos entre 3 a 10 años después del tratamiento, no evidenciando lisis mediada por complemento en 28 (34%) , los que fueron también negativos en los hemocultivos y de los cuales solo 7 fueron negativos también en la serologia convencional.
Con estos resultados, los referidos autores plantean algunas hipótesis para explicar la persistencia de la serología convencional positiva cuando el parásito ya habría sido eliminado. Proponen entonces, que antigenos del T. cruzi permanezcan en células dendríticas del bazo manteniendo anticuerpos en la ausencia de parásitos viables.
También plantean la posibilidad de que anticuerpos anti-idiotipo (que actúan como reguladores de la respuesta inmune y son semejantes a epítopes del parásito) puedan mantener la serología positiva y finalmente se refieren al hecho de que anticuerpos a azúcares puedan reaccionar en forma cruzada con epítopes de T. cruzi ricos en galactosa y ocasionar un resultado positivo en la IFI.
Con todo esto, en general se considera que después de un tratamiento efectivo, incluso en fase crónica, la tendencia de los niveles de anticuerpos debe ser hacia la desaparición, aunque para verificar esto sea necesario seguir a los pacientes por varios años [38].
Según Luquetti [38] debe reconocerse la importancia que están teniendo las nuevas técnicas serológicas y parasitológicas para evaluar la eficacia del tratamiento, pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que el uso criterioso de la serología convencional permite hacer una evaluación conclusiva y que si bien se puede prescindir de los métodos parasitológicos, no se puede admitir que se inicie un tratamiento sin tener un perfil claro de los títulos de anticuerpos anti T. cruzi.
Administración del tratamiento
Antes de iniciar el tratamiento se debe confirmar la infección mediante la realización de dos pruebas serológicas convencionales (inmunofluorescencia indirecta (IFI), hemaglutinación indirecta (HAI) y ensayo inmunoenzimático ELISA.
Las reacciones serológicas deben ser cuantitativas, una vez que la disminución de los títulos serológicos es considerada actualmente como un buen indicador de que va a haber negativización serológica. En este sentido, para evaluar en el futuro la eficacia del tratamiento, debe almacenarse adecuadamente una muestra de suero del paciente.
La administración del tratamiento etiológico deberá acompañarse de la implementación de medidas tendientes a garantizar que el paciente no vuelva a tener contacto con triatominos. La evaluación inicial del paciente debe incluir la realización de cuadro hemático completo y parcial de orina, medición de transaminasas, nitrógeno ureico y creatinina en sangre y toma de electrocardiograma y radiografía de torax. Esta indicada también la realización de estudio radiológico del esófago y colon en el tratamiento de pacientes crónicos en regiones donde la enfermedad se presenta con compromiso digestivo.
En benznidazol (Rochagam® en Brasil y Radanil® en Argentina) es el medicamento de elección y se prescribe durante 60 días en dosis e 5 mg/Kg/día en adultos y 5-10 mg/Kg/día en niños hasta de 40 Kg, para ser tomado en dos dosis diarias. En los lactantes la dosis recomendada es de 10 mg/Kg/día. En caso de accidente de laboratorio, se recomienda tomar el medicamento durante 10 días a partir de ocurrido el accidente, a una dosis de 7-10 mg/Kg/día.
El nifurtimox (Lampit®) se prescribe por un periodo de 60 días y se recomienda para adultos en dosis de 8 mg/kg/día y para niños en dosis de 10 mg/Kg/día, para ser tomado con intervalos de 8 horas.
Durante la fase aguda la administración del tratamiento deberá hacerse en régimen de internación, de modo que se pueda además prestar la atención que requieran las posibles complicaciones de la enfermedad en este periodo. En los pacientes crónicamente infectados el tratamiento puede ser ambulatorio pero bajo supervisión médica permanente, considerando la alta frecuencia con que se observan efectos secundarios.
En el tratamiento con nifurtimox y el benzni-dazol la dosis terapéutica es muy cercana a la dosis tóxica, lo que hace que estos medicamentos no sean bien tolerados por algunos pacientes. La mayor frecuencia de efectos secundarios que algunos atribuyen al uso del nifurtimox frente al benznidazol, se podría explicar por la mayor electronegatividad de los nitrofuranos lo que los hace mas citotóxicos [4].
Los efectos secundarios del benznidazol son menos frecuentes en niños que en adultos, en quienes se atenúan con el uso del esquema recomendado de 5 mg/Kg/día. El benznidazol además de producir sínto-mas generales como náuseas, pérdida de apetito, distensión abdominal y cefalea, algunas veces puede producir reacciones de mayor importancia que ameri-tan una permanente supervisión y en algunos casos obligan a la suspención del medicamento.
El tratamiento puede entonces provocar en una proporción no despreciable de pacientes, especial-mente en los adultos, una dermatitis que aparece aproximadamente al final de la primera semana de trata-miento. Se trata de una erupción cutánea morbiliforme y pruriginosa de intensidad y extensión variable. Algu-nas veces puede acompañarse de edema, fiebre, linfadenopatias, artralgias y mialgias y se debe a una reac-ción de hipersensibilidad tipo enfermedad del suero [25].
La reacción es más intensa entre mayor sea la dosis. Generalmente la erupción cutánea desaparece con la disminución de la dosis o la interrupción temporal del tratamiento, siendo en algunos casos necesario el uso de corticoides en dosis bajas y/o la suspención del medicamento.
Aunque muy poco frecuente otro efecto adverso que se ha descrito con el uso del benznidazol es la depresión de la médula ósea, caracterizada especialmente por neutropenia. La reacción puede pasar clínicamente desapercibida, por lo que se recomienda la realización durante el tratamiento de leucometrias seriadas.
A los pacientes se les debe alertar sobre la necesidad de interrumpir el tratamiento y ponerse en contacto en el médico ante la presenta-ción de síntomas de alarma como dolor de garganta y fiebre. Se han descrito casos en que la reacción ha llevado a agranulocitosis, respondiendo adecuada-mente a la suspención del tratamiento y al uso de corticoides y profilaxis antibiótica [25].
Al final del tratamiento y directamente asociado a la dosis, puede hacer aparición una poli-neuritis. Los pacientes refieren parestesias que pueden llegar a causar gran incapacidad, haciéndose necesaria la interrupción del medicamento y el uso de analgésicos.
Para la detección precoz de estas reacciones secundarias y la supervisión del tratamiento, se recomienda el acompañamiento cuidadoso del paciente durante los dos meses de tratamiento, con realización de controles médicos semanales y cuadros hemáticos seriados cada 15 a 20 días hasta terminar el esquema terapéutico.
La evaluación de cura se realizará con base en la determinación de los títulos de anticuerpos mediante dos técnicas serológicas convencionales (EISA, IFI y HAI) definiéndose como paciente curado, aquel en el que haya negativización serológica persistente.
Se recomienda realizar la evaluación serológica cada 6 – 12 meses, esperando observar una disminución de los títulos después de 2-3 años en los niños y después de plazos muchos mayores, hasta de 10 años, en los adultos en los que haya sido efectivo el tratamiento [38]. Se considera como “disminución de títulos” una disminución de por lo menos tres títulos con relación a la medición inicial [38].
Al inicio del tratamiento los pacientes deben ser informados sobre los posibles efectos secundarios y muy claramente ilustrados sobre la eficacia del tratamiento y las posibilidades reales de cura para no despertar falsas expectativas.
La reflexión que el médico haga con el paciente, especialmente con el adulto con la forma indeterminada, debe incluir una clara explicación sobre la historia natural de la enfermedad que le permita al paciente comprender su estado de infectado crónico y percibir su enfermedad en razón del mayor riesgo que tendría frente a los no infectados de desarrollar en el futuro una cardiopatía.
El médico debe valorar la necesidad de que el paciente se exponga a los efectos adversos frente a la imposibilidad de prever la eficacia de la quimioterapia y sobre todo el curso de una enfermedad que en algunos casos puede evolucionar progresivamente afectando sustancialmente la calidad de vida de la persona o produciendo la muerte mientras en otros va a ser una infección crónica que nunca se va a asociar a manifestaciones clínicas de ninguna naturaleza.
Al referirse a la sospecha de un efecto carcinogénico que con base experimental se ha atribuido a las drogas nitro-heterocíclicas, con relación a lo cual no hay evidencia clínica y los hallazgos experimentales no son consistentes, el doctor Romeu Cançado [25] plantea, si sería una decisión adecuada, frente a la evidencia actual con relación a la terapéutica especifica en la enfermedad de Chagas, dejar de tratar por ejemplo a un joven de 25 años, padre de familia, crónicamente infectado con T. cruzi, con un bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma pero asintomático y quien es víctima de la angustia que en las zonas endémicas genera el ser diagnosticado como chagásico.
Este tipo de reflexiones deben hacerse a la luz de los conocimientos actuales sobre el uso de esta terapéutica y particularizando cada caso según el tiempo de infección, la edad, el estado clínico, la posibilidad de garantizar un acompañamiento adecuado, los riesgos de exposición a triatominos y el comportamiento de la enfermedad en la región.
De cualquier forma los conceptos que actualmente se manejan con relación al tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas permiten ver en esta medida terapéutica una opción importante para aliviar en algo el grave problema de salud pública que representa esta enfermedad en muchos países de América.
Bibliografía
1. Prata, A., Estado actual da terapêutica específica da doença de Chagas. Rev. Goiana Med., 1963. 9(supl): p. 109-121.
2. Brener, Z., Atividade terapêutica de 5 Nitro-2Furaldeido-Semicarbasona (Nitrofuazona) em esquemas de duração prolongada na infecção experimental do camundongo pelo Trypanosoma cruzi. Rev. Inst. Med. Trop., 1962. 3(1).
3. Coura, J.R., Experiências com a Nitrofurazona na fase crônica da doença de Chagas. Rev. Goiana Med., 1963. 9(supl): p. 99-107.
4. Moreno, S.N.J., R. Docampo, M. Stoppani, Sobre efectos indeseables del benznidazol y el nifutimox. Medicina (Buenos Aires), 1983. 43: p. 291-195.
5. Marr, J.J. & R. Docampo, Chemotherapy for Chagas’ disease: a perspective of current therapy and considerations for future research. Rev Infect Dis, 1986. 8(6): p. 884-903.
6. Docampo, R. & S.N. Moreno, Free radical metabolites in the mode of action of chemotherapeutic agents and phagocytic cells on Trypanosoma cruzi. Rev Infect Dis, 1984. 6(2): p. 223-38.
7. Sosa, S.E. Tratamiento específico de la infección por Trypanosoma cruzi. in Actualización en la enfermedad de Chagas. 1992. Córdoba: Madoery, R.J.Madoery, C.Camera, M.I.
8. Moya, P.R., et al.., Tratamiento de la enfermedad de Chagas con Nifurtimox durante los primeros meses de vida. Medicina B Aires, 1985. 45(5): p. 553-8.
9. de Araújo, J.M., Terapeutica etiológica da Doença de Chagas. Consensos e Divergências. Arquivos Brasileiros de Medicina Tropical, 1993. 61(4): p. 201-202.
10. Bestetti, R.B., Should benznidazole be used in chronic Chagas’ disease? [letter]. Lancet, 1997. 349(9052): p. 653.
11. Higuchi, M., Chronic chagasic cardiopathy: the product of a turbulent host-parasite relationschip. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 1997. 39(1): p. 53-60.
12. Rossi, M.A. & R.B. Bestetti, The challenge of chagasic cardiomyopathy. The pathologic roles of autonomic abnormalities, autoimmune mechanisms and microvascular changes, and therapeutic implications. Cardiology, 1995. 86(1): p. 1-7.
13. Cunha-Neto, E., et al., Autoinmunity in Chagas diasese cardiopathy: Biological relevance of a cardiac myosin-specific epitope crossreactive to an immunodominant Trypanosoma cruzi antigen. Proc, Natl. Acad. Sci USA, 1995. 92: p. 3541-3545.
14. Cunha-Neto, E., et al., Autoimmunity in Chagas’ Disease. The American society for Clinical Investigation., 1996. 98(8): p. 1709-1712.
15. Coura, J.R., et al., Morbidade da doença de Chagas. II- Estudos seccionais em quatro áreas de campo no Brasil. Mem Inst Oswaldo Cruz, 1984. 79(1): p. 101-24.
16. Miles, M.A., Isozyme characterization. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 1985. 18(Suplemento): p. 53-59.
17. Macedo, V., Influência da exposição à reinfecção na evolução da doença de Chagas. Estudo longitudinal de cinco anos. Revista de Patologia Tropical, 1976. 5: p. 33-116.
18. Laranja, F.S., Chagas´disease in laboratory animals. Rev. Soc. Bras. Med. Trop, 1987. 20(Supl II): p. 7-10.
19. Dias, J.C.P., Doença de Chagas em Bambuí, Minas Gerais, Brasil. Estudo clínico epidemiológico a partir da fase aguda, entre 1940 e 1982., in Faculdade de Medicina. 1982, Universidade Federal de Minas Gerais. p. 376.
20. Coura, J.R. Evolutive Pattern in Chagas’ disease and the life span on Trypanosoma cruzi in human infection. in American Trypanosomiasis Research. Proceedings of an International Symposium. 1976: PAHO/WHO. Scientific Publication 318.
21. Borges-Pereira, J., Doença de Chagas Humana: Estudo da infecção crônica, morbidade e mortalidade em Virgem da Lapa, MG, Brasil, Departamento de Mediciana Tropical. 1997, Instituto Oswaldo Cruz: Rio de Janeiro. p. 197.
22. Castro, C.N., Influência da parasitemia no quadro clínico da doença de Chagas, . 1978, Universidad de Brasilia: Brasilia. p. 95.
23. Maguire, J.H., et al., A three-year follow-up study of infection with Trypanosoma cruzi and electrocardiographic abnormalities in a rural community in northeast Brazil. Am J Trop Med Hyg, 1982. 31(1): p. 42-7.
24. Higuchi, M.L., Doença de Chagas. Importância do Parasita na Patogenia da Forma crônica Cardíaca. Arq Bras Cardiol, 1995. 64(3): p. 251-4.
25. Cançado, R., Terapêutica Específica, in Clínica y terapêutica da doença de Chagas: uma abordagem prática para o clínico geral, E. FIOCRUZ, . 1997, Pinto, J.C.P Coura, J.R: Rio de Janeiro. p. 486.
26. Ferreira, H.d.O., Tratamento da forma indeterminada da doença de Chagas com nifortimox e benznidazole. Rev Soc Bras Med Trop, 1990. 23(4): p. 209-11.
27. Sosa, S.E., et al., Efficacy of chemotherapy with benznidazoles in children in the indeterminate phase of Chagas’ disease. Am. J. Trop. Med. Hyg., 1998. 59(4): p. 526-529.
28. de Andrade, A.L., et al., Randomised trial of efficacy of benznidazole in treatment of early Trypanosoma cruzi infection. Lancet, 1996. 348(9039): p. 1407-13.
29. Viotti, R., et al., Treatment of chronic Chagas’disease with benznidazole: Clinical and serologic evolution of patients with long-term follow-up. American Heart Journal, 1994. 127(1): p. 151-162.
30. Sosa, S.E. & E.L. Segura. Tratamiento de la infección por Trypanosoma cruzi en Fase Indeterminada. Experiencia y Normatización actual en Argentina. Curso-taller sobre tratamiento etiológico y manejo de la enfermedad de Chagas. Ministerio de Salud Universidad de los Andes- OMS- OPS. Santafé de Bogotá, julio 8-9 de 1999.
31. Fragata, A.A.F., et al., Tratamento etiológico da doença de Chagas. 1996, Brasilia: Fundação Nacional de Saúde. 16.
32. Curso-taller sobre tratamiento etiológico y manejo de la enfermedad de Chagas. Ministerio de Salud Universidad de los Andes- OMS- OPS. Santafé de Bogotá, julio 8-9 de 1999.
33. Cançado, R., et al., Bases para a evaluação do tratamento específico da doença de Chagas humana segundo a parasitemia. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 1973. 7(3): p. 155-166.
34. Galvão, L.M.C., et al., Lytic antibody titre as a means of assessing cure after treatment of Chagas disease: a 10 years follow-up study. Transactions of the Royal society of Tropical Medicine an Hygiene, 1993. 87: p. 220-223.
35. Coura, J.R., et al., Estudo comparativo controlado com emprego de benznidazole, nifurtimox e placebo, na forma crônica da doença de Chagas, em uma área de campo com transmissão interrompida. 1. Avaliação preliminar. Rev Soc Bras Med Trop, 1997. 30(2): p. 139-44.
36. Storino, R., R. Gallerano, and R. Sosa, Tratamiento Antiparasitario Específico, in Enfermedad de Chagas, Doyma, Editor. 1993, Storino, R. Milei, J.: Barcelona. p. 557-569.
37. Levi, G.C., et al., Etiological drug treatment of human infection by Trypanosoma cruzi. Rev Inst Med Trop Sao Paulo, 1996. 38(1): p. 35-8.
38. Luquetti, A.O. & A. Rassi, Tratamiento específico de la enfermedad de Chagas en la fase crónica: Criterios de cura convencionales: Xenodiagnóstico, hemocultivo y serología. Revista de Parasitología Tropical, 1998. 27(supl): p. 37-50.