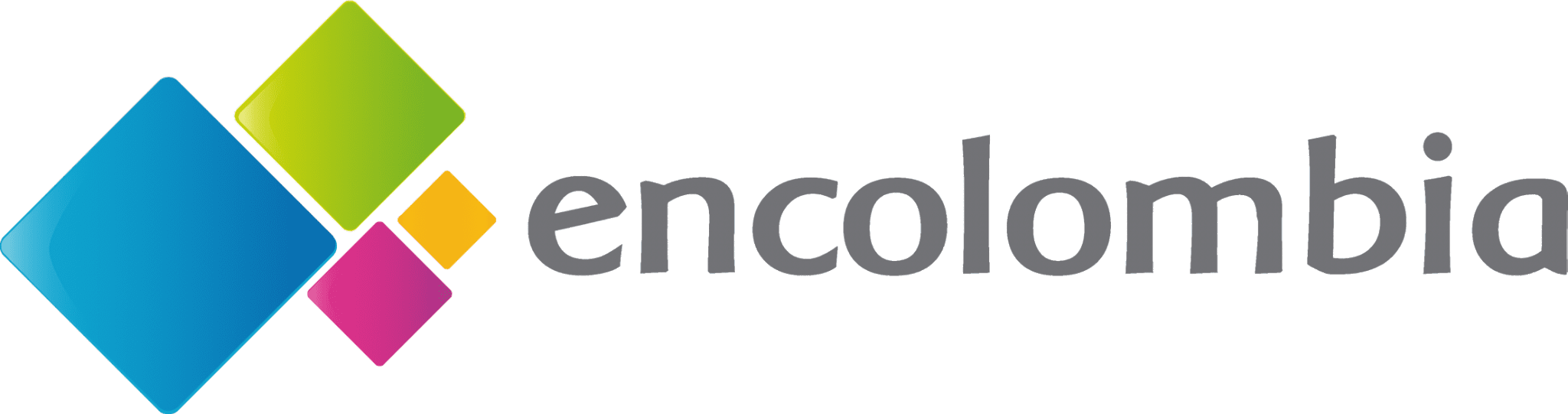Doctor Juan Antonio Gómez t
Académico de Número
La Revista MEDICINA y sus editores rinden especial homenaje al Académico de Número, doctor Juan Antonio Gómez, prematuramente fallecido el lunes 7 de julio de 1986, con la publicación de este relato que fue su última contribución para estas páginas, en cuyo desarrollo tuvo él tan destacada parte.
Guilleume Dupuytren, el famoso médico y cirujano francés del pasado siglo, tenía su servicio en el pabellón de Santa Inés del Hotel Dieu, centro a la sazón de lo más granado de la medicina europea.
El día en que comienza nuestra historia se levantó como de costumbre a las cinco de la mañana, despachó con rapidez algunos asuntos personales después del desayuno y se encaminó al hospital calculando el tiempo preciso para llegar a las siete en punto, según lo hacía por muchos años.
Sus quinientos o más discípulos esperaban impacientes para iniciar la ronda con el más brillante maestro de la cirugía francesa y recoger, así, prácticamente a codazos, la sabiduría y experiencia de aquel hombre excepcional. Sólo unos cien fueron admitidos para acompañarle y los demás tuvieron que esperar turno para los días siguientes.
Dupuytren púsose encima del levitón oscuro de calle una blusa, que dejó desabrochada de modo que veíanse claramente el chaleco negro, la camisa de pechera y la blanquísima corbata, y con pasos firmes inició la revista de los pacientes que se alineaban en dos filas de camas a lo largo de las paredes del enorme pabellón.
Estaban mezclados de todas las edades y condiciones, con la más variada patología imaginable. Estos hallábanse infectados, aquellos habían sido amputados recientemente, pocos eran convalecientes y los más quejábanse en forma continua de sus dolencias.
Por el corredor central del pabellón Santa Inés movíanse las hermanas estirando los blancos tendidos de las camas pues deseaban dejar la mejor impresión en el maestro y sus ayudantes.
Algunos lechos, principalmente hacia la entrada y salida del pabellón, tenían cortinas de gasa a su alrededor y en ellos poníanse los enfermos más graves o los que por alguna influencia o importancia lograban esa distinción. Precisamente en el primero a la derecha habían colocado al anciano que el propio (Vea también: Segundo Premio Nacional de Medicina del Seguro de Vida “Kolnische Ruck”)
Dupuytren recomendó el día anterior para ser admitido en su servicio. Era una persona de apariencia bondadosa, obviamente emaciado, pero lleno de una extraña fortaleza interior y con algo inquietante en su personalidad que se imponía a quienes le rodeaban.
Dupuytren pidió al practicante a cuyo cuidado estaba el paciente que hiciera una breve descripción de la historia clínica. El aprendiz, azorado por el imponente cortejo, e incapaz de superar el miedo reverencial que profesaba al “patrón”, como se le conocía en el servicio, no acató a mascullar más que dos o tres palabras en voz baja.
Dupuytren se impacientó y con rudeza le reconvino a tiempo que pedía silencio en alta voz de modo que hasta el último de los pasantes pudo oírlo, más no verlo por la apretada barrera que formaban los que estaban en los primeros círculos alrededor de aquel paciente que, en resumen, tenía un fungus cerebral, así llamado por su apariencia, no por su etiología, en la región frontal derecha.
El “patrón” pidió una palangana y los instrumentos quirúrgicos que acababan de ser limpiados con agua clarinada y jabón, se lavó las manos con la misma mezcla (varios cirujanos menos cuidadosos no lo hacían) e inició la intervención separando los labios de la herida con unas pinzas grandes que al cerrarse sobre la piel hicieron estremecer al enfermo.
Un ayudante privilegiado sostuvo los instrumentos y ayudó a preparar el campo operatorio a tiempo que el maestro con un escalpelo hendió la masa extruída e introdujo unas compresas para limpiar el fondo. Luego, con tijeras, empezó a seleccionar metódicamente los tejidos desvitalizados pero una sangría incómoda le interrumpió y la hermana que asistía proporcionó gasas que a medida que se empapaban eran exprimidas y vueltas a usar.
El ayudante preguntó si quería irrigar con leche o con espíritu de vino. Dupuytren optó por este último y continuó su tarea con rapidez y precisión. Hacia los lados localizó el reborde óseo y con una cureta lo raspó. En esa maniobra se cortó levemente la mano pero no le prestó atención.
Luego identificó la dura, que sabía la mejor barrera contra la infección, la debridó cuidadosamente e intentó aproximar los bordes sin lograrlo. Al oprimir la masa parcialmente extruída algunas gotas de pus le salpicaron la cara, que fue prontamente limpiada por la enfermera con una compresa de gasa de la que estaban usando en el campo operatorio.
Mientras tanto, el paciente, que al principio se había movido, permanecía religiosamente quieto. Se le notaba muy pálido. A lo lejos oíanse unas letanías rezadas en voz baja-por otras religiosas que rogaban a Dios por el buen éxito del tratamiento. Todos los demás asistentes permanecían en tenso y respetuoso silencio.
Dupuytren continuó resecando la lesión e incidiendo aquí y allá para asegurarse un buen avenamiento desde el fondo de la herida. Encontró un pequeño absceso que expulsó un pus fétido. Limpió el fondo con compresas, irrigó con espíritu de vino, debridó nuevamente hasta encontrar tejido vivamente sangrante y luego hizo hemostasia por compresión.
No utilizó ligaduras, a las que sólo recurría cuando había que cabecear vasos grandes, por el peligro de mantener una supuración incontrolable. En cambio puso unas mechas en el fondo que eran fácilmente cambiables y dejó la herida que se cerrase por segunda intención.
Así se lograba un “sano descargue de pus” que se prefería en ese entonces en casi todos los casos quirúrgicos, excepto los que tenían los labios de la herida muy limpios y nítidos. Hacía poco Labraea que había acuñado la palabra “desinfección” y preconizado el uso de cloruros para obtenerla pero el “patrón” no recurría a ellos sistemáticamente.
Terminó en menos de media hora aunque no pertenecía a la escuela de la rapidez quirúrgica que tenía tantos partidarios, como Chesilden, que hacía una litotomía en 54 segundos. Dupuytren siempre sostuvo que era mejor preparar cuidadosamente al paciente, operar con delicadeza y tener un profundo conocimiento de la anatomía y la patología. Por lo demás sólo recurría al escalpelo (¡él, el mejor cirujano de la época!) en casos de absoluta necesidad.
Una oleada de admiración agitó a los estudiantes cuando el profesor anunció el feliz término de la intervención y luego el grupo se trasladó al siguiente enfermo que iba a revisarse en aquella mañana.
Las hermanas cambiaron las sábanas manchadas y una muchacha con falda que cubría los zapatos, cofia blanca y pequeño delantal limpió el piso.
Pero Dupuytren no operó más esa mañana. Sentíase cansado y poco animoso. Visitó sumariamente otros casos difíciles y se retiró temprano, antes de las 11 como era su hábito, levemente irritado sin causa aparente. Tal vez había sido aquella primera intervención, terminada en realidad con éxito, o la personalidad del anciano que, allá en el fondo del corazón, le era molesta. Hizo las visitas domiciliarias del día y continuó su ruta en si mismado.
En la berlina, camino de su casa, por la calle finamente adoquinada, recordó cómo había conocido poco antes al paciente de marras, cuando llegó a su consultorio, situado en el segundo piso, después de que la numerosa clientela que abarrotaba la sala de espera y a la que despachaba con brutal celeridad se había retirado en su mayoría.
En aquella ocasión le cayó mal que a última hora y sin cita previa tal sujeto de vestido negro y amplia bufanda, que le daba tres vueltas al cuello, insistiera en verle. Era un viejito pequeño, con sombrero de copa, cabello blanco y mirada quieta y firme.
Ostentaba un no sé qué de raro en su actitud orgullosa, a pesar de dar muestras exteriores de gran mansedumbre y paciencia, y había en él cierto aire turbador y enigmático. Entró al consultorio y Dupuytren, sin ponerse de pie, le gruñó, después de un corto lapso de silencio embarazoso: ¿qué tiene usted?, para añadir casi inmediatamente:
-En mi presencia y en mi casa debe usted descubrirse.
El viejito, sin amilanarse, sostuvo la mirada del galeno y parsimoniosamente procedió a quitarse el sombrero con exquisito cuidado. Debajo, hacia la frente, había un gran vendaje que cubría lo que Dupuytren sospechó inmediatamente como una peligrosa herida craneana. Era maravilloso que estuviera de pie y en tan buen estado. El viejito comentó con firme amabilidad:
-Con el frío de París no podía salir sin mi chistera y hubiera preferido que usted oyera primero mi historia y luego me ayudara a despojarme de mi sombrero según dictare la prudencia y los conocimientos médicos.
El maestro sintióse algo incómodo con su apresuramiento pero removió el vendaje sin muchos miramientos y encontró un fungus cerebral que invadía la zona frontal derecha posterior, secuela de una herida con arma de fuego. Oprimió los rebordes en maniobra que debía ser dolorosa, pero el enfermo no contrajo un músculo de la cara.
Luego de examinarle generalmente sin encontrar signos neurológicos, y tras breves segundos de meditación, dijo duramente:
-Su lesión es seria y tiene un pronóstico reservado. Creo lo más probable que fallezca pronto a causa de ella.
El viejito imperturbable, respondió con una sonrisa:
-Nada mejor que saber concientemente cuando la muerte se avecina.
Hizo una pausa como observando el efecto de su frase y luego añadió:
-Cuando a usted le llegue el turno me comprenderá muy bien. Le agradezco infinito su franqueza. Ya sospechaba las malas noticias y por eso rehusé unos días las presiones de la familia para que viniera a ver a usted, el mejor cirujano de Europa, según dicen.
Al fin cedí y con los ahorros míos y las ayudas de mis amigos pude pagar su consulta. Ahora estoy seguro de mi suerte y debo arreglar lo necesario para el gran viaje alucinante que todos debemos emprender.
Dupuytren quedó meditabundo. Cuando ya el paciente se despedía le detuvo para insinuarle que, tal vez, si dejaba que le operase habría una esperanza.
– Tengo, añadió, un servicio de caridad en el Hotel Dieu. Allá puede usted ser atendido sin que tenga que pagar.
-Es usted, doctor, contestó el paciente, a más de insuperable médico, un hombre bondadoso y directo, como deben ser las personas verdaderamente caritativas. Desde que puse mis ojos en su faz lo percibí a través de la fachada que imponen las excesivas y urgentes faenas de su oficio. Ahora más que nunca estoy cierto de que la frase que dicen de usted es injusta. Me refiero claro está a lo que se murmura de que usted es “el primero de los cirujanos y el último de los hombres”.
Hizo una pausa y después añadió:
-Mire usted, he venido de muy lejos a buscarle y creo que hay algo de predestinación en nuestro encuentro. Al menasen mi caso. Cada quien tiene su propia muerte que le ronda, casi siempre atrayente y oportuna. En pocas ocasiones espantosa.
A veces toma la forma de un amigo, de una mujer, de un desconocido. Uno acaba familiarizándose con ella. Creí que usted la iba a representar en mi vida pero después comprendí que era más bien mi ahucio. Tengo fe en que seguiremos viéndonos y no exclusivamente en calidad de médico a paciente. Tal vez llegue, y así lo pido fervientemente, a significar algo en su vida.
El profesor, por segunda vez en la consulta de aquel hombrecito, se sintió incómodo. En su interior estuvo a punto de exclamar: “touché” al oír aquello del “primero de los cirujanos …”, la frase dicha por Pierre Francois Percy que había hecho carrera, aún del otro lado del Canal de la Mancha, popularizada por Garrison.
Mas, ¡qué injusta en su sentir era tal afirmación! Acaso ¿no se preocupaba con infinito celo de sus pacientes? ¿No era el más notable exponente de la escuela de patología de París y quien había preconizado la cátedra de esa especialidad que debería ocupar, como natural incumbente, su discípulo Cruveiller?
¿No era autor de las famosas “Memorias”, traducidas a varios idiomas y en donde cimentaba su fama de versado médico integral y no de simple operador? ¿No decían sus discípulos que tenía un don maravilloso para ver a través de la piel la posición exacta de los huesos desplazados en las fracturas y dislocaciones sin darse cuenta que esto lo lograba a través de una cuidadosa observación del enfermo y de investigar todos los detalles del accidente para inferir, en la mejor forma posible, la disposición de los fragmentos o de las caras articulares luxadas para reducirlas así más lógicamente? ¿No se había alzado de orígenes humildes y extrema pobreza hasta llegar a ser Barón de Francia?
Cierto que su temperamento era agresivo, su trato inicial brusco con frecuencia, y duro ocasionalmente, pero ¿no poseían características similares muchos cirujanos? Además, después del primer momento ¿no cuidaba con amorosa mano de sus enfermos?
La prueba estaba en la enorme clientela que a veces no dormía por esperar el turno de una cita con él, el medio millar de alumnos entre los cuales se contaban de todas las naciones civilizadas, venidos a oír sus lecciones magistrales, y el respeto que se le tenía en todos los círculos científicos de París.
Y más estudiantes hubiera podido admitir de haberles permitido pero él no creía que las clases pudieran extenderse tanto como Gabriel Andral, quien dictaba cátedra con su voz potente y sonora a 2.000 discípulos.
Se le admiraba por haber descrito por primera vez la luxación congénita de cadera y la contractura palmar que lleva su nombre; por haber defendido la diferencia entre conmoción y contusión cerebral; por haber introducido nuevas técnicas quirúrgicas y métodos de inmovilización originales, como en la fractura de Pott, por preconizar el tratamiento de los aneurismas de las extremidades por compresión y no por ligaduras como en las enseñanzas clásicas, por su colección de pieza quirúrgicas reproducidas en cera que después pasó a ser la base del museo de la facultad y por su versación en todo lo relacionado con patología externa –porque entonces lo que se operaba era externo, por contraposición a lo interno: abdomen, tórax, cerebro y otros órganos vedados al escalpelo-.
Mas … “el primero de los cirujanos y el último de los hombres” … Ah, ese maldito Percy, de lengua viperina, seguramente se roía el corazón de la envidia cuando acuñó la sentencia.
Volvió los ojos al paciente quien esperaba con una sonrisa que se le antojó solapadamente irónica. Le ayudó a ponerse el sombrero, garrapateó dos líneas en su papel finamente timbrado y se lo dio, advirtiéndole que al día siguiente debería estar sin falta en las puertas del hospital.
Tras oír el golpe seco de la puerta al cerrarse, el maestro repasó la lista de los pacientes que habían pedido cita para el día siguiente. Un nombre extraño le detuvo un instante:
Tomás Cipriano de Mosquera, procedente de la Nueva Granada. El prestigio romántico de América recién liberada le encendió la imaginación y recordó a Humboldt y a sus descripciones precisas y elegantes.
Ya había atendido profesionalmente a otro granadino llamado Francisco de Paula Santander. Un gran hombre, pensó Dupuytren, que pasea con altivez y curiosidad su exilio por los caminos europeos, aprendiendo, tomando notas, preparándose a volver al teatro de su gloria.
Definitivamente, estos granadinos eran elocuentes, inquietos, idealistas y de recia personalidad, comentó para sus adentros el profesor, también grande en su propio camino de la ciencia y añadió a modo de imposible deseo: ¡quién pudiera viajar a esas tierras exóticas! Pero ya no era joven y sentíase agotado y cautivo de su propia actividad profesional.
* * *
Contra la expectativa general el viejito del fungus mejoró paulatinamente. El mismo “patrón” le hizo inicialmente las curaciones y cambió las mechas y dictó las recetas que se copiaron en el gran libro del servicio con letra clara para que en las tardes y las noches, cuando las salas quedaban semidesiertas, en manos sólamente de las enfermeras por ausencia de profesores, de alumnos, de internos y de externos, las hermanas pudieran aplicar los remedios de la escasa farmacopea de la época.
En el pequeño ambiente del pabellón no cesaban de alabarse las habilidades quirúrgicas del maestro y comentarse que el agüero se había roto pues la famosa cruz que aparecía en las historias de los pacientes, y que siempre era un ominoso signo de fatalidad, en este caso no había anticipado la muerte.
En realidad, cuando un enfermo estaba grave las hermanas marcaban sus papeles con una cruz en tinta negra para que el capellán les prefiriera en la confesión y pusiera, en aquellos muy graves o francamente agonizantes, los óleos de la extremaunción.
Sólo uno de cada dos pacientes salía con vida del Hotel Dieu, como ocurría en los mejores centros de salud europeos de aquel entonces. En peores hospitales la mortalidad era verdaderamente aterradora. Claro está que en el servicio de Dupuytren las condiciones eran mejores por la concentración de casos ortopédicos y traumatológicos, y la innegable sabiduría y destreza del jefe.
* * *
Por fin fue dado de alta el viejito pero Dupuytren no lo supo. Hacía un tiempo que su propia salud empeoraba. Hubo de partir a Italia por indicación de sus colegas para tonificar el cuerpo con el suave clima meridional, mas en vano fue el viaje.
Regresó quebrantado y los reconstituyentes amargos que le formularon sólo acentuaron sus síntomas. Tampoco valieron las sangrías, la dieta severa y la tisana de violetas con jarabe de goma arábiga. Fue recluido en su casa. Rehusó una punción pleural que había aconsejado un colega, por saber las consecuencias de infección que generalmente acarreaba.
Tan fuerte era la personalidad del maestro y dilatada su fama que los médicos llamados a tratarle titubeaban, mostrándose inseguros y no querían asumir completa responsabilidad frente al célebre y, en cierta manera, incómodo enfermo. Consultaban entre ellos y con el mismo Dupuytren y seguían sus indicaciones la mayor parte de las veces de modo que acababa él guiando su propia terapéutica.
Sin mayores esperanzas, desde luego, pues conocía bien el destino nosológico que esperábale en la próxima esquina del tiempo. Pero a veces autoengañábase: en aras de una esperanza fútil, llegó a iR-terpretar como signos favorables las naturales fluctuaciones de la dolencia que sufría. Es muy difícil aceptar como cierta la muerte e imposible vivir con esa imagen permanente rondando la conciencia.
Su salud, ineluctablemente, empeoró día a día hasta mediados del mes en que, sin explicación racional, se presentó una súbita mejoría y renació una esperanza para sus allegados.
Una tarde de esa recuperación pasajera Dupuytren se levantó haciendo un esfuerzo de voluntad. Se puso el gorro de tafetán en la cabeza, la bata acolchada color carmesí que le llegaba a los pies, las pantuflas de fieltro y se sentó en el recibo de su casa para darse ilusión de que había, al menos, podido salir de su confinamiento.
A las tres de la tarde un criado ceremonioso le anunció que un señor, antiguo enfermo del doctor, deseaba verlo urgentemente. El maestro dio con voz cascada orden de no recibir a nadie pero ya el visitante había entrado, a pesar de la oposición del servicio y de la enfermera que le cuidaba. Su hijo adoptivo no estaba en casa. Le reconoció enseguida: el hombre a quien había practicado la última operación antes de caer enfermo.
Vestía como de costumbre levita negra y usaba la misma bufanda que medio le embozaba la cara. Ceremoniosamente saludó a Dupuytren pero éste repostó con aspereza que no estaba aceptando más pacientes, en vista de su enfermedad, y que le rogaba el favor de dejarle en paz.
El visitante no se dio por aludido. Con voz suave recordó a Dupuytren que gracias a la oportuna intervención quirúrgica estaba vivo y que por lo tanto tenía una sagrada deuda de gratitud que esperaba pagarle ahora, porque había tenido noticias de la grave enfermedad que aquejaba a su benefactor y nuevamente había emprendido viaje de lejanas y frías tierras para verle y reconfortarle en esos momentos.
Dupuytren, sombríamente, masculló algo ininteligible.
El viejito continuó:
-Vengo en memoria del favor que usted me hizo, en días aciagos en que mi vida pendía del hilo de la parca, próxima a romperse. Usted, doctor, me permitió enfrentar la muerte y recuperar la vida y por ambas cosas le guardo gratitud. Hoy, cuando su hilo está muy tenue, quiero estar a su lado porque según los sabios compañeros de usted, va a morir en poco tiempo.
y se calló, sonriente, como esperando albricias.
Dupuytren tosió incómodo y sobrecogido pero, reponiéndose, contestó que no era esa la opinión de los afamados compañeros de academia que le atendían.
– Tal vez, reafirmó el viejecito imperturbable, le engañan a usted, estimado profesor, porque usted quiere engañarse. Nada más fácil que hacerlo a un médico.
Añadió otras consideraciones sombrías y filosóficas que no escuchó Dupuytren, y se despidió diciendo:
-Ojalá que vea entre lo que se le escapa la flor de la eternidad.
El maestro retornó a la alcoba deprimido y apoyándose en la enfermera. Murmuró algo respecto al maldito mensajero del hades que cerníase sobre su existencia como sombra fatídica. Poco después las enfermeras creyeron oírle decir, con un rictus de amargura, algo así como “soy el impotente médico de mí mismo” … “soy mi último paciente” … “mi último paciente desahuciado …”
Esa noche el barón Guillaume Dupuytren, ateo confeso, dictó su testamento e hizo llamar al arzobispo de París para que le proporcionara los últimos auxilios. Al día siguiente, 8 de febrero de 1835, murió después de corta agonía.
* * *
El cielo amaneció encapotado, soplaba un viento frío y caía una tenue nevada sobre la ciudad. A pesar de ella gran multitud se congregó en la plaza de San Germán d’ Auxerrois (hoy llamada del Louvre) y luego en la iglesia de San Eustaquio, la segunda en tamaño después de Notre Dame y poseedora de un bello estilo renacentista, donde se le rindieron las solemnes honras fúnebres.
Como en otras exequias de este tipo se vieron muchos hombres importantes y pocas lágrimas. Cerca del cuadro de “La Natividad y Adoración de los Pastores” de Carie Van Loo departían el joven Leonard con Trousseau y Magendie, rodeados de obsequiosos discÍpulos.
Entre los aspirantes al externado notábase Claude Bernard, es indolente pero hábil director que iba a transformar la fisiología del siglo XIX. Unos estudiantes venidos de las lejanas tierras de Norteamérica admiraban el monumento a Colbert y platicaban sobre el incipiente deterioro que se notaba en la estatuaria de la iglesia. Velpeau y Malgaigne, abstraídos, sumíanse en hosco silencio.
Veintinueve candidatos al internado del Hotel Dieu estaban aparte, recelosos, arrogantes, desconfiados uno del otro.
Los concurrentes, en su mayoría, se reunían en corrillos dentro de la iglesia o en el atrio que da a la calle Du J ur, a espaldas de donde la calle Monmatre arranca y bajo una fachada como escondida que demerita un poco el conjunto general de la iglesia, a discutir sobre los últimos acontecimientos de la política, a conjeturar quién podría suceder al gran Dupuytren o, simplemente, cuando eran grupos exclusivamente formados por médicos, a referirse al último caso interesante que habían visto en el hospital.
De vez en cuando se oían las frases de cajón: ¡Qué perdida para la medicina¡ ¡Qué pérdida para Francia¡, dichas en tono solemne y con el entrecejo fruncido. Varios de los asistentes dieron vuelta entera a la nave para hacer notorio su acto de presencia.
Entre ellos estaba el decano de medicina, que se llevaba nerviosamente la mano al bolsillo donde tenía el discurso altisonante que iba a declamar en el cementerio y a Thiery, antiguo jefe de clínica de Dupuytren, que se había retirado de mal modo del servicio acusando al “patrón” de querer obstaculizar su carrera.
Así mismo fue evidente la presencia de encarnizados enemigos del maestro, de rivales envidiosos y de oscuras glorias olvidadas de la medicina del siglo.
De frente a la iglesia, en los mercados centrales, aún no remodelados, se oían interjecciones obscenas dichas por los cocheros y las vivanderas a tiempo que pasaban las pesadas carretas arrastradas por caballos percherones que traían las verduras a París y carretillas de mano empujadas por vigorosos gañanes.
También transitaban sin preocuparse de los acontecimientos que conmovían el mundo médico los nuevos omnibuses tirados por dos o cuatro caballos y siempre llenos de gente, tanto en su espacio principal cubierto como en el techo donde estaban las duras bancas al aire libre que preferían los estudiantes y la gente con menos dinero; veíanse señores a caballo, birloches de alquiler de color amarillo, con enormes ruedas y visibles números pintados en sus costados, berlinas y calesas con aurigas de librea, y numerosos transeúntes que iban a comprar a los “halles”.
Cuando se apagaron los acordes del canto gregoriano y el sacerdote oficiante dio la postrer bendición en latín, los discípulos tomaron el féretro y lo transportaron en hombros al cementerio. Allí, después de las oraciones panegíricas de rigor, que nadie escuchó con paciencia, se dispersó el cortejo.
Los profesores, damas y caballeros enfundados en los abrigos o capas fueron a buscar sus coches. Los estudiantes pasaron a refocilarse con las viandas que vendían “les dames de les halles”. Sólo quedó, por breves momentos, un hombrecito vestido de negro que depositó una rosa en la tum ba recién cubierta y se marchó también bajo la nieve.