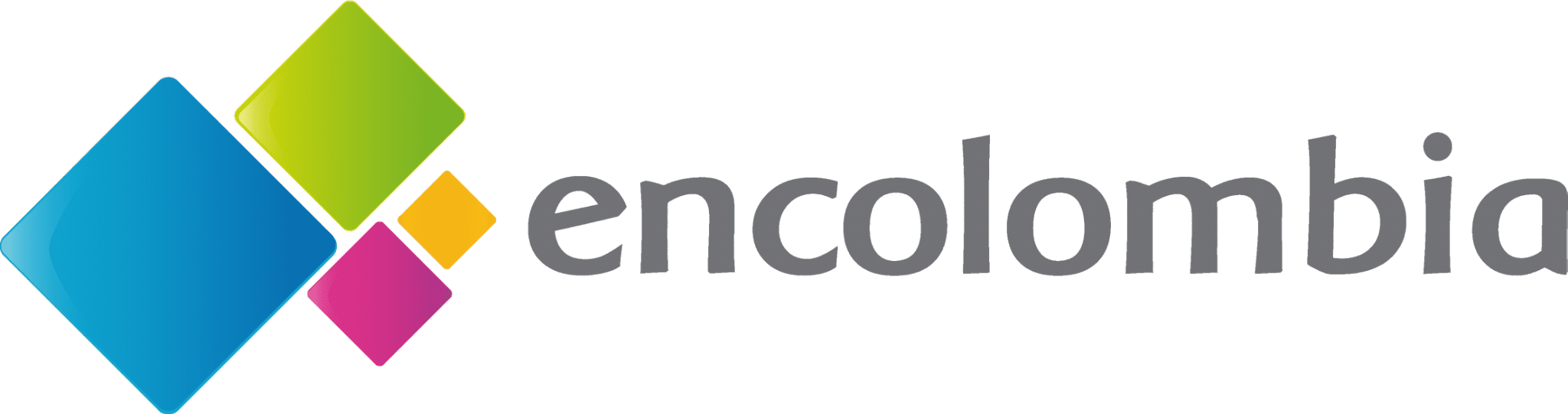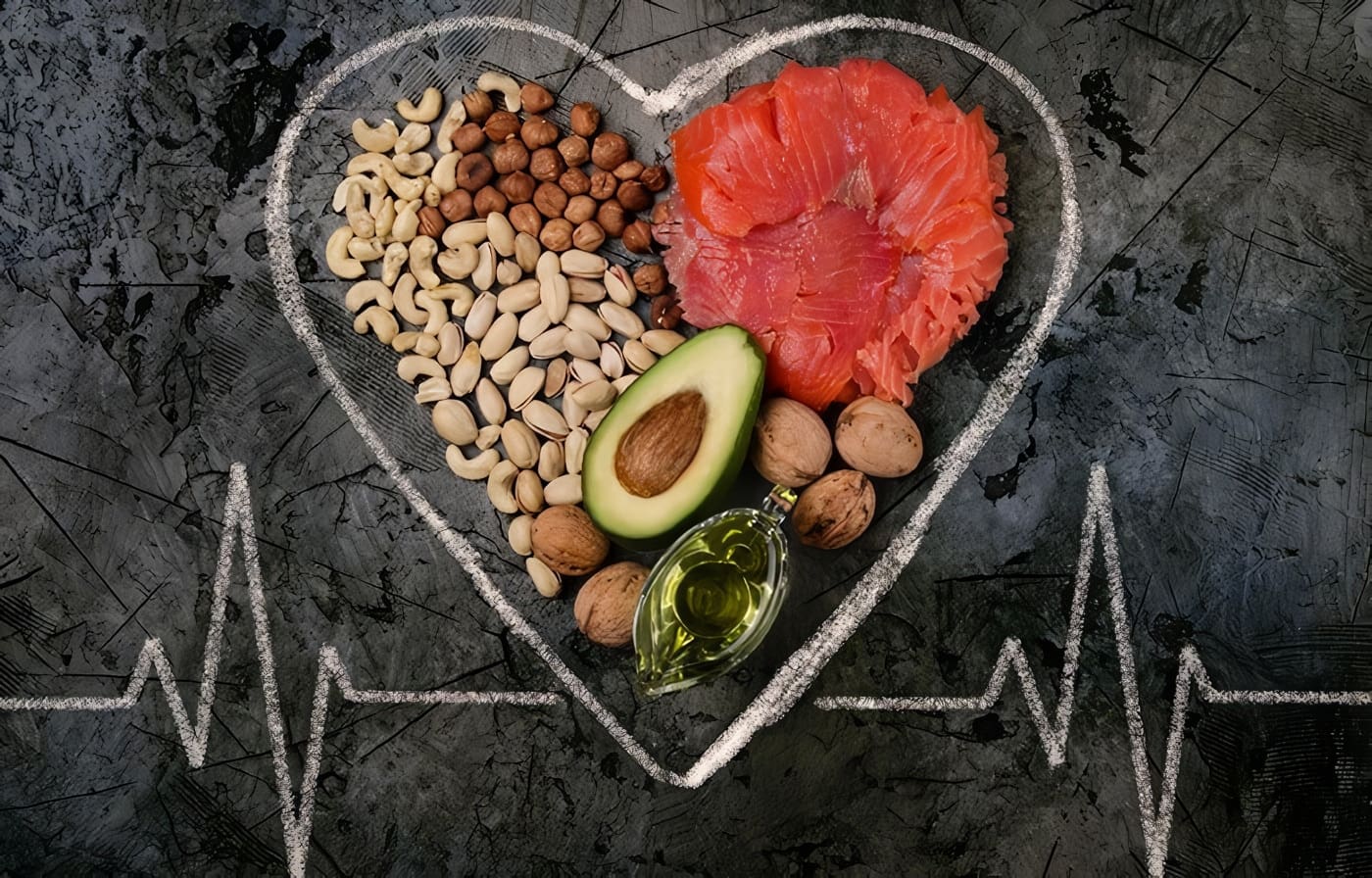Una propensión a quitarse la vida, herencia cultural de nuestras raíces étnicas, se refleja en la historia y en la literatura colombiana. En el norte de Boyacá, por allá en la provincia de Santos Gutiérrez, muy cerca de la carretera que lleva a la sierra nevada del Cocuy, hay una enorme peña. A sus pies corre el río Nevado, y en lo más alto pusieron hace años una estatua de la Virgen marcando el sitio en donde se lanzaron al vacío unos indígenas tunebos con sus mujeres y sus hijos, prefiriendo la muerte a la dominación española. Esta trágica y quizás heroica decisión de los tunebos recuerda aquel suicidio colectivo de los judíos de Masada, sitiados por los romanos en el siglo primero. La diferencia es que en Israel la meseta del desierto de Judea en donde ocurrieron los hechos es casi un sitio de veneración. Aquí, la peña de la Virgen es un lugar olvidado. Los suicidios fueron una constante en los años de Conquista. Deberían recordar los paisas que lo que más impresionó a Jorge Robledo cuando entró al valle de Aburrá en 1541 no fueron sus flores, sus tierras, o su clima; fueron los indios que por docenas colgaban de los árboles, ahorcados con sus propias mantas. Hay descripciones de suicidios en la Orinoquia y Amazonia, entre los indígenas de la sierra nevada de Santa Marta, así como entre los pijaos y los quimbayas. Los agataes y los cocomes de la provincia Vélez de un día para otro se suicidaron todos. Fueron dramáticos los suicidios del cacique Guanentá al saltar de las peñas del Chicamocha o de la cacica Gaitana en el Pericongo, al sur del Huila. Y esa tendencia suicida persiste. Hoy apenas son noticia los embera de Chocó y Urabá -especialmente los adolescentes- que deciden ahorcarse, o los wayuu que se lanzan al tren del Cerrejón. Y al estudiar otra de nuestras raíces étnicas, era también común el suicidio de los esclavos africanos, particularmente los del grupo étnico mina, cuya cotización en el mercado negrero del siglo XVII, dice Nicolás del Castillo Matthieu, era más baja por esa abierta tendencia suicida.
La tradición suicida se refleja también en nuestra literatura. En las primeras líneas de El amor en los tiempos del cólera el refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour se pone “a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro”. Se inicia con un suicidio La hojarasca y ponen fin a sus vidas los protagonistas de Los cuentos de Juana, de Alvaro Cepeda Samudio, y de Satanás de Mario Mendoza. El tema está en el título mismo de las novelas Los niños suicidas de Luis Fernando Charry y Suicidio por reflexión del escritor manizalita Adalberto Agudelo Duque. Y para completar, rinde tributo a un presunto suicida -José Antonio Ricaurte- el poema de Rafael Núñez que consagramos como himno nacional. ¿Será todo ello coincidencia? Es factible que el tema del suicidio recurra en la literatura colombiana como un simple efecto dramático más. Pero hay una explicación alternativa: el suicidio está profundamente arraigado en el inconsciente colectivo, y corresponde a los escritores manifestarlo. Y, lamentablemente, con alguna frecuencia ponerlo en práctica.
Ser escritor parece ser un factor de riesgo para el suicidio. El poeta bogotano José Asunción Silva es el más famoso de nuestros suicidas. Efraím Otero, presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, defiende la tesis de que se trató de un suicidio asistido. Poco antes de su muerte, el médico Juan Evangelista Manrique le marcó en el pecho el lugar del corazón. ¿Para qué más lo pudo haber hecho si no era para facilitar la labor del suicida? El caso más reciente es el de María Mercedes Carranza (“todo el aire que bebes, toda risa o domingo / todo te lleva indiferente y fatal hacia la muerte”). A María Mercedes la precedió el escritor caleño Andrés Caicedo, aquél que decía que vivir más de veinticinco años era una insensatez y que -para ser consecuente- se quitó la vida en 1977, con una sobredosis de barbitúricos. No había cumplido aún los veintiséis. En 1884, tras pegarse un tiro en el pecho, murió en Bogotá el escritor momposino de las negritudes Candelario Obeso (“Qué triste que está la noche, la noche que triste está”). Dice José María Cordovez Moure -el de las famosas Reminiscencias de Santafé y Bogotá- que Obeso antes de morir confesó: “tiré al blanco y le di al negro”, una demostración inaudita de poético humor macabro. En cada región colombiana suele haber un sitio que atrae a los suicidas. El salto del Tequendama fue ese sitio para los bogotanos, mientras que hoy los paisas prefieren el metro. El puente en Floridablanca, ahí pegado de Bucaramanga, lleva en ello muchos años, y el del Combeima en Ibagué ha dado mucho de qué hablar. Pero ninguno atrae tantos suicidas -uno por semana- como el viaducto de Dosquebradas, en Pereira. El nombre de César Gaviria, con el que bautizaron el puente, quizás ayude a muchos a dar ese último salto. Pero el relato suicida más pintoresco es quizás el del bar La Chispa en esa misma ciudad de Pereira. Por razones poco claras, y a pesar de los esfuerzos de su desesperado propietario, por allá la en la primera mitad del siglo XX La Chispa se convirtió en el lugar en donde se daban cita los suicidas. Con sus copas llenas de veneno se confundían entre los otros clientes del lugar y brindaban golpeando sus vasos para caer a un mismo tiempo desplomados sobre la mesa. ¡Adiós, mundo cruel!
Diego Andrés Rosselli Cock, MD Neurólogo e historiador