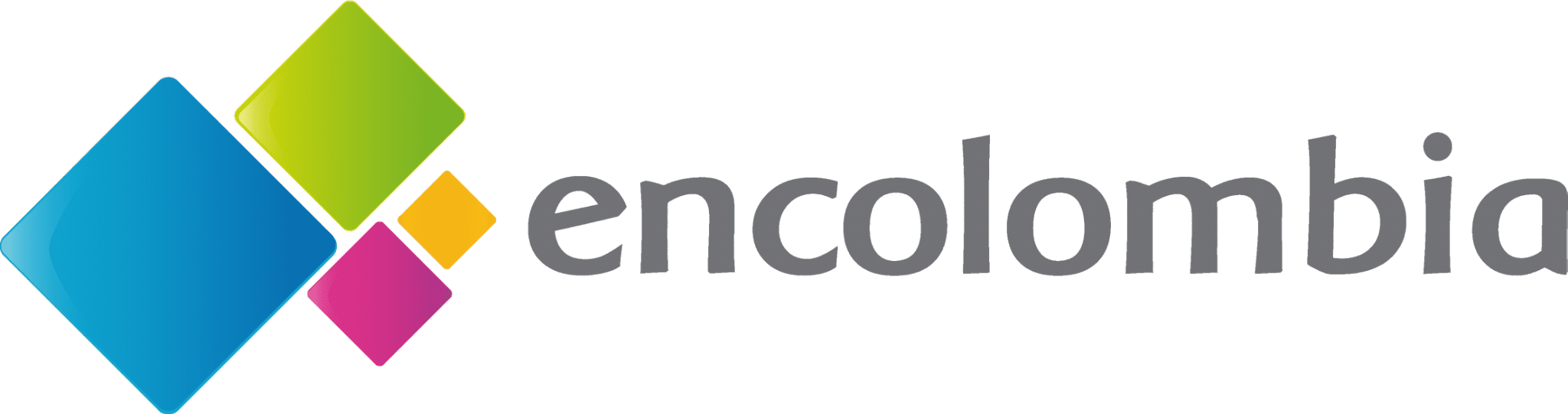Cap 2
I
Kafka nació en la Staré Mesto o Ciudad Vieja, barrio del que se conserva muy poco en la actualidad.
Su casa natal, señalada con el número 27 de la Karpfengasse, en la parte moderna de la ciudad, estaba situada en los límites con el sector judío, que formaba por entonces una unidad arquitectónica sobre la rivera derecha del río. Julie Löwy había contribuido con el dinero de su dote al establecimiento del almacén “Textiles Hermann Kafka”, en el Altstäder Ring de la Ciudad Vieja, cuyo emblema, la corneja, tiene relación lingüística con el apellido Kafka.
El aporte de Julie permitió que el negocio de Hermann prosperara, y que el nivel económico familiar fuera lo suficientemente alto como para poder asegurarle a los hijos una buena educación en los mejores Centros pedagógicos de Praga.
Kafka estudió bachillerato en el Liceo alemán, el más estricto de los siete Institutos de Educación secundaria de la ciudad; el Gimnasium como se le llamaba. De allí pasó a la Universidad a cursar la carrera de Derecho.
Después de graduado trabajó como funcionario de la Compañía Italiana “Assicurazioni Generali”, gracias a los buenos oficios de su tío Alfred, y un año más tarde se empleó como abogado de la Compañía de Seguros de Accidentes de Trabajo de Praga, en la que se pensionó por enfermedad dos años antes de su muerte en 1924.
De su niñez guardó recuerdos bastante nítidos. En una de sus cartas a Milena, casi al final de su vida, hablaba de sí mismo diciendo: “El caso es que yo no era demasiado malo, sino terco, incorregible, tristón y malhumorado….
” El novelista tuvo poco contacto con sus padres durante su infancia, porque su formación se hizo, como era usual en las clases sociales en ascenso, bajo la tutela de niñeras e institutrices, una de las cuales, la señorita Werner, viviría con la familia durante varios años.
Al referirse a la educación recibida en el seno familiar, Kafka decía: “He ahí, nacidos del egoísmo, los dos instrumentos educativos de los padres: la tiranía y la esclavitud en todos sus grados; aunque la tiranía pueda exteriorizarse con gran ternura (“¡Tienes que creerme, que soy tu madre!”), y la esclavitud con gran orgullo (“Tú eres mi hijo y voy a hacerte mi salvador”).
Son dos métodos de educación terribles, dos métodos antipedagógicos, adecuados sólo para triturar al niño contra el suelo del que ha salido”.
Uno de sus compañeros del Gimnasium le recordaba así: “Si me piden que cuente algo característico de Kafka, diría que en él nada llamaba la atención. Siempre llevaba ropa limpia, cuidada, discreta y de buena calidad, pero nunca elegante…. Todos le teníamos gran afecto y lo estimábamos, pero jamás llegamos a intimar con él; parecía estar siempre rodeado por una mampara de cristal.
Ante su sonrisa tranquila y amable, el mundo se le abría ampliamente, pero él se encerraba dentro de sí…. La imagen que me ha quedado grabada en la memoria es la de una persona esbelta, alta, juvenil, de aspecto reservado, buena y amable, que admitía con generosidad cualquier cosa de nosotros pero que, sin embargo, era siempre lejana y extraña”.
II
En su juventud vivió con su familia en casas espaciosas de las calles Zelner y Niklas y más tarde en la calle Oppelt, en donde habría de escribir en 1912 una de sus obras más célebres, “La Metamorfosis”.
Habitó después en una vieja casa de la Alchimistengasse, o Callejón de Oro, en donde antaño residían los alquimistas de la ciudad y en la que escribió “El Médico Rural”, para instalarse finalmente en el edificio Minutá, no lejos del palacio Kinsky en donde se encontraba el local en el que Hermann administraba sus negocios. Allí nacieron sus dos hermanos mayores, Georg y Heinrich, que murieron de sarampión y otitis de muy corta edad, y sus tres hermanas, Gabrielle, Valerie y Ottilie, que habrían de perecer años más tarde en los hornos crematorios de Auschwitz.
Kafka vivió la mayor parte de su vida en un zona no mayor de ocho kilómetros cuadrados, que hoy en día se caminan fácilmente a pie, de la que solamente se apartó para hacer cortos viajes al norte de Italia, a Budapest, París, Viena y Berlín, o los sanatorios suizos en los que se hospitalizaba por temporadas para el tratamiento de su tuberculosis. “En ese estrecho ámbito”, dijo alguna vez, “está encerrada toda mi vida”.
Conservó siempre un recuerdo nostálgico de su ciudad natal y de las calles y plazas que transitaba para ir a la escuela primaria, al Gymnasium, y más tarde, a la Universidad o a su trabajo.
En sus recorridos por el centro de la urbe, admiraba la espléndida arquitectura de las mansiones de los ricos patricios citadinos profusamente adornadas con nichos ojivales terminados en remates góticos, volutas y frescos, y se detenía por algunos momentos ante las vitrinas de las librerías en las que por muchas décadas ninguno de sus libros sería exhibido.
Es posible que en sus diarias caminatas observara pensativo el antiguo templo de Nuestra Señora de Tyn, iglesia de los primeros reformadores, en donde reposan los restos de Tycho Brahe, el célebre astrónomo que rompió el mito de las esferas celestiales, y los del obispo Agustín de la Mirándola, famoso por su inesperada rebelión contra las autoridades de la Iglesia.
Tal vez deambulara por las laderas del cerro Petrin y observara desde allí la Torre del Reloj o Torre del Ayuntamiento. Y es posible que se detuviera también en la plaza Jungmannovo, en donde se levantaría más tarde la estatua de Jan Hus, el célebre pensador religioso que desde el púlpito de la Capilla de Belén predicó, varios siglos atrás, el retorno a un cristianismo depurado.
Casi nunca cruzaba el puente de Carlos IV, o el Kettensteg, para pasar a la rivera izquierda del río; lo hacía solamente en la época de verano, cuando disfrutaba del placer de remar durante largas horas en el lago del Malá Strana.
En las noches, seguramente se mezclaba con las gentes despreocupadas o curiosas que se amontonaban sobre los puentes bajo el cielo estrellado, desde donde se podían observar los mendigos acurrucados en los márgenes del río, sus viejos gabanes cubiertos de polvo y hollín, maravillados a la vista del crepúsculo y esperando que algún gendarme les obligara a levantarse y a dejar del lugar.
***
Nunca perdió los vínculos estrechos que tenía con el pueblo checo, su muy amado pueblo, ni olvidó la atmósfera praguense en la que había transcurrido su juventud. En alguna ocasión le hablaba nostálgico a Gustav Janouch sobre las viejas construcciones de la judería, que habían sido demolidas a finales del siglo para dar lugar a los modernos edificios de habitación: “En nosotros perviven los oscuros rincones, los pasajes misteriosos, las ventanas ciegas, los patios sucios, las tabernas ruidosas y las pensiones herméticas.
Caminamos por las anchas calles de la ciudad nueva y nuestros pasos y nuestras miradas son indecisos. En nuestro interior, temblamos todavía como en los viejos callejones de miseria. Para nosotros es más real la vieja ciudad insalubre de los judíos que la higiénica urbe que nos rodea”.
En una colección de artículos cortos, publicada con el título de “Fragmentos póstumos”, Kafka describía a Praga de la siguiente manera: “La ciudad se asemeja al sol. En su núcleo, todo es luz concentrada con intensidad. La luz enceguese, extravía, impide que se encuentren las calles, las casas.
Una vez que se ha entrado en su centro, no es posible salir de allí. En otro anillo, más grande que el anterior, se experimenta todavía cierta estrechez, pero la luz ya no irradia sin interrupción; hay oscuras callejuelas, pasadizos escondidos, incluso pequeños lugares que permanecen crepusculares y frescos. Se halla luego un anillo mucho más grande en donde la luz es tan dispersa que es preciso buscarla. Se encuentran en esta zona grandes superficies urbanas de aspecto frío y gris.
Más allá, la ciudad linda con el campo abierto, descolorido, otoñal, desnudo, apenas surcado alguna vez por una especie de relámpago”.
“En esta ciudad se vive todo temprano, como si fuera apenas una incipiente mañana; el cielo es armonioso, casi de un gris claro.
Las calles permanecen vacías, limpias y tranquilas; en alguna parte, se mueve lentamente el batiente de una ventana que no ha sido asegurado; en algún lugar, se agitan las esquinas de un paño que ha sido extendido en la barandilla de un balcón en un último piso; en algún sitio, vibra ligeramente la cortina de una ventana abierta. Nada se mueve aparte de eso”.
Praga le embelesaba como si fuera un sortilegio, y a su amigo Oskar Pollak le escribía: “Praga no te suelta. No nos suelta a nosotros dos…. Hay que adaptarse o incendiarla…. sólo entonces sería posible escapar”.
A pesar de su evidente amor por su ciudad, sus viajes eran intentos por liberarse del aislamiento en que se sentía vivir en Praga. En una carta a Felice, le decía en 1912: “¡Cómo vivo en Praga! Esta ansia de seres humanos que tengo y que se transforma en miedo si se me satisface, sólo en las vacaciones encuentra su estructura adecuada”.
Y en otra a Brod, agregaba: “Entonces teníamos aquella inocencia quizás inmerecedora de añoranza pero realmente inocente; y las fuerzas del mal, en misión buena o mala, palpaban sólo ligeramente las entradas, alegrándose de manera insoportable de que algún día penetrarían por ellas”.
En sus “Diarios”, anotó lo siguiente: “Siempre esta angustia. ¡Ojalá me hubiese ido en 1912 en posesión completa de todas mis fuerzas, con la cabeza clara; no roído por la fatiga de reprimir fuerzas vitales!”
(Lea También: El Mundo Psicológico de Kafka: El arte de escribir, Parte I)
III
En sus épocas de juventud y madurez, Kafka asistía a tabernas y cafés cuyos amplios salones, engalanados con terciopelo rojo y abundantes dorados, servían a los intelectuales bohemios como puntos de encuentro o “templos de la inteligencia”.
Porque, al igual que Viena, Praga contaba con lugares de reunión de grupos heterogéneos de poetas y escritores, pintores y escultores, filósofos y periodistas, además de las gentes presuntuosas pagadas de sí mismas que llegaban de la ciudad y la provincia a disfrutar de los banquetes de la inteligencia.
Todos ellos pertenecían a una generación psicológica y espiritualmente enferma, la de comienzos del siglo XX, que como lo señala Carmen Gándara en su prólogo a las “Obras Completas” de Kafka, “se perdió buscando aquello que no quería hallar”.
Una generación de la que formaron parte los personajes que advirtieron proféticamente la gran transición que significaba la muerte de una época: la generación de Husserl, de Scheler y de Heidegger; de Kafka, de Proust y de Claudel; de Bergson y Pirandello; de Stefan Zweig; de Unamuno y de Ortega y Gasset.
A las tertulias de los cafés de Praga, asistían damas ricamente ataviadas, acompañadas por caballeros vestidos de etiqueta, elegantes corbatas y sombreros de copa, que se mezclaban con curiosos personajes enredados con desenfado en discusiones agitadas sobre los temas más diversos. En esas reuniones de indudable encanto, los intelectuales daban lectura a poemas o dramas, y aprovechaban además la ocasión para conocerse mutuamente en el estilo de ambientes singulares en los que la juventud adopta aires bohemios, las amistades se establecen con facilidad y las diferencias políticas y sociales se miran con benevolencia.
Kafka iba con frecuencia al Café Arco, situado en la Hybernergasse, cerca a la plaza Wenceslao, que servía de cuartel general a los escritores checos de lengua alemana hostiles al pangermanismo. Asistía en compañía de su amigo Max Brod al Café Corso, salón de encuentro de las bellezas de ballet y de los espectáculos de variedades.
Visitaba también el Savoy, el Kontinental, y el elegante Café Louvre de la Ferdinandstrasse, en el que disfrutaba de agradables conversaciones literarias con el escritor Hugo Bergmann. Y, finalmente, el Hotel Restaurante Stefan en donde Oskar Pollak, el amigo de su infancia a quien consultaba con frecuencia sus escritos, se encargó de presentar la versión inicial de “La Metamorfosis”. Pollak habría de morir en las batallas del Inonzo, en el frente italiano, en los meses iniciales de la primera Guerra Mundial.
En relación a los agradables lugares de esparcimiento y solaz que solía visitar, Kafka, en carta dirigida al poeta Oskar Baum, que a los quince años había perdido la vista en alguna de las riñas callejeras entre estudiantes checos y alemanes, decía lo siguiente: “Un hombre quiere buscar la posibilidad de reunirse con gentes que se encuentran juntas sin haber sido invitadas.
Las gentes se ven, se hablan y se observan sin conocerse. Es un ágape que cada cual aprovecha según su gusto. Uno hace su aparición, para luego eclipsarse a voluntad sin ninguna obligación con el dueño de casa. Allí se recibe a las gentes sin hipocresía”.
En esas reuniones estrechaba relaciones de amistad con personajes afines a su espíritu. Algunos, como Max Brod, Hugo von Hofmannstahl, Rainer María Rilke y Franz Werfel, tendrían honda influencia en su vida personal o literaria. De todos ellos, Max Brod fue el más leal y cercano de sus amigos.
Gracias a él conoció las regiones vecinas a Praga y con él emprendió viajes de vacaciones al norte de Italia, a París y a Suiza. Brod le introdujo en el mundo de las letras y le animó a la lectura de sus producciones en el ambiente literario de los cafés praguenses, en donde, según Stefan Zweig, Brod podía “ensalzar a un Kafka totalmente desconocido, a un verdadero maestro de la prosa y la psicología modernas”.
No fue Brod ciertamente un novelista famoso. Fue sin embargo el excelente crítico literario que advirtió desde muy temprano la importancia de la obra de Kafka, y la persona que descubrió el universo kafkiano que se abría con amplitud y generosamente a sus contemporáneos y a las generaciones venideras. Conservó las cartas que Kafka le escribiera durante veinte años y las publicó en ediciones alemanas en 1937 y 1954.
Además de sostener con el escritor una espléndida relación humanista, Brod fue su consejero en asuntos personales y uno de los pocos seres en quienes Kafka podía confiar para expresar libremente sus angustias cotidianas, revelar sus sentimientos alegres o depresivos, lamentarse por las frustraciones penosas que le afectaban, y por las ambiciones, siempre an-heladas, que nunca se cumplían.
A Brod podía confiarle sus conflictos emocionales y expresarle la melancolía que con frecuencia le aquejaba. Fue a Brod a quien desde muy temprano, dejó conocer el dolor espiritual en que le sumió la tuberculosis de los últimos años de su vida.
Con el tiempo se con-virtió en su biógrafo, al publicar en 1937 la primera edición de su libro, “Über Kafka”, y al dar a conocer en los años siguientes toda la obra literaria del gran escritor.
Brod fue su albacea testamentario. A él le expresó en el otoño de 1921 su última voluntad, en los siguientes términos: “Muy querido Max, esta es mi petición: todo lo que yo deje….. en cuanto a diarios, manuscritos, cartas, ajenas o propias, dibujos etc., todo ha de ser quemado sin leer, así como también cualquier escrito o dibujo que tengas tú o los otros….. En cuanto a las cartas que no te quieran entregar, los poseedores han de comprometer-se a quemarlas por sí mismos”.
Un año más tarde, en otra de sus cartas, le pidió nuevamente que todos sus papeles fueran destruidos, “sin excepción, de preferencia sin ser leídos”, y que las obras ya publicadas no se volvieran a imprimir.
Para fortuna de las letras, Brod se abstuvo de cumplir las disposiciones de Kafka y a su muerte publicó la mayor parte de sus escritos inéditos. Años después, otro destacado escritor checo, Milan Kundera, habría de rechazar injustamente el proceder de Brod, acusándole de haber cambiado el orden de algunos capítulos de los libros de Kafka y modificado a su arbitrio los textos de su obra.