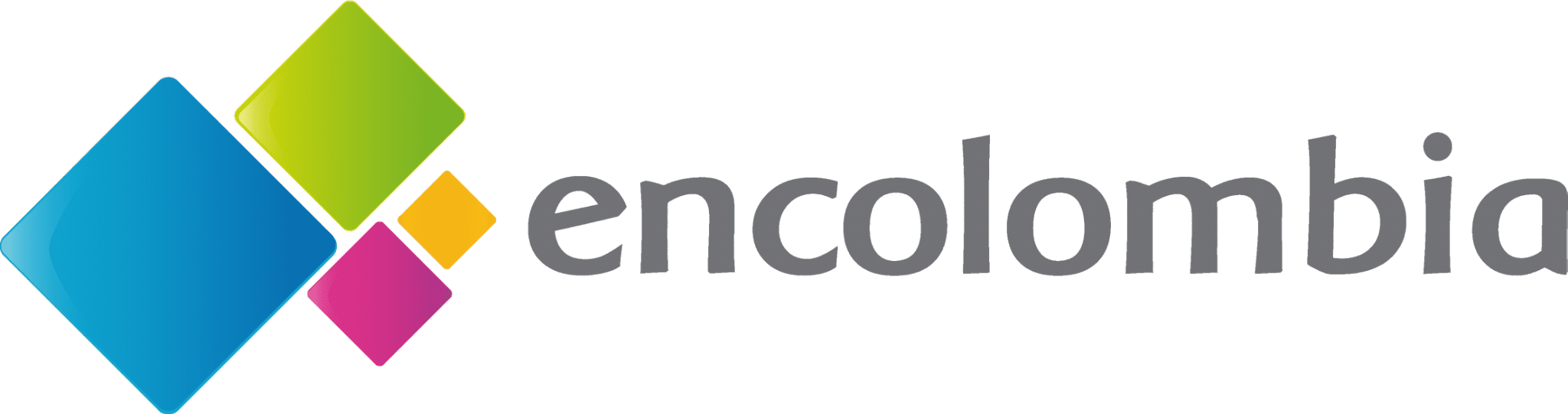“Nuestras Vidas Son los Ríos”
Javier Henao Hidrón
He leído por estos días el libro titulado Nuestras vidas son los ríos, una cautivante biografía de Manuela Sáenz, cuyo autor es Jaime Manrique, escritor y poeta colombiano domiciliado desde hace varias décadas en los Estados Unidos.
El libro empieza con una frase retrospectiva de la misma Manuela, a manera de resumen de su vida: “Nací rica y bastarda y morí pobre y bastarda”.
Hija natural del funcionario y comerciante español Simón Sáenz de Vergara y de la ecuatoriana Joaquina Aispuru, vivió sus primeros años en la hacienda Catahuango, de propiedad de su madre.
Fallecida ésta, continuó viviendo en la hacienda, en compañía de los Aispuru y asistida siempre por sus fieles Jonatás y Natán –esclavas que jamás la abandonarían y a quienes llamaba “mis muchachas”–, hasta los ocho años, edad en que fue matriculada como interna en colegio de monjas en Quito.
Allí, a los quince años, por primera vez recibió la visita de su padre, quien arrepentido por su ausentismo y prolongado silencio la invitó a visitarlo los domingos en su casa, donde vivía con esposa y tres hijos; aceptó presionada por familiares y monjas.
Pero su anhelo estaba concentrado, al cumplirlos dieciocho años, en salirse del colegio y llevar una vida independiente y de servicio a la causa de la emancipación suramericana de España, para lo cual confiaba en convertirse –esperanza siempre pospuesta– en heredera de su madre.
Cuando en 1822 conoció al general Simón Bolívar, recibido victorioso en Quito, desde el año anterior disponía de la medalla de Caballero de la Orden del Sol, otorgada por José de San Martín por su contribución a la independencia del Perú.
El encuentro de Bolívar y Manuela tuvo el embrujo inmediato de las almas gemelas. Manuela admiraba profundamente al Libertador, su ideario guiado por los conceptos de independencia y libertad y ese sacrificado espíritu de lucha enmarcado en un atrayente liderazgo. (Lea También: Libardo Rodríguez Rodríguez)
Bolívar, a su vez, encontró en ella –vinculada por entonces con el acaudalado y flemático inglés James Thorne, mediante matrimonio concertado por su padre contra su voluntad.
Pues su deseo era casarse por amor– a una mujer hermosa, decidida, ardiente, comprometida con sus propios ideales, bien informada respecto de la gesta emancipadora, elegante y hábil cuando montaba a caballo.
Convencida como ninguna de la necesidad de poner fin al dominio español ejercido sobre estas tierras mediante la concentración del poder político y económico y el menosprecio a los criollos, los indígenas y los negros.
Nunca había conocido a una mujer –fueron sus palabras– que pudiera satisfacerme de tantas maneras.
A partir de ese singular encuentro, el libro se convierte en la biografía de Bolívar narrada por Manuela Sáenz.
O mejor, por “Manuelita”, como empezará a ser llamada por su amante y por sus buenas amigas y amigos, pues para los demás, aquellos que recelaban de ella, sería simple, despectivamente “la Sáenz”.
Bolívar en su dimensión humana: en medio de una familia aristocrática, la vida de un niño insolente e indisciplinado. La muerte de su padre, primero, y después de su madre.
La aparición, a partir de los siete años, de un tutor admirable, verdadero guía de su futuro, Simón Rodríguez, física e ideológicamente muy parecido a Don Quijote. El papel de los esclavos en su vida: la negra Hipólita, reemplazo abnegado de su madre, y José Palacios, su fiel edecán. La influencia de Rousseau.
El inquieto amante. Sus batallas, el guerrero noble en las victorias y temible en las derrotas. La pasión por la libertad… y el sueño de unir a los países libertados en una gran república, que fuese ejemplo para el mundo.
En los últimos ocho años de la vida de Bolívar, esa mujer fue una enamorada compañera que llegó a convertirse en la Libertadora del Libertador, como él mismo la llamara a propósito de su actitud decidida frente a los conspiradores septembrinos.
Valiente, arriesgada, arrogante en ocasiones, había aprendido a “disparar un mosquete, blandir un sable y usar la lanza”. Siendo bautizada por la tropa con el apodo de La Coronela; además, ardorosa defensora de los derechos humanos. Y, cuando se proponía, una excelente relacionista social, Manuela cumplió una labor trascendental.
Después de la muerte del gran hombre, permaneció en Bogotá hasta enero de 1834 cuando el presidente Santander ordenó su destierro del Estado de la Nueva Granada. Entonces, en compañía de sus dos antiguas esclavas a quienes había liberado, deambuló por Jamaica, Ecuador –donde fue repudiada– y por el Perú. Habiendo aceptado como domicilio permanente, por fin, el pequeño puerto de Paita. Donde llevaría una existencia ejemplar, de mujer leal – a la memoria de su amado y las luchas que libró–, viviendo modesta-mente del trabajo casero, sin dejarse someter por hombres o gobiernos adversos al ideario bolivariano.
Manuela murió en 1856, a la edad de 59 años, durante una peste que azotó el poblado, curiosamente el mismo día que Jonatás, quien continuaba acompañándola (Natán había contraído matrimonio con Mariano, un negro liberto con quien tuvo tres hijos).
Desde entonces es precursora e inspiradora de muchas de las campañas que se han librado en este suelo por la dignidad de la mujer, el respeto a su espíritu libre y la aceptación de su participación en la vida pública.