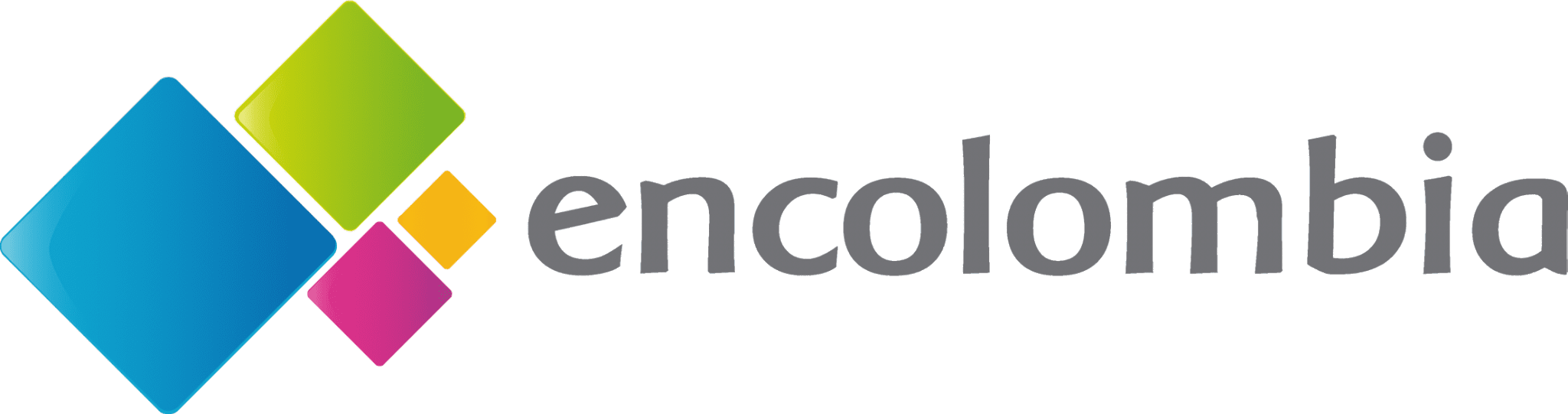José Gregorio Hernández Galindo*
Entre las propuestas que formula el Gobierno para reformar la Constitución:
Según proyecto ya radicado, está la relativa al fuero de los congresistas, quienes hoy –por mandato de los artículos 186 y 235, numeral 3, de la Constitución– son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, y pueden renunciar a sus curules, evento en el cual pierden el fuero según jurisprudencia reiterada de la propia Corte, está la de señalar hacia el futuro que los miembros del Congreso no puedan renunciar a su fuero cuando sean procesados judicialmente.
Sin entrar a discutir situaciones concretas actuales, y pensando en el contenido material del proyecto, considero que es una medida sana y acertada.
En efecto, debe recordarse el sentido del fuero –que no puede tomarse como un privilegio personal ni tampoco como una forma de discriminación negativa–, pues el objetivo que busca la Constitución al consagrarlo no es otro que el de garantizar la independencia de los congresistas, confiando su juzgamiento al máximo organismo de la justicia ordinaria, y asegurar que figuras tan controvertidas como la antigua inmunidad parlamentaria lleven en la práctica a dejar impunes las faltas cometidas.
De otro lado, ha de tenerse en cuenta que, desde el momento de la campaña electoral y de la elección misma, quienes llegan al Congreso saben cuál es su juez natural, cuál el procedimiento al que serán sometidos si se los incrimina, y el carácter de única instancia que en la Constitución ha sido previsto. De modo que en realidad no son sorprendidos por la actividad judicial de la Corte contra ellos en casos concretos.
Obviamente, el propio Congreso, en desarrollo de su función de reforma, puede cambiar las condiciones para ser titular del fuero, sus características, la jerarquía e impugnabilidad del fallo, así como estipular el órgano investigador y el fallador, que, según sentencia de la Corte Constitucional, no pueden reunirse en uno solo.
Por tanto, disponer que el fuero de los congresistas debe proseguir una vez iniciado el proceso judicial, es algo que compete al Constituyente derivado, y que traduce en últimas un principio elemental en materia de administración de justicia, consistente en que nadie debe hallarse en posibilidad de escoger su propio juez, o de cambiar a conveniencia el que le ha sido señalado, aparte del postulado según el cual, iniciado el proceso se perpetúa la jurisdicción.
Además, la norma proyectada asegura algo que ha brillado por su ausencia en la “parapolítica”, precisamente debido a las renuncias aceptadas, que es la unidad de criterio en cuanto a la configuración de los delitos materia de investigación y juzgamiento, y sobre el trámite mismo de los procesos, en cuanto no es conveniente que casos similares o iguales sean tratados de manera diferente.
Los Próximos Magistrados
José Gregorio Hernández Galindo*
En los próximos meses cesarán en el ejercicio de sus cargos, por vencimiento del período, seis de los actuales magistrados de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el origen de las postulaciones dentro de las cuales fueron elegidos en 2.000, y según la Constitución, deberán ser elaboradas ahora sendas ternas, dos de ellas por cada institución postulante, por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y el Presidente de la República, para que hacia diciembre elija el senado a los seis nuevos integrantes de la Corporación que tiene a cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, quienes ejercerán la magistratura durante los próximos ocho años.
Se trata de uno de los procesos de mayor trascendencia, entre los varios que actualmente se tramitan en las cámaras. Ya esta semana fue reelegido el actual Defensor del Pueblo, en la Cámara de Representantes. Y está próxima la preparación de la terna, por parte de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente de la República, para que el Senado escoja al Procurador General de la Nación.
Parece necesario que el país, y las instituciones que tienen a cargo la elaboración de las ternas y la elección misma, piensen con serenidad y objetividad en la trascendencia de la misma.
En la práctica, se estará configurando la nueva Corte Constitucional, ya que tan solo tres de los magistrados actuales –elegidos recientemente– permanecerán en ella. La que ahora se escogerá será la mayoría de los nueve magistrados previstos en la ley.
Por las especialísimas funciones confiadas a la Corte Constitucional –
Que interpreta en el máximo nivel de la jurisdicción los preceptos integrantes de la Carta Política, y que decide de manera definitiva acerca de la constitucionalidad de las normas de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en torno a la protección judicial de los derechos fundamentales–, los postulantes tienen una delicada responsabilidad a cargo.
La Corte Constitucional debe seguir siendo independiente respecto a las otras ramas del poder público, ya que su único compromiso es con el imperio real y efectivo de los valores, principios y normas de la Constitución, y con la intangibilidad de los derechos esenciales.
Por lo cual, a pesar de la forma de elección, quienes resulten elegidos no serán deudores de nadie, ni podrán comportarse como tales en el desempeño de sus funciones. Dirán la última palabra en materia constitucional, y habrán de hacerlo consultando tan sólo su conciencia y el contenido sustancial de la Constitución Política.
Entonces, los candidatos se deben caracterizar por su independencia, por el criterio jurídico autónomo, por su verticalidad, por su adecuada formación en el Derecho, por su hoja de vida académicamente respetable, limpia e intachable, sin compromiso alguno político ni económico.
Y será también esta la ocasión para que quienes elaboren las ternas den una mayor oportunidad a la mujer de llegar a la altísima dignidad de la magistratura. Hoy sólo hay una magistrada, que se va.
Dificultades del Control de Constitucionalidad
José Gregorio Hernández Galindo*
Hoy podemos afirmar que, dentro de un concepto genuino del sistema democrático, no puede faltar en la estructura de la organización estatal un tribunal independiente –denomíneselo como se quiera– que tenga a su cargo la preservación de los valores, principios y normas de la Constitución del respectivo Estado, y la efectividad de los derechos fundamentales de los asociados.
El control de constitucionalidad asegura el postulado de la supremacía de la Constitución sobre las normas que internamente expiden los órganos constituidos.
Es decir, la existencia de un órgano independiente, dotado de toda la capacidad jurídica para excluir del ordenamiento jurídico las disposiciones que contradigan los principios o preceptos constitucionales, es una garantía de primer nivel acerca del efectivo imperio de la Constitución, del sistema democrático, de las libertades, de los derechos y garantías que allí se consagran.
A la inversa, la inexistencia del control constitucional:
Tanto como la debilidad de tribunales constitucionales concebidos como piezas integrantes de los gobiernos, y carentes, por tanto, de la necesaria independencia, son apenas remedos de normativas democráticas, que disfrazan la real primacía de dictaduras o de Estados de hecho.
En últimas, un sistema eficiente de control constitucional resulta ser la prenda de mayor importancia sobre la permanencia de la juridicidad en un Estado, y en la época moderna, cuando los Derechos Humanos y su preservación son esenciales componentes de las constituciones políticas –que ya no son simplemente los catálogos normativos en que se consignan funciones y competencias, sino las depositarias de las garantías reclamadas por los gobernados con un sentido material–, lo que demanda, además de unas reglas constitucionales que reconozcan al tribunal correspondiente un amplio y eficaz poder de decisión, el compromiso de todos los órganos estatales de someter, sin rodeos ni reservas, sus actos, determinaciones y normas a lo que el Tribunal Constitucional disponga.
Por supuesto, proclamar esa independencia y preponderancia del órgano guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, no es nada fácil.
Por el contrario ofrece serias dificultades, para la aceptación del Tribunal y para la ejecución de sus sentencias. Así, por ejemplo, implica enfrentarse a los criterios y alegatos –nada novedosos– de quienes prenden las alarmas ante un eventual “Gobierno de los jueces”.
El argumento básico de los que así razonan consiste en entender la función de control constitucional como una función judicial más, dentro del concepto decimonónico de la absoluta sujeción de todo fallador a la ley, entendida la intangibilidad de ésta como suprema garantía de la seguridad jurídica, dejando en segundo plano, o en un nivel subalterno –hoy inaceptable– a la Constitución.
Es evidente que a Madison no le gustó para nada el fallo de la Suprema Corte de Justicia norteamericana de 1803, y que tomó el trascendental precedente jurisprudencial como un abuso de los jueces. Tampoco Jefferson aceptaba de buen grado ese poder de la Suprema Corte.
Nada diferente de la actitud asumida por el Presidente Roosevelt, más de un siglo después, cuando ante decisiones judiciales que en su concepto obstruían el “New Deal”, estimó que los magistrados eran un obstáculo en el camino del Ejecutivo, y los acusó de invadir su órbita constitucional.
En Colombia hemos tenido numerosas manifestaciones de este criterio anti-control:
La Corte Suprema de Justicia, cuando ejercía como guardiana de la integridad constitucional, durante la vigencia de la Carta Política de 1886, tuvo que inaplicar el Decreto 3550 de 1981, expedido por el entonces Presidente Julio Cesar Turbay Ayala, mediante el cual, con el objeto de interferir la inminente decisión de ese tribunal acerca del Acto Legislativo Nº 1 de 1979, estableciendo unas mayorías calificadas en su seno, para que no pudiera pasar una eventual ponencia de inconstitucionalidad.
Finalmente, como se sabe, habiendo inaplicado el atrevido precepto, la Corte Suprema declaró la inexequibilidad total de la reforma.
El Presidente Virgilio Barco, que mantuvo declarado el Estado de Sitio durante los cuatro años de su administración, usó las alocuciones televisadas para quejarse públicamente de que la Corte Suprema no lo dejaba gobernar, ni enfrentar el terrorismo, por causa de los fallos de inconstitucionalidad de los decretos que dictaba en ejercicio de esas excepcionales atribuciones.
El Presidente Gaviria se disgustó con la Corte Constitucional, creada por la Asamblea Nacional Constituyente que él impulsó, cuando profirió la Sentencia que declaró inexequible en 1994 la sanción por dosis personal de estupefacientes contemplada en la Ley 30 de 1986.
No muy diversa fue la actitud del Presidente Ernesto Samper Pizano, quien ante los fallos de inconstitucionalidad de los decretos dictados al utilizar, sin acatamiento a la Constitución, las figuras del Estado de Conmoción Interior y del Estado de Emergencia Económica, declaró que la Corte había sustituido al Gobierno en el manejo del orden público, y hasta llegó a proponer una reforma constitucional para quitarle facultades.
Aunque Andrés Pastrana jamás se enfrentó personalmente a la Corte Constitucional, sí lo hicieron sus ministros, en especial los de Hacienda, Juan Camilo Restrepo y Juan Manuel Santos, quienes hicieron todo lo posible por confundir a la opinión pública acerca de los alcances de las sentencias adoptadas por la Corte en 1999 y 2000 relacionadas con el sistema UPAC, la UVR, el salario mínimo y el reajuste en la remuneración de los servidores públicos, entre otros asuntos.
Decían ellos que la Corte Constitucional, mediante esas providencias co-gobernaba y que, además, debería existir un mecanismo para que los economistas tuvieran asiento en la Corporación, de modo que las sentencias en materia económica se supeditaran, no a la Carta Política, sino a los dictados de los expertos en ese campo.
En una de sus primeras actuaciones durante su primer gobierno, el Presidente Álvaro Uribe declaró el Estado de Conmoción Interior, y su Ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, se negaba a remitir a la Corte Constitucional el decreto declaratorio, con el argumento de que, pese a la reiterada jurisprudencia establecida desde la Sentencia C-004 de 1992, la Corte no era competente para resolver sobre un acto que, a juicio del funcionario, era de naturaleza puramente política, exenta de toda forma de control constitucional. Ante la insistencia del Presidente en la obligación del Ministro, prevista en la Constitución, envió finalmente el texto del decreto declaratorio a la Corte, diciendo que procedía en esa forma solamente “por cortesía”.
Empero, el Ministro Londoño suministró a la Corte, sin quererlo, una buena oportunidad de convertir lo que había sido jurisprudencia desde 1992 –con varios salvamentos de voto– en cosa juzgada constitucional, ya que dispuso, en el artículo 3 del Decreto 1837 de 20021, que ese Decreto no sería objeto de la revisión constitucional. Obviamente, la norma fue declarada inexequible.
Estas son apenas algunas de las situaciones ocurridas entre nosotros a raíz del ejercicio al que están obligados los magistrados de la Corte Constitucional, de las funciones de control.
Dificultades del Control de Constitucionalidad*
Las hemos recordado al escribir estas líneas, a propósito de la sentencia proferida por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en torno a los derechos procesales de los presos recluidos en Guantánamo, sindicados de terrorismo, a quienes una norma impulsada por el Presidente George W. Bush excluía de la garantía del Habeas Corpus, que la Corte estimó contraria a la Constitución y altamente lesiva de la dignidad de toda persona, incluidas aquellas que son procesadas por delitos tan graves, y aunque no sean norteamericanas.
De labios para afuera, Bush expresó que acataba la providencia, pero también manifestó que era preocupante en cuanto a la seguridad nacional de los Estados Unidos, argumento en que lo acompañó, con duras críticas a la Suprema Corte, el candidato republicano a la presidencia de ese país, John McCain.
Otra dificultad muy grande del control de constitucionalidad se encuentra en los tribunales constitucionales mismos, pues deben resolver cada caso moviéndose entre la necesaria coherencia de sus doctrinas y la natural y también indispensable evolución de la jurisprudencia.
Así, los cambios sorpresivos en la línea jurisprudencial, a menos que sean explicados en el fallo de manera clara y completa, siembran motivos de inseguridad e inestabilidad en la aplicación del Derecho y en la genuina interpretación de la Constitución.
Un tercer género de dificultades radica en la propia Constitución, que puede introducir, como en Colombia, cláusulas restrictivas con arreglo a las cuales se limita la función. Véase, por ejemplo, que el artículo 241 de nuestra Carta Política –que está destinado a fijar las atribuciones de la Corte Constitucional– encabeza advirtiendo que se ejercerán “en los estrictos y precisos términos de este artículo”:
Lo cual se contempla con la dispersión generada por el artículo 237-2 de la Constitución, a cuyo tenor el Consejo de Estado conocerá de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos que no estén incluidos en el artículo 241.
Todo esto lleva a la enorme importancia de la actividad académica y a la comparación de los sistemas de control, para que unos aprendan de otros, en un cruce benéfico del conocimiento de los otros regímenes, en el Derecho Comparado, y de las experiencias adquiridas.
Es lo que logra el Dr. Diego Fernando Tarapués Sandino en esta obra, que inquiere acerca de la naturaleza institucional de los tribunales constitucionales en América del Sur. Estudio muy bien documentado y actualizado, que orienta de verdad acerca de los puntos materia de comparación, con un análisis fundamentado de las diversas fuentes consultadas.
Creo que, si bien es cierto hay muchos aspectos más del control de constitucionalidad que el Dr. Tarapués abordará seguramente en obras posteriores, puede decirse sin rodeos que se trata de un proyecto académico desarrollado con seriedad y objetividad, que se convertirá muy pronto en obra de consulta forzosa para profesores, estudiantes, jueces y abogados.
Médicos y Guerrilla
José Gregorio Hernández Galindo*
Un buen tema de debate ha presentado al país el médico Jorge Merchán Price, al denunciar que nuestra justicia, en varios casos, ha procesado a galenos que han prestado su asistencia a miembros de la guerrilla.
El artículo 95 de la Constitución establece, como deber de todo individuo, el de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
El Código Penal, en su artículo 131, sanciona con prisión de dos a cuatro años al que omita, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en peligro.
El artículo 152 Ibidem sanciona con prisión de 3 a 5 años a quien, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y estando obligando a prestarlas, omita las medidas de socorro y asistencia humanitarias.
Si esto se aplica a toda persona, qué se dirá del profesional cuya función y especialidad consisten precisamente en preservar la salud y la vida de los seres humanos.
El médico tiene a su cargo esa responsabilidad, y por tanto, a cualquier hora y en cualquier lugar o circunstancia, no solamente tiene derecho sino que está obligado a cumplir el juramento hipocrático, que desde siempre lo comprometió con su misión específica, sin distinción alguna entre aquellos que necesitan de sus cuidados.
En lógica y en Derecho, si alguien está obligado a algo, su conducta en el sentido de realizar ese algo no puede ser criminalizada, ni objeto de sanción en sí misma, de modo que –como dice Merchán– resulta incomprensible que el Estado inicie proceso penal contra un médico por el solo hecho de cumplir su función, si lo hace en la persona de un delincuente.
Ahora bien, los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud –que son fundamentales– se reconocen por nuestro ordenamiento y por los Tratados Internacionales a toda persona del género humano, no importa si su titular es un guerrillero, un paramilitar, un mafioso o un atracador. Frente a una circunstancia de peligro para tales derechos, en cabeza de una de esas personas, el médico no tiene opción: debe atenderla.
Otra cosa es si el médico, además, presta su concurso para la comisión de delitos, pues en tal evento responde por ellos, mas no por el ejercicio de su profesión. (Lea También: El Control del Poder en el Estado Constitucional de Derecho)
Ojo a las Pruebas
José Gregorio Hernández Galindo*
Nuestros jueces y fiscales, y los funcionarios de Procuraduría, deberían revisar muy cuidadosamente los criterios que aplican en cuanto a la valoración de las pruebas con fundamento en las cuales adoptan sus decisiones.
Los hechos más recientes en el campo judicial –que simultáneamente han abarcado los espacios de la política y del periodismo, convirtiéndose en motivo de debate y de noticia diaria, de primer orden–, demuestran sin duda que la metodología en boga para el análisis y la ponderación del material probatorio en los procesos no obedece a unos criterios científicos que salvaguarden el debido proceso y la solidez jurídica de las providencias, sino que se rige por meras opiniones, variables e inciertas, lo cual genera –como es natural– una gran inseguridad jurídica, a la vez que da pie para las injusticias y los errores judiciales, cada vez más frecuentes.
Se ha confundido la sana crítica –que debe tener, como sustento necesario, elementos objetivos– con la aplicación de conceptos puramente subjetivos al momento de examinar y sopesar la prueba, sin referencia alguna al indispensable nexo entre ella y los hechos, de tal modo que, para mal de la administración de justicia, se llega a privar de la libertad a una persona, a condenarla, o a absolverla, o se la destituye en procesos disciplinarios, y se la inhabilita, con base en inferencias carentes de rigor lógico, siguiendo la tesis equivocada según la cual eso es factible en gracia de la autonomía funcional, también mal entendida.
Además, en muchos casos no hay un rigor probatorio que otorgue confianza, pues acontece en ocasiones que no se cotejan las pruebas entre sí, se falla dejando algunas sin considerar:
Se otorga excesiva importancia a un cierto testimonio sin hacerle la crítica, se da credibilidad a testigos cuyos antecedentes delictivos y contradicciones, o cuyos intereses en beneficios, no los acreditan como idóneos, se sustentan pruebas sobre hechos equívocos, creyendo que fatalmente conducen a conclusiones únicas, se desconocen hechos evidentes; se exige a los sindicados probar hechos negativos…
En fin, en asuntos tan delicados como la libertad de una persona, o su culpabilidad, o su responsabilidad disciplinaria, se improvisa y se ensaya, brillando por su ausencia, en algunos procesos, elementos tan importantes como la lógica.
Recomiendo a jueces, fiscales y procuradores, la lectura de un libro que habrá de interesarles: “El criterio”, de Jaime Balmes.
Una Ligereza Inexplicable
José Gregorio Hernández Galindo*
Según el diario El Tiempo, el Ejército aceptó su responsabilidad en los hechos que culminaron con la muerte de dos guardias indígenas del cabildo de Cumbal, y con heridas graves a otro, en el sur de Nariño, hacia finales de septiembre.
Explicó el Comandante del Grupo Mecanizado Cabal de Ipiales que, si bien se había asegurado inicialmente que los militares respondieron al ataque de hombres encapuchados, ahora reconoce que se trató de una “ligereza” de los militares, pero no suministra datos acerca de por qué sus subalternos terminaron disparando contra quienes no los atacaban, y que no fueron sorprendidos cometiendo algún delito.
Aun en este último caso, tendrían que haberlos aprehendido, en razón de la flagrancia, poniéndolos de inmediato a disposición de los jueces; no era el caso de ajusticiarlos.
Los guardias indígenas vigilaban el Cabildo para evitar el robo de ganado, cuando fueron alcanzados por las balas de los soldados.
Así como en ocasiones anteriores hemos alentado y estimulado la actividad del Ejército, en defensa de la soberanía y de los intereses de la colectividad, debemos decir en esta oportunidad que las explicaciones no convencen, o –peor todavía– que no hay explicación admisible para lo ocurrido, y que la conducta de los miembros de la Fuerza Pública envueltos en el episodio fue, cuando menos, irresponsable.
En estos asuntos no basta –como ha hecho carrera entre nosotros– ofrecer disculpas, pues están de por medio dos vidas, que se perdieron de manera incomprensible, sin que nada se pueda achacar a las víctimas, las cuales simplemente cumplían con sus labores.
El monopolio de las armas en cabeza del Estado, así como implica una prerrogativa a él solo reconocida para beneficio común, da lugar a una mayúscula responsabilidad, tanto a nivel institucional como en cabeza de cada uno de los individuos autorizados para usarlas.
Hemos sido críticos de la permanente exigencia de positivos por parte del Gobierno y de los altos mandos, ya que no se trata de entregar cadáveres a como de lugar, sino de atacar a los verdaderos enemigos de Colombia, sobre la base insustituible del respeto a los derechos humanos.
Esa exigencia de positivos, cuyo propósito es suministrar crecientes cifras de bajas en las filas enemigas, puede ocasionar situaciones muy desagradables, y no es justo que conduzca, como en este caso, a la muerte de personas inocentes.