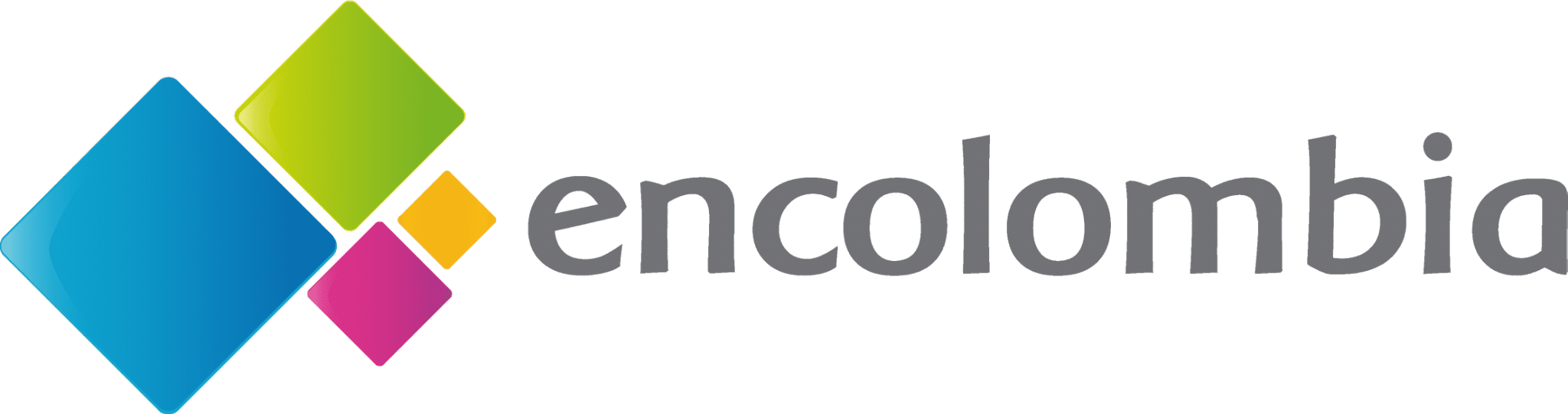Académico Alfredo Jácome Roca*
* Miembro honorario de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Este artículo corresponde con algunos cambios al capítulo “Servicio de endocrinología, de la Universidad Javeriana, Hospital de San Ignacio”; del libro “Historia de la endocrinología en Colombia”: (A. Ucrós,E. Hernández, S. Acosta, Eds.)
La Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana enseñó clínicas durante sus primeros 25 años de existencia en hospitales tradicionales de Bogotá tales como el San José, la Samaritana y el Instituto de Cancerología. La medicina en adultos era manejada por internistas generales como De Zubiría o Carrizosa o por cardiólogos como Consuegra.
Poca cabida había para especialistas, los que con el tiempo empezaron a llegar del exterior. Cuando el Hospital San José se encargaba de la docencia en Medicina Interna, allí se rotaba por el servicio de endocrinología donde se formó como endocrinólogo el doctor Julio Gómez Afanador, quien ha sido casi que el secretario perpetuo de la Sociedad Colombiana de Endocrinología y quien es coautor de muchos de los estudios de bocio endémico y crecimiento producidos por este servicio.
En 1965 él organizó una consulta de endocrinología en el Hospital San Ignacio, que a partir de 1968 empecé a dirigir. (Lea: Las Memorias del Seminario del Nuevo Reino de Granada)
La endocrinología se enseñaba poco, que recuerde; hubo clases de fisiología endocrina por Hernán Mendoza y algunas pocas charlas que sobre el tema nos dio Bernardo Reyes en la Samaritana. Con mi amigo y colega Alvaro Mesa resolvimos indagar en un tema que se había puesto de moda merced a las investigaciones de los inmunólogos ingleses Deborah Doniach y su asociado el doctor Roitt: la autoinmunidad tiroidea.
El Instituto de Cancerología nos pareció el sitio adecuado para trabajar en este proyecto que serviría para nuestra tesis de grado pues convocamos el grupo liderado por Jaime Cortázar, quien contaba con Efraím Otero como su asociado y a Jaime Ahumada como residente.
Ellos habían sido pioneros en el manejo de los isótopos radioactivos en Colombia y el hecho de que aplicaran una novedosa e impactante tecnología, la gamagrafía en el diagnóstico tiroideo, les daba una aureola de científicos que sin duda nos atrajo.
Tomando sueros de pacientes de su nutrida consulta y habiendo montado una técnica para la determinación de anticuerpos antitiroglobulina con la efectiva colaboración del profesor César Mendoza, nos lanzamos a medirlo en enfermos con bocio para ver si era cierta una afirmación basada en un estudio de patólogos universitarios que decía que la tiroiditis crónica de Hashimoto era inexistente en nuestro país.
Tal vez debido a que nuestra técnica era rudimentaria o poco sensible, los títulos que detectamos fueron escasos o bajos, por lo que continuamos con la creencia errónea que dicha enfermedad era un problema de gringos o de europeos, pero no de mestizos.
Los años posteriores los dediqué a hacer mi especialidad en los Estados Unidos según era la moda de la época, habiendo hecho residencia de Medicina Interna en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, bajo la dirección de los hermanos Burch y unos 6 meses iniciales de endocrinología con el doctor C.Y. Bowers, dedicado como su compañero en Tulane, Andrew Schally, a la investigación de las hormonas del hipotálamo.
Por esto más tarde recibiríamos la visita de Guillemin, quien compartiría un tiempo después el Nobel con Schally y la doctora Rosalyn Yalow de Nueva York, la iniciadora con Berson del radioinmunoanálisis.
Pasé luego al servicio de endocrinología del Hospital General de Filadelfia. afiliado al Colegio Médico de Hahnemann. “The old Blockley”, como lo conocían los antiguos, era un vetusto y gigantesco hospital de 2000 camas donde enseñó Osler, que formaba un gran centro médico con el Hospital de la Universidad de Pensilvania y el de Veteranos, construido uno al lado del otro.
El tamaño de la institución no me impresionó, pues venía de otra mole como era el Hospital de Caridad de Luisiana (con 3000 camas), mas sí el grupo de distinguidos especialistas que allí enseñaba bajo la jefatura de Norman Schneeberg, un estupendo clínico que años mas tarde escribiría un connotado texto de Endocrinología, del tamaño del de Williams. Nuevamente al lado de Alvaro Mesa, mi compañero de “Fellowship”, realizamos algunas investigaciones en el campo de la tiroides, aunque nuestro entrenamiento fue fundamentalmente clínico.
1968 marcaría mi regreso a Colombia después de haber vivido un interesante cuatrienio en el gran país del norte; con ello mi vinculación al Hospital San Ignacio recién inaugurado, traído por el decano Janer, lo que duraría 20 años. Al llegar encontré que anexa a la Clínica Familiar del ginecólogo endocrinólogo Francisco García Conti funcionaba una consulta de endocrinología general atendida por Gómez Afanador.
La continué, habiéndola considerado por muchos años el eje de la enseñanza de la endocrinología en aquel centro universitario; la amplié incluso por un tiempo, con una consulta de diabetes, a más de la endocrinología femenina que hacía García Conti. Con él establecimos una larga y fructífera amistad, por lo que publicamos algunos trabajos en los que participaron urólogos como Carlos De Vivero y ginecólogos como Jorge Medina y Francisco Pardo.
Recuerdo en los inicios particularmente una avalancha de casos de síndrome de Sheehan, curiosidad médica en los Estados Unidos, pero que al menos en aquellos tiempo parecía endémica en nuestro país. Fueron, si no estoy mal, una docena de casos que valoramos con las pruebas de la época, los 17- hidroxis y los 17-cetos, el ACTH y la metopirona, la yodoproteinemia y el metabolismo basal, la prueba de Thorn y muy buenas historias clínicas, con eso nos defendíamos antes de la era de la biología molecular.
Describimos también una serie de casos de hiperplasia suprarrenal congénita y otros de hermafroditismo verdadero, que difundimos ampliamente gracias a mi proclividad para escribir y a mi interés por mostrar nuevas casuísticas en el ámbito de congresos médicos.
Esa misma afición a publicar me llevo a estructurar la obra “Fisiología Endocrina”, basada en mis charlas a los estudiantes de segundo semestre, extendidas a otras facultades y centros del país, y que con sus dos ediciones alcanzó alguna connotación acá y aún en la Argentina, donde funcionaba la editorial “El Ateneo” que se encargó de su publicación y distribución.
La Javeriana, como es de común ocurrencia en las universidades, pagaba mal pero compensaba esto con un ambiente agradable y de colegaje, algunas participaciones en los ingresos del Seguro Social y la posibilidad de desempeñar concomitantemente cargos administrativos.
Me tocó en suerte dirigir el recién fundado servicio médico estudiantil para unos12000 afiliados, que años más tarde recibió el pomposo título de Sector Salud del Medio Universitario, pero al que la ley 100 se encargó de darle luego un entierro de tercera.
Combinaba mi labor allí con la cátedra y la consulta. Los grupos de endocrinología del país, en ese entonces pocos pero productivos, se comunicaban por medio de la Sociedad Colombiana de Endocrinología y de los congresos bolivarianos y panamericanos.
La sociedad hacía reuniones anuales en las diferentes capitales y publicaba con nuestra colaboración su revista, muy aprestigiada en la época aunque en ocasiones un poco “ladrilluda”. Como todo lo bueno se acaba, así sea en áreas del progreso, la sociedad cambió su nombre a Asociación por razones legales y perdió su ambiente familiar con la creación de capítulos, por razones políticas. La revista se extinguió también, por motivos económicos.
Durante la década de los 70 y 80 combinamos la cátedra magistral (fisiología endocrina y endocrinología clínica para estudiantes de Medicina Interna) con la consulta de endocrinología, las interconsultas, la participación en reuniones clínicas con el Departamento (Medicina Interna) y otra especial de endocrinología que hacíamos con los estudiantes, sacando los casos más interesantes de la consulta semanal.
Eramos también invitados por otros departamentos (particularmente Cirugía, Ginecología y Pediatría), a discutir sus casos problema. Tuve la fortuna de haber participado en el diagnóstico y tratamiento de innumerables casos de endocrinología pediátrica, pues el hospital no contaba con un especialista en esta rama, con la honrosa excepción del par de años que nos acompañó Alberto Hayek, quien con su alto vuelo se ubicara en la Jolla, California, donde actualmente dirige una clínica de diabetes.
El hecho de haber sido editor por muchos años de la revista de la facultad “Vniversitas Medica”, me llevó a informar con frecuencia casos raros o interesantes, con lo que contribuímos a enriquecer la literatura endocrinológica nacional.
Estas casuísticas han venido perdiendo relevancia en el actual panorama científico, pero en aquellas épocas la falta de participación en los grandes estudios prospectivos, multicéntricos e incluso multinacionales, era una forma de revisar la literatura, enriquecer el material de enseñanza y mantener vigencia dentro de los congresos.
Con la Sociedad logramos editar un libro que tuvo mucho éxito: “La Tiroidología en Colombia”, que recoge importantes investigaciones como las de Ucrós y Gaitán, en el estudio del bocio endémico en nuestro país.
Personalmente logré publicar dos o más, uno sobre paratiroides, que tuvo amplia difusión andina, que incluía nuestras series de casos en tan exótica patología y que lancé con ocasión de mi posesión como individuo de número en la Academia Nacional de Medicina; y otro sobre pruebas funcionales tiroideas.
Posteriormente escribiría uno mas, una obra sobre “Hipoglicemias” que se quedó inédita por falta de patrocinio, pero de la que se presentarían algunos apartes en el seno de la Sociedad y de la Academia o en algunos de aquellos maravillosos congresos sobre factores de riesgo que con tanto éxito organizaba ese Marañón colombiano que es Rafael Gómez Cuevas.
Los finales de los 80 vieron ingresar a la Unidad de Endocrinología dos nuevos miembros: Pablo Aschner, vinculado también al Militar y a la Asociación Colombiana de Diabetes, quien había sido mi alumno en pregrado.
Y Lázaro Jiménez, quien regresó de Londres después de trabajar con Joplin, quién fortaleció enormemente el estudio de la hipófisis, tanto en San Ignacio como en el desaparecido Instituto Neurológico, quien introdujo las pruebas dinámicas al servicio, así como la implantación de un laboratorio de radioinmunoanálisis anexo al laboratorio central y el que aún funciona con éxito.
Con Lázaro ampliamos las actividades, una conferencia a la semana de radiología endocrina, un club de revistas y una consulta de dermato –inmuno– endocrinología con la doctora María Mélida Duran.
Durante este periodo continuamos recibiendo estudiantes de pregrado, pero también residentes de medicina interna. Teníamos también bastante comunicación con endocrinología ginecológica, dirigida por Bernardo Moreno Escallón, con quién publicamos nuestro trabajo ilustrado sobre amenorreas. La semilla había sido sembrada, el relevo era necesario y después de 20 años le dije adios a San Ignacio.
Actualmente la unidad la dirige Pablo Aschner, quien logró la aprobación por parte del ICFES de dos cupos para “fellow” de Endocrinología. El primero en graduarse de allí fue el doctor Juan Bernardo Pinzón Barco, nuestro alumno de pregrado y quien exitosamente ejerce en la ciudad de Bucaramanga.
Lázaro Jiménez elaboró y presentó un interesante trabajo sobre el impacto de la terapia supresiva sobre los nódulos tiroideos, usando como tecnología la utrasonografía.
Ahora, un poco mirando los toros desde la barrera, observo el desarrollo de la controvertida ley 100, con logros indiscutibles como la ampliación de la cobertura de salud, pero con fallas también inaceptables que afectan la relación médico-paciente, la enseñanza de la medicina, su ejercicio posterior y su “status” dentro de la sociedad postmoderna.