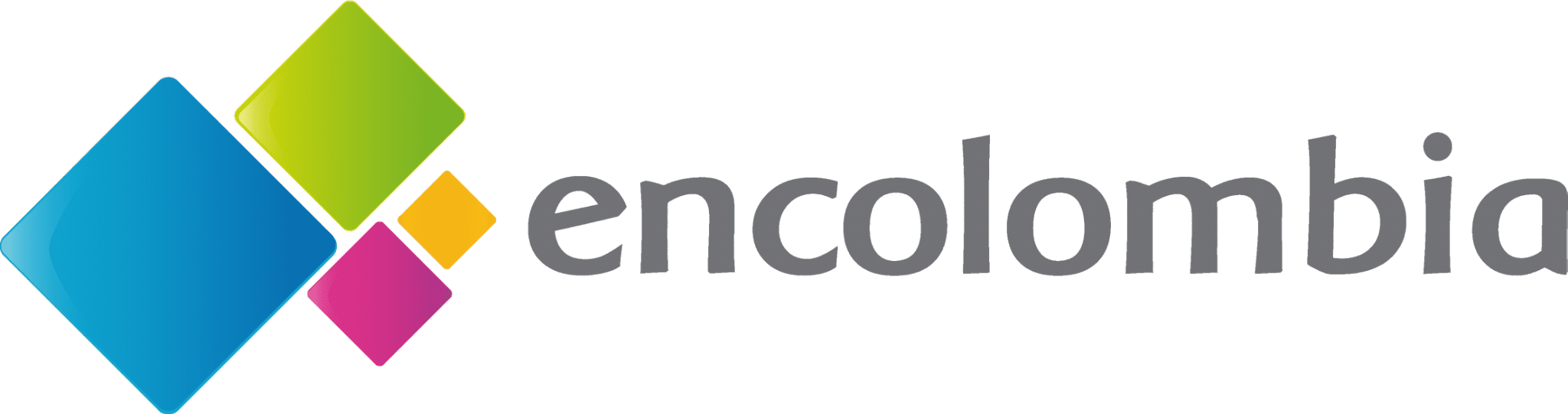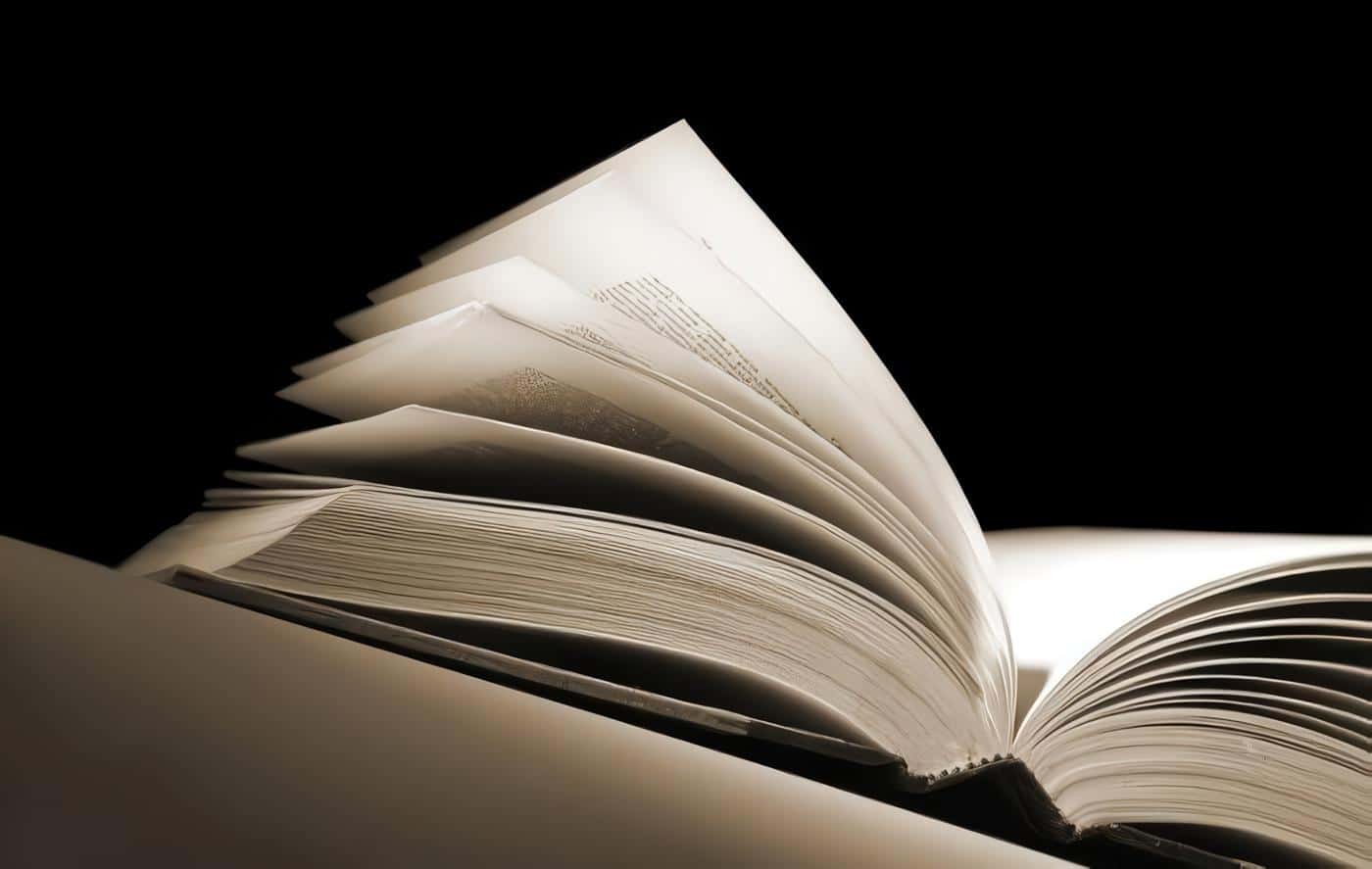José Gregorio Hernández Galindo
Catedrático universitario. Exmagistrado de la Corte Constitucional.
ME PROPONGO EXPONER A CONTINUACIÓN, SIN QUE obedezca a un programa o estructura formal previamente establecida, algunos puntos relativos a nuestra Constitución, que al parecer inicial no tendrían relación entre sí. Pero que la tienen si se mira en su conjunto nuestra Carta Política como un sistema, cuyas piezas integrantes se encuentran relacionadas.
Se trata de escritos publicados antes en diferentes medios, o no publicados hasta ahora, o de intervenciones académicas públicas. En los cuales, a propósito de temas específicos o coyunturales, se han apuntado algunos criterios de orden constitucional.
Hemos suprimido, para los efectos de la presente publicación, las referencias ocasionales o relativas a los casos concretos que en tales escritos hayan sido abordados.
B. Los temas
1. Pérdida de sentido
Las palabras pierden sentido con mayor velocidad y cobertura de lo que pensamos. O por falta de uso o por su uso demasiado reiterado, o por su uso indebido, o simplemente por el cambio que se produce en las sucesivas generaciones y en las circunstancias, y por cuanto el contexto también cambia.
Así, no es extraño encontrar que un determinado vocablo pase a significar, sin que nos demos cuenta, lo contrario de lo que traducía, generando, también imperceptiblemente, confusión y desconcierto.
Lo propio acontece en el campo del Derecho y en lo que concierne a las instituciones públicas. Con excesiva frecuencia –ahora especialmente- se acude a expresiones que en realidad, histórica y política o jurídicamente, han nacido con cierto y determinado alcance. Para expresar procesos, nociones o conceptos diversos y hasta contrapuestos.
Quizá, dentro de tales conceptos, ninguno tan calumniado, tan vilipendiado, tan tergiversado y tan mal entendido como el de “democracia”, usado en no pocas ocasiones, a través de plebiscitos o referendos para legitimar dictadores o para afirmar el poder de quienes quieren eternizarse en él. O para renovar, mediante manipulación, la confianza del electorado en el gobernante, con el consiguiente efecto político.
El concepto de “Derecho”, en su visión objetiva, tiene en muchas ocasiones un efecto restrictivo de la justicia – que es su verdadero fundamento y razón-, y gracias al formalismo de las normas, a la ignorancia o al carácter pusilánime de algunos jueces y a la habilidosa actividad de ciertos litigantes. Tiende a convertirse en el “antiderecho”, esto es, en la constante y perpetua voluntad de no dar a nadie lo que en justicia le corresponde, traicionando a Ulpiano.
La palabra “debate”, que en el Diccionario de la Lengua y en el criterio jurídico que inspira su existencia dentro del léxico de la actividad legislativa, quiere decir y debe implicar “controversia sobre una cosa entre dos o más personas”, “contienda, lucha, combate” –desde luego ideológico, político o jurídico-, ha pasado a tener la reducida y mutilada comprensión de “pupitrazo”, o de “decisión ya adoptada e impuesta”, sin controversia ni contienda, y así la entienden y aplican, también habilidosamente, presidentes de cámaras y comisiones, dando por aprobado, sin discusión, lo previamente acordado por mayorías improvisadas, y atropellando a las minorías.
No muy distinto es el caso del vocablo “oposición”, que, de significar legítima formulación de ideas y programas contrarios a los que predominan bajo un cierto establecimiento o en el ejercicio de un gobierno. Con el fin de que quienes se oponen se conviertan en alternativas de poder, ofreciendo a los futuros electores soluciones distintas de las que se aplican –lo cual es propio de la dinámica de la democracia-, se ha convertido para algunos en comportamiento antipatriótico, contrario al interés general, o en forma ilegítima de concebir el Estado y la sociedad y de obstaculizar la tarea del Gobierno.
Claro está, faltan muchos otros términos, trastocados y vilipendiados o inmerecidamente enaltecidos, que aquí no alcanzamos a reseñar.
2. El dogma de la Constitución, un efecto natural de su carácter político.
La Constitución, aunque es una norma jurídica -la básica y esencial dentro del ordenamiento del Estado- no puede verse como cualquier norma jurídica. Error frecuente es compararla, pensarla y entenderla como si se tratara del Código Civil o de una reforma tributaria. La naturaleza de la Constitución es distinta a la de las disposiciones que ponen en vigencia los órganos estatales.
razón es sencilla: no es lo mismo crear el orden jurídico estatal en ejercicio de la soberanía, lo que únicamente puede hacer el Constituyente, con base en el poder político efectivo del que es titular, sin límites ni condiciones previas (acto político fundamental y fundacional), que expedir, como órgano constituído, creado por la propia Constitución y según sus reglas, unas normas: aquellas cuya fuerza de autoridad y obligatoriedad, y cuyo alcance máximo fija la propia Constitución en sus preceptos.
Bien se trate de las leyes del Congreso, de los decretos del Presidente, de las resoluciones de los ministros, de las ordenanzas de las asambleas departamentales, de los decretos de los gobernadores, de los acuerdos de los concejos municipales o distritales, o de cualquier otro acto de carácter general, son normas expedidas por un órgano del Estado que no existiría ni tendría el poder que tiene si no fuera por la Constitución. Y lo propio acontece con las sentencias de los jueces en sus distintas categorías.
En tal sentido, en el Estado de Derecho, es la Constitución la que funda los distintos órganos, la que les señala sus atribuciones, la que distribuye entre ellos sus competencias, la que indica sus responsabilidades, la que plasma el alcance de sus decisiones. La que ordena todo lo referente a las relaciones inter-órganos, la que organiza el conjunto; la que estatuye delimitaciones funcionales, la que provee controles y formas de vigilancia e intervención; en fin, la que configura el “Estatutodel poder” (Parte Orgánica de la Constitución).
De modo que, si se mira al límite de la actividad de todos esos órganos –dentro o fuera de las ramas del Poder Público-, todo en ellos se debe a la Constitución. Por eso, no pueden estar a la altura y menos por encima de ella, ni dictar normas o sentencias que la rebasen. Son órganos constituídos y sus atribuciones son condicionadas y delimitadas, a diferencia de las que posee el Constituyente.
Así, pues, la naturaleza de la Constitución es diferente a la naturaleza de la ley, y por tanto, dado el carácter eminentemente político de la Constitución, es el estatuto supremo del Estado, dentro del territorio de éste y respecto de la población que en él se asienta.
De la misma manera, del carácter político de la Constitución se deriva la plena potestad del Constituyente para establecer, según su ideario, conceptos, valores, principios y criterios, la Constitución del Estado. Toda Constitución, bajo esta perspectiva, obedece a las orientaciones y propósitos de quien con eficacia y fuerza política ejerce el Poder Constituyente. Y, claro está, tiene que consagrar los valores, principios y normas que “quiere” quien goza del poder efectivo para hacer que la Constitución rija.
No nos extrañe, entonces, que si la bandera primordial de una revolución triunfante es el racismo, sea racista y discriminadora la Constitución, y, de acuerdo con ella, todo el sistema. O que, si se impone un criterio autoritario en quienes ejercen el Poder Constituyente, la Constitución sea arbitraria.
Puede ser, entonces, que la Constitución sea ilegítima, por no ser aceptada por la comunidad o por contrariar la esencia de lo que la mayoría cree, pero una cosa es la ilegitimidad y otra muy diferente la ineficacia. Y podemos hallar una Constitución ilegítima -que, desde el punto de vista democrático, no sería verdadera Constitución- que sin embargo sea eficaz y que rija de hecho en el territorio, respecto de la población de que se trata.
En otros términos, a la luz de este concepto, que podríamos denominar “de origen” de la Constitución, el diseño normalmente obedece al diseñador, y la Constitución no es sino el resultado de ese diseño, de acuerdo con el factor indudablemente político que en su nacimiento incide.
A partir de allí, se establece la Constitución, con unas determinadas prescripciones, pero ante todo con un telos, con unos valores, con unos principios, con unos objetivos predeterminados.
El dogma de la Constitución está predeterminado por el origen del poder político que la hace posible, y que se refleja en sus criterios esenciales.
La parte dogmática de toda Constitución es un efecto natural e inevadible de su carácter político. El preámbulo de la Constitución es uno de los elementos de esa parte dogmática, y al respecto es preciso reiterar: “En el lenguaje corriente, preámbulo significa “exordio, prefacio, aquello que se dice antes de dar principio a lo que se trata de narrar, probar, mandar, pedir….”. Y también “rodeo o digresión antes de entrar en materia o de empezar a decir claramente una cosa”.
En el campo constitucional, el concepto de preámbulo, referido a las expresiones que normalmente encabezan las cartas políticas, presenta un contenido de mucho mayor significado y aun quienes sostienen que el preámbulo de una Constitución carece de poder vinculante le otorgan la importancia de sintetizar -a manera de aspiración- las ideas que animaron al Constituyente. En búsqueda de las realizaciones por él ambicionadas para el Estado, lo cual de suyo lo señala como fundamento para la interpretación del Ordenamiento Fundamental.
El preámbulo, para quien esto escribe, es quizá la parte de la Constitución con mayor contenido dogmático y, pese a su reducida extensión, la más rica en criterios políticos, éticos y jurídicos, de los cuales se extrae permanentemente la filosofía inspiradora de la actividad estatal, en especial la de los jueces; son sus fórmulas las que expresan de manera más directa la orientación política del Estado y del sistema jurídico; en la solemne declaración que lo consigna aparecen reflejados, al lado de la invocación de la fuente del Poder Constituyente, los fundamentos ideológicos y los propósitos buscados en un cierto momento de la historia nacional, pero con vocación de permanencia y efectividad”1.
Así, si una constitución, como la colombiana, plasma el Estado Social de Derecho como uno de los elementos esenciales, todo lo que lo contradiga o desvirtúe es inconstitucional.
3. La Ineficacia del Derecho
No es la primera vez ni será la última que manifiesto preocupación por la ineficacia del Derecho, la cual radica sencillamente en el carácter teórico de las normas, en la inejecución de las sentencias, en la impotencia de las autoridades para hacer que los objetivos buscados por el Constituyente y por el legislador tengan cabal y oportuno desarrollo en el seno de la comunidad.
En Colombia, talvez como en ningún otro sistema, el síndrome de la ineficacia del Derecho tiene características de gravedad creciente, y lo peor es la falta de conciencia colectiva al respecto.
Se expiden normas en progresión geométrica. Contra toda sindéresis, se juzga al Congreso por el número de leyes que aprueba, y el Congreso se convierte en fábrica de artículos, incisos y parágrafos que a veces no entienden ni los propios congresistas; pero todas esas normas no se cumplen; no hay políticas estatales en materias relativas a la justicia, y por tanto los cambios en la normatividad son constantes y arbitrarios; las altas corporaciones -como tuve ocasión de advertirlo en varios salvamentos de voto y lo digo ahora con mayor razón dados los improvisados cambios que sufre la jurisprudencia constitucional- modifican la jurisprudencia en forma constante y muchas veces a capricho, generando desconcierto, y por todo ello la inseguridad y la inestabilidad jurídicas dominan las más diversas actividades.
Que lo digan, si no, los inversionistas extranjeros.
El Derecho, entonces, se desfigura y se torna ineficaz, y en vez de introducir el orden y de realizar la justicia en el seno de la comunidad, que son sus funciones básicas, pasa a convertirse en un esquema incomprensible que fracasa en el momento de su aplicación y permite que las vías de hecho se impongan y gobiernen.
Los abogados nos enredamos en teorías e interpretaciones. Complicamos lo que no es complicado. Damos la espalda al elemental principio según el cual el Derecho es lógica, y nos empeñamos en la toma de decisiones que realizan el absurdo, so pretexto de formalistas concepciones que chocan con la realidad y desconocen la razón.
En el más alto nivel normativo, la Constitución se está trocando en una colcha de retazos. En catorce años de vigencia ya tiene veinte reformas.
Y ellas se prestan para numerosas y contradictorias interpretaciones.
Y todos los días, convirtiendo una Constitución rígida en flexible, se anuncian nuevas enmiendas, varias de las cuales están hoy en curso. Se contradicen reformas recientemente aprobadas, como la pensional, o como la referente al sistema acusatorio.
Esta última reforma -a propósito- ha sido desarrollada por un Código de Procedimiento Penal que tiene ya treinta modificaciones a él introducidas so pretexto de correcciones caligráficas y tipográficas, y ha principado a aplicarse, en medio de encontradas teorías y con mucha inseguridad relativa a la infraestructura y a los recursos económicos para su completa instauración.
Se propone una reforma a la justicia que nada tiene que ver con las propuestas originarias del Gobierno, y entre tanto la congestión y la mora judicial hacen inútil en la práctica el derecho de todo ciudadano de acceder a la administración de justicia. (arts. 1,2,29 y 229 de la C.P).
4. Reivindicación de la Justicia
Quienes creemos en la necesidad de preservar, como una invaluable conquista de la civilización moderna, el respeto a la dignidad de la persona -concepto que incluye a todo ser humano en cuanto tal, con independencia de su origen, religión, sexo, nacionalidad, ideas políticas, nivel educativo, raza o posición económica- no podemos ser indiferentes ni guardar silencio ante lo que ha venido ocurriendo en el mundo, en materia de derechos fundamentales durante los últimos años.
Cada vez con mayor preocupación hemos visto que los instrumentos jurídicos concebidos y orientados hacia la obtención de una mínima certidumbre acerca de la intangibilidad e inviolabilidad de tales derechos, que valen y deben ser protegidos, aun en medio del más agudo conflicto, muestran su debilidad ante la barbarie, el fanatismo, las conveniencias políticas o la ambición de poder.
Hay momentos y circunstancias en los que, ante hechos tan crueles como las decapitaciones de personas civiles secuestradas, indefensas e inocentes (Nicholas Berg, Paul M. Johnson y Kim Sum-il, por ejemplo, en Irak, en estos días en Colombia Ancizar López), o frente a la impunidad que sin duda se apoderó del caso de torturas en Irak, se cae irremediablemente en el desaliento, pero resulta necesario respirar profundo y tomar nuevas energías para seguir en el empeño de lograr que en el mundo -¿será una utopía?- impere el Derecho sobre la arbitrariedad y la razón sobre los impulsos salvajes, no a la inversa.
Es lamentable la paulatina pérdida de la idea de Derecho en el seno de las sociedades –al menos en algunas, en las cuales parece estarse imponiendo de nuevo, con expresiones económicas, políticas y mediáticas, la ley del más fuerte-, pero a la vez entendemos que se debe confiar en que sean recuperados en algún momento la fortaleza y la permanencia de los valores jurídicos como elementos indispensables para la convivencia social.
Un fallo proferido en días recientes por la Suprema Corte de los Estados Unidos ha comenzado a devolver alguna confianza en la justicia frente a las fanáticas concepciones de quienes estiman que la única manera de luchar contra el terrorismo consiste en el absoluto desconocimiento de los mínimos derechos y de las más elementales garantías que el Estado debe brindar a la persona.
La doctrina en boga, que es política de Estado después de los ataques del 11 de septiembre, preconizada por la Casa Blanca y practicada especialmente en Afganistán, en Guantánamo y en Irak. Había venido convirtiendo en axioma, aceptado por la mayoría, la antijurídica tesis de que los acusados de terrorismo no tenían derechos, por lo cual, al amparo de la cruzada antiterrorista, se los podía encarcelar sin ninguna comunicación con el exterior; aislarlos totalmente y someterlos sin restricción al poder de los interrogadores, quienes debían gozar de plena licencia para lograr sus objetivos sin ningún miramiento.
¿Qué importan, ante el mesiánico propósito, los Tratados Internacionales sobre trato de prisioneros o los mecanismos jurídicos enderezados a la protección de la libertad personal, como el Habeas Corpus? La ceguera de esta teoría extrema no permite que se defienda la presunción de inocencia. Y, por tanto, no deja distinguir entre el sospechoso, el sindicado y el culpable, ni reconoce límites a la actuación de los investigadores, a la par que otorga plena credibilidad a delatores e informantes, vengan de donde vinieren y sean cualesquiera sus motivos.
Aunque la Suprema Corte no ha entrado al fondo en el análisis concreto de los casos que han motivado su pronunciamiento (los de los estadounidenses Yacer Esam Hamdi y José Padilla), ha hecho referencia genérica a la imperiosa necesidad de respetar los derechos de los cientos de prisioneros recluidos en la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo. Y esto golpea sin duda la señalada política.
En providencia proyectada por la Magistrada Sandra Day O´Connor, que ha dimitido hace poco por razones personales, la Corte Suprema ha dejado en claro que un estado de guerra no es un cheque en blanco para el Presidente en lo relativo a los derechos de los ciudadanos, y que, por tanto, instituciones como el Hábeas Corpus están vigentes.
Así, los prisioneros que mantiene el Pentágono por terrorismo tienen derecho a su defensa; pueden acudir a un abogado; prevalece la presunción de su inocencia mientras no se les demuestre lo contrario en el curso de un debido proceso; y tienen la vía expedita para comparecer, en defensa de su libertad, ante los jueces y tribunales americanos.
Valiosa doctrina que debe mirarse como oportuna reivindicación del Derecho, pues está visto que, pese a lo elemental de los principios jurídicos defendidos, era indispensable que, ante la terquedad de la doctrina extrema, se los ratificara.
5. El principio de legalidad
Hace pocos días la Corte Constitucional, al revisar un proceso de tutela, tuvo que declarar la existencia de una vía de hecho de un Tribunal que aplicó retroactivamente el artículo 40 de la Ley 472 de 1998, que no estaba vigente para la época de los hechos.
Este es apenas uno de los muchos casos en que nuestros funcionarios, incluidos algunos -pocos, afortunadamente- jueces y magistrados, ignoran u olvidan, en el ejercicio de sus funciones, principios elementales que profesa el Estado de Derecho y que garantizan el imperio de la juridicidad y evitan, por tanto, las decisiones arbitrarias.
Uno de esos principios, con frecuencia desatendidos, es el de legalidad, que se expresa sencillamente diciendo que ninguna persona puede responder ante las autoridades, ni puede ser investigada, juzgada, y menos condenada por hechos punibles, actuaciones o conductas que configuren faltas. Si no han sido previstos de manera expresa en normas generales anteriores debidamente promulgadas, en las que tales hechos o faltas se hayan contemplado, determinando sus características y las sanciones aplicables.
Esta regla, prevista en el artículo 6 de la Constitución, a cuyo tenor los particulares no responden ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o de las leyes, al paso que los servidores públicos responden por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Hace parte también de las garantías inherentes al debido proceso, plasmadas en el artículo 29 de la Carta Política.
Como lo declaraba el artículo 28 de la Constitución de 1886, “nadie podrá ser penado ex post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinádose la pena correspondiente”.
Se trata de una de las más preciosas garantías reconocidas en el orden jurídico de cualquier democracia, e implica que no se profieren las normas a posteriori, para situaciones ya ocurridas, pretendiendo encasillar en ellas hechos consumados, sino para regular hacia el futuro y por vía general los sucesivos comportamientos en las distintas áreas de actividad de las personas.
Ello impide que las disposiciones se apliquen con retroactividad, como en el caso mencionado, si bien otro principio de no menor importancia rige en materia penal. Cual es el de favorabilidad, en cuya virtud la ley permisiva o favorable se prefiere a la restrictiva o desfavorable, aunque sea posterior.
Bueno es recordar estos fundamentos de nuestro Derecho, cuando se han extendido doctrinas tan antijurídicas y tan negativas, respecto de las libertades, como la famosa guerra preventiva del Presidente Bush, o los estatutos que pretenden atacar el terrorismo sobre la base de juzgar a las personas por sospecha o por la apariencia física propia de su origen racial –supuestamente inclinado al terrorismo-, o por concluir las autoridades que merecen juzgamiento “por si acaso” planean la comisión de delitos, inclusive los no contemplados en normas anteriores.
6. El derecho de defensa
Caminos peligrosos transitan por estos días no pocas entidades del Estado, convencidas talvez de que el ejercicio de su autoridad puede ser arbitrario, cuando en sus distintas actuaciones olvidan el derecho que tiene todo gobernado a que en su contra no se produzca decisión alguna que no esté precedida de un debido proceso.
Algunos asesores de organismos centrales de la Rama Ejecutiva y también de entidades descentralizadas en todos los niveles están pensando equivocadamente que el artículo 29 de la Constitución Política es aplicable apenas a los procesos judiciales y, dentro de ellos, únicamente a los penales.
El tiempo de ejercicio profesional después de culminar mi periodo como Magistrado de la Corte Constitucional me ha permitido observar, desde la otra orilla de las controversias jurídicas. Que no estaba equivocada la Corporación cuando hasta el cansancio exigía –como exige hoyen sus providencias la plenitud de garantías procesales si respecto de la conducta o actuación de una persona natural o jurídica un ente público pretenda deducir responsabilidad, culpa o negligencia, si ha de surgir del proceso administrativo o disciplinario alguna consecuencia negativa para alguien.
Nadie puede ser condenado administrativamente –como tampoco judicialmente- sin haber sido oído y vencido en el curso de un debido proceso, como con claridad lo proclama el precepto constitucional y lo dicen claramente los Tratados internacionales sobre derechos humanos a cuyo cumplimiento Colombia está obligada.
Y ello por la sencilla razón de que no se presume la culpabilidad sino la inocencia, según principio cardinal de nuestro ordenamiento, que traslada al Estado la carga de la prueba: no está obligada la persona a demostrar que es inocente, y en cambio –partiendo de la presunción quien afirme que ella es culpable debe demostrarlo, rodeándola de la totalidad de las garantías constitucionales.
Allí radica una de las más importantes conquistas del Estado de Derecho y una de las más caras prendas de la libertad.
El principio en referencia está complementado por otra presunción: la buena fe, proclamada por el artículo 83 de la Constitución, a cuyo tenor, en todas las actuaciones que se adelantan ante las autoridades. Se parte de la base de que los particulares obran de buena fe, a menos que de modo fehaciente e innegable pueda el Estado demostrarles lo contrario.
De allí surge que aquel cuyo comportamiento es puesto en tela de juicio tenga derecho no sólo a defenderse sino a que se practiquen las pruebas conducentes y pertinentes que solicita y que fortalecen su posición, así como a controvertir las que se alleguen en su contra.
Pero lo que ahora se está abriendo camino en la actividad diaria de algunos entes públicos de la Rama Administrativa, a nivel nacional, departamental y municipal, y también en el campo disciplinario y en algunos estrados judiciales, es que, sin el menor cuidado de los aludidos mandatos superiores, abren indagaciones a diestra y siniestra, por un motivo, y adelantan el proceso por otro distinto. Del cual nada se sabe hasta la decisión de fondo; obran sin dar oportunidad alguna de defensa a personas y empresas; no permiten la práctica de pruebas; no trasladan las pruebas negativas en su poder para que el investigado las contradiga; comienzan los trámites procesales partiendo de la mala fe; y las terminan condenando sin evaluación ni examen de lo probado y discutido.
Tal actitud resulta no solamente inconstitucional sino abiertamente injusta, arbitraria y negativa en una sociedad civilizada que proclama haber encontrado en el Derecho la forma predilecta de solucionar pacíficamente los conflictos, pero que no lo práctica.
7. Tutela Judicial efectiva
La consagración de la acción de tutela en 1991, que se constituyó en uno de los más importantes avances de nuestro Derecho Público y que significó la posibilidad real de que las personas se acogieran con confianza y seguridad a las decisiones de los jueces como fieles guardianes de los derechos básicos, implicó a la vez, precisamente por esta última razón, una explosión de demandas que inundaron los despachos judiciales para la salvaguarda de los derechos fundamentales en los más variados aspectos.
Las características de informalidad e inmediatez2 que la propia Constitución y el Decreto 2591 de 1991 imprimieron a la tutela -la cual irrumpió en un mundo judicial acostumbrado a la lentitud, el formalismo y la indolencia en medio de los cuales solían desenvolverse los procesos- dieron lugar a que se convirtiera en el recurso favorito de todos, en razón de su fácil acceso.
No fueron pocas las demandas insólitas, como aquella que en 1992 pretendió, por la vía del amparo, la devolución a Colombia del Canal de Panamá, y en muchos casos se utilizó también para finalidades que el ordenamiento jurídico tiene claramente reservadas a procesos ordinarios específicos.
La Constitución confió a la Corte Constitucional la eventual revisión de las sentencias de tutela así como la unificación de la jurisprudencia, y en desarrollo de esa función la Corte fue trazando, desde 1992 hasta hoy, los lineamientos esenciales para establecer cuándo procede ese mecanismo y cuándo no, entrando en el análisis profundo de la normatividad y los derechos, de lo cual resultaron unos linderos destinados a ubicarlo en el nivel y dentro de los propósitos que le señaló la Constitución.
Claro está, esos lineamientos de la Corte tampoco pueden reputarse perfectos, si bien no es menos cierto que hoy contamos con un acervo valiosísimo de doctrina constitucional que ha significado la reivindicación de numerosos derechos, la solución de muchos conflictos y el punto final a varias modalidades de injusticia y atropello.
Pero la tutela, y también los fallos de la Corte, han pisado callos, y hoy no podemos desconocer que existen núcleos y sectores abierta o subrepticiamente enemigos de tal procedimiento, muchos de los cuales han logrado ya penetrar en el Gobierno, en el Congreso, en la prensa y en los mismos ámbitos judiciales, bien para desacreditar el instrumento, dando lugar a la recurrente formulación de proyectos destinados a su desmonte; ya para desestimular la presentación de demandas -aun en casos que se justifican plenamente-; ora para propiciar que se profieran fallos negativos sin mayor análisis, todo lo cual ofrece en la actualidad un panorama desalentador en alto grado, respecto al objetivo trazado por los constituyentes.
La tutela judicial efectiva, que implica el acceso a jueces y tribunales; el derecho a obtener sentencias fundadas y con efectos inmediatos; el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la sanción de los infractores o violadores de los derechos esenciales. Se ha convertido en un objetivo difícil y lejano –otra vez- para los ciudadanos del común, pues muchos jueces y magistrados han resuelto desentenderse del asunto.
De allí la necesidad de que ellos mediten acerca del principio constitucional que proclama la dignidad de la persona y sus derechos, y de su trascendental papel -atribuído directamente por la Constitución- en la defensa material, plena y oportuna de esos elementos, consustanciales al sistema democrático y al Estado Social de Derecho. Que no sean inferiores a su compromiso.
8. Equilibrio entre derechos
Situaciones recientes, como la surgida en Bogotá con los vendedores ambulantes y estacionarios, o como la generada por la orden impartida judicialmente a un caricaturista a través de tutela para que “rectifique” el contenido de la misma, o la ocasionada por la visita de un Ministro de Defensa. Cuando no lo era, a una ciudadana reclusa acusada del delito de narcotráfico, nos han hecho pensar de nuevo en los conflictos que necesariamente surgen en toda sociedad entre derechos y nos imponen reflexionar sobre las formas jurídicas de solución de los mismos.
En el caso de Bogotá, que se presenta también en otras ciudades del país, una concepción absolutista de los derechos nos llevaría a consagrar una de dos decisiones: si se quiere que prevalezca el de la comunidad al espacio público, se debe excluir la presencia de los vendedores en las calles, y se los debe erradicar de manera total, inclusive mediante el uso de la fuerza por parte del Estado; si se desea que prevalezca únicamente y sin atenuantes el derecho al trabajo de tales personas -que derivan su sustento de la actividad de ventas callejeras-, se les debe permitir sin restricciones, no importa si se sacrifica el derecho colectivo al espacio público.
Pero también puede buscarse el equilibrio entre los derechos, de manera que la efectividad del uno no implique el sacrificio o la pérdida del otro, ya que ello significa, además del daño sufrido por los afectados, la pérdida de vigencia parcial, en la realidad, de la Constitución Política. Por eso, lo indicado sería una reubicación previa, a cargo de la administración, de los vendedores.
En el caso del caricaturista, fue concedida la tutela por cuanto la Corte dedujo que se había violado con ella el derecho a la intimidad de una persona que si bien no fue mencionada por el dibujante, todo conducía a su identificación por el público del lugar.
La caricatura, por definición, tiende a exagerar las características de las personas, y es una forma de expresión admitida por la sociedad, aunque los caricaturizados saben que en no pocas ocasiones quedan en ridículo, pero admiten la crítica que a la caricatura es inherente.
Aunque, desde luego, el caricaturista en este caso, mediante una secuencia, aludió específicamente a la demandante y la desacreditó públicamente.
Lo que no estuvo bien por parte de la Corte -así lo estimo- fue ordenar que se rectificara la caricatura, y con un texto dictado por ella.
Si el derecho violado era la intimidad, era inapropiado ordenar rectificación, que en cambio sí cabía en cuanto de lo falso se desprendiera de la caricatura, pero en todo caso se restringió la libertad del autor, que debe tener amplitud para escoger los términos en que rectifica.
En la situación del Ministro de Defensa, los críticos ignoraron que en la época de las visitas a la reclusa no tenía el carácter de funcionario; que hacía uso del derecho que toda persona tiene a visitar a otra, aun en una cárcel, con las respectivas autorizaciones; que si la visita fue conyugal o no, era ello de su incumbencia exclusiva, dentro del ámbito de su intimidad, y que, en cuanto a los personajes públicos, aunque tienen relativizada su privacidad, hay un núcleo esencial de ella que resulta inalienable.
Pero, por su parte, el Ministro, en su momento, como miembro del Gobierno, no podía ignorar el cargo que desempeñaba ni la responsabilidad que tenía.
9. Perniciosa tendencia
Según la Constitución Política, una de las características del Estado colombiano es su carácter pluralista, que significa, entre otros conceptos, la posibilidad de que en el seno de la sociedad convivan, libre y democráticamente, distintas formas de pensar y de creer, en política, en religión, en Derecho, en economía; y esa misma Constitución garantiza también la libertad de conciencia, la libertad política, la libertad de expresión.
El derecho a la controversia, en especial la relativa a los asuntos de interés público, como lo son el buen o mal Gobierno, la gestión de las autoridades, las necesidades colectivas, las formas de solución, las propuestas…, es sin duda un derecho de rango fundamental que, si bien no está señalado en alguno de los artículos de la Carta Política con ese nombre, es inherente a la dignidad, a la racionalidad y a la libertad del ser humano, y por lo mismo está protegido por el sistema jurídico, en términos del artículo 94 de la Constitución.
Si ese derecho no se garantiza de manera efectiva, y ello a raíz de la censura oficial, o por un clima intolerante generalizado que rechaza el pensamiento diverso, no se tiene un Estado de Derecho y es inexistente el carácter democrático del sistema, en cuanto desaparecen el pluralismo, propio de la democracia, y la libertad misma.
El libre y espontáneo flujo de las ideas no sólo debe ser aceptado por las autoridades sin condenar o estigmatizar al que se opone o a quien critica o discrepa, sino que ellas están obligadas por la Constitución a propiciarlo, asegurarlo, garantizarlo, y a impedir que se establezcan barreras o talanqueras que lo restrinjan o condicionen.
En una democracia auténtica tiene que haber espacio abierto y despejado para las diversas opiniones, y, por su esencia, no puede haber delitos de opinión.
No es lo propio del sistema jurídico fundado en la libertad pretender que los ciudadanos se abstengan de asumir posiciones críticas que examinen objetivamente las actuaciones o decisiones oficiales, o sus omisiones. Ni tampoco lo es satanizar la disidencia o presentar a quien se separa de la óptica oficial como elemento peligroso o negativo dentro de la comunidad.
El peligro del unanimismo radica principalmente en el sacrificio de la libertad y en la postulación de la esclavitud intelectual y política.
En una sociedad libre, entonces, no es admisible, deseable ni posible el unanimismo. No todos sus miembros tienen que pensar igual, creer en lo mismo, profesar las mismas convicciones, observar idénticos comportamientos, expresarse de modo uniforme, adoptar criterios políticos, jurídicos o económicos calcados de un cierto modelo, invariable y absoluto.
Si esto es así, lo que está de moda en Colombia -estar todos llamados a pensar de la misma manera, so pena de ser señalados como herejes o blasfemos- no es democrático.
Se hace necesario reaccionar contra esa perniciosa tendencia, no para oponerse a cuanta idea provenga del Ejecutivo, por ejemplo, sino para recobrar la capacidad de controversia y análisis, que en el escaso término de tres años parece haberse perdido.
10. Límites para el Constituyente
Característica muy importante de las constituciones escritas, teniendo en cuenta su filosofía y origen, así como los antecedentes históricos de su establecimiento, estriba en la rigidez, según la cual, desde el punto de vista formal, no es lo mismo reformar las normas constitucionales que modificar la legislación.
Ello, a diferencia de lo que acontece con las constituciones consuetudinarias, en las que sobresale precisamente el rasgo contrario: la flexibilidad de las reformas.
Los autores hablan de procedimientos “agravados”, refiriéndose a las exigencias que, en el campo de las formas, debe cumplir el órgano que tenga a su cargo la enmienda constitucional, según la propia Carta Política, para asegurar la validez de los cambios que introduzca.
Son requisitos que ofrecen mayor dificultad que los ordinariamente previstos para expedir las leyes, y consisten normalmente en trámites adicionales, mayorías calificadas, publicaciones, consultas o solemnidades, sin las cuales el llamado Constituyente derivado (Poder de Reforma) no cumpliría adecuadamente su labor, y la modificación constitucional resultante sería inconstitucional.
Generalmente, los límites que se imponen en este plano al Constituyente derivado se encuentran expresamente señalados en el mismo texto de la Constitución, y hay algunas especialmente rígidas que, como la de Rionegro de 1863, resultaban por ello prácticamente irreformables.
Seguidos, en un sistema de Constitución rígida, los procedimientos extraordinarios correspondientes, mientras no existan cláusulas pétreas -vedadas al poder de reforma del correspondiente órgano-, se entiende por regla general que la Carta Política ha sido modificada, sin que ello implique sustituirla por otra, ya que esta competencia no tiene por objeto que el órgano autorizado reemplace al Constituyente primario y cambie las bases mismas de la institucionalidad.
Quienes consideran que los límites de fondo para la reforma de la Constitución deben ser expresos -estar escritos en su texto- piensan que, mientras haya guardado silencio el Constituyente, el órgano competente puede sin embargo, al modificar cualquier norma de la Constitución, reformar toda la Constitución, y ello implicaría en la práctica obrar como verdadero Constituyente primario.
Otros, en cambio, estiman que la Constitución tiene una esencia; un alma; unos elementos insustituibles, que si desaparecen hacen que la Carta Política sea otra, y que por tanto son impuestos al Constituyente secundario, así las normas respectivas no hayan señalado de manera expresa que son cláusulas pétreas.
Son límites tácitos, que surgen del ser mismo de la Carta, y que, en consecuencia, no pueden ser traspuestos por un órgano constituido, aun investido de competencia de reforma, y con el cumplimiento de los requisitos formales.
El problema que se debe dilucidar, si se acoge la última tesis enunciada, es el siguiente: ¿Quién tiene autoridad para decir en últimas cuáles son esos elementos sustanciales, inherentes a la Constitución y que resultan inmodificables por el Constituyente derivado? Si se considera que el poder de reformar la Constitución Política únicamente está sometido a los límites de fondo que expresamente señale la propia Carta, se admite lógicamente que cuando la normativa fundamental ha guardado silencio al respecto, el órgano autorizado para enmendar la Constitución puede, si cumple los requisitos formales, modificarla toda o sustituirla.
Entonces, daría lo mismo -por ejemplo- dictar un Acto Legislativo por el cual se reformara un artículo sobre las funciones de los concejos en la administración municipal que proferir uno mediante el cual se cambiara el sistema democrático por una monarquía, o simplemente, en otro Acto Legislativo, dictar una Constitución nueva y distinta.
Si, por el contrario, se piensa que de la esencia de la Constitución surgen unos límites trascendentales, no necesariamente expresos, que no son ni pueden ser objeto de la actividad del poder de reforma confiado a un órgano constituido, la necesaria conclusión es la de que el llamado Constituyente Derivado no puede hacer lo que quiera con la Constitución, ni le es dable sustituirla en su estructura básica, ni reemplazarla por completo.
No tengo duda en el sentido de que esos límites de fondo tácitos existen siempre, en toda Constitución y, por supuesto, en Colombia, aunque, como es sabido, en nuestra Carta no hay textos que consagren expresamente linderos materiales para la reforma constitucional.
Pero preguntábamos en columna anterior cómo distinguir en la Constitución cuáles son los elementos esenciales de su preceptiva que, por tanto, resultan intocables para el Constituyente Secundario.
Es decir, ante la adopción del criterio según el cual pueden existir para el poder de reforma barreras sustanciales emanadas del ser mismo de la Constitución, surge obviamente la inquietud de saber cómo está configurada la esencia de la Constitución; cuáles son los elementos de ella que pueden considerarse insustituibles y cuya modificación significaría un cambio sustancial del ordenamiento.
La línea divisoria debería trazarla el Tribunal Constitucional, si bien en el caso de Colombia dos normas restringen, en cuanto al objeto de sus decisiones, el ámbito de decisión de la Corte Constitucional: el numeral 1 del artículo 241 de la Carta, según el cual a la Corte corresponde resolver acerca de las demandas de inconstitucionalidad que instauran los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su forma, pero sólo por motivos de procedimiento en su formación; y el artículo 379, a cuyo tenor el control de constitucionalidad de sus reformas constitucionales sólo puede tener lugar por violación de los requisitos previstos en el Título correspondiente, todos los cuales son de forma.
No obstante ello, una reciente providencia de la Corte Constitucional abre la posibilidad de que esa Corporación pueda mirar hacia la esencia de la Constitución para definir si el órgano constituido que ejerce el poder de reforma gozaba de competencia para dictar el acto reformatorio.
Decíamos que, en el caso de la Carta Política colombiana, la Corte Constitucional encuentra una restricción a sus facultades de control sobre los actos mediante los cuales se reforma la Constitución: los artículos 241, numeral 1, y 379 circunscriben la competencia de esa Corporación al estudio de los aspectos formales relativos al procedimiento de expedición de las reformas, de modo que le está vedado entrar al fondo de lo decidido y pronunciarse acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la materia misma de la enmienda.
Así que los profesores de Derecho Constitucional veníamos manifestando en clase que, si se aceptaba la tesis de los limites implícitos para el poder de reforma, derivados de la esencia de la Constitución, en Colombia no podíamos llegar a una certidumbre acerca de cuándo se traspasaban esos limites por parte del órgano autorizado para reformar la Carta, pues al no existir fronteras expresas en su texto y tropezar la Corte con la enunciada restricción, no había quién declarara, con fuerza de verdad jurídica, hasta dónde llegaban las atribuciones de modificación constitucional del poder de reforma, tradicionalmente llamado Constituyente Derivado.
Pero la Corte ha dado un paso trascendental en lo relativo a la definición de su propia competencia al respecto, y en la Sentencia C-551 del 4 de julio de 2003, al resolver sobre la convocatoria a referendo, dejó en claro ante todo que sí existen limites materiales al poder de reforma, provenientes de la esencia de la Constitución, y en segundo lugar que dicho poder de reforma, al ejercer su actividad, no tiene competencia para todo, y menos para sustituir íntegramente la Constitución, por lo cual la Corte puede declarar la inexequibilidad de reformas que rebasen tales límites, precisamente por existir entonces un vicio consistente en la falta de competencia del órgano correspondiente.
Señaló, entre otras cosas la providencia, sin salvamentos de voto entonces en este punto: “(…) aunque la Constitución de 1991 no establece expresamente ninguna cláusula pétrea o inmodificable, esto no significa que el poder de reforma no tenga limites. El poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene limites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad.
Para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, incurrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la Constitución contiene, y aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad, no para revisar el contenido mismo de la reforma comparando un artículo del texto reformatorio con una regla, norma o principio constitucional lo cual equivaldría a ejercer un control material.
Por ejemplo, no podría utilizarse el poder de reforma para sustituir el Estado social y democrático de derecho con forma republicana (CP art. 1°) por un Estado totalitario, por una dictadura o por una monarquía, pues ello implicaría que la Constitución de 1991 fue remplazada por otra diferente, aunque formalmente se haya recurrido al poder de reforma”.
La Corte verificará, entonces, en los actos de reforma, si existe competencia del órgano constituido para introducir la modificación de la cual se trata. Posteriores providencias de la Corte Constitucional sobre el tema han dado a entender, si no cierta variación del criterio, cuando menos algunas restricciones para el ciudadano que demande la inconstitucionalidad de un Acto Legislativo por las aludidas causas (vicios de competencia de quien ejerce el poder de reforma), lo que no es compatible con el carácter democrático y popular de la acción pública de inconstitucionalidad.
Así, en la Sentencia C-1200 del 9 de diciembre de 2003 (Ms.Ps.: Drs Manuel José Cepeda y Rodrigo Escobar Gil), con cuatro importantes salvamentos de voto (Drs Jaime Araujo, Alfredo Beltrán, Clara Inés Vargas y Jaime Córdoba),la corporación, con el pretexto de hacer precisiones respecto al alcance de su propia competencia en materia de actos reformatorios de la Constitución, sostuvo que el límite al poder de reforma se refiere a no gozar el órgano constituido de la facultad de sustituir o reemplazar la Constitución totalmente, y que el ciudadano demandante está obligado a “demostrar que la magnitud y trascendencia de dicha reforma (la demandada) conducen a que la Constitución haya sido sustituida por otra”.
Con ello, prácticamente se obliga al ciudadano a que se especialice en Derecho Constitucional, Teoría del Estado o Ciencia Política, contraviniendo entonces la naturaleza de la acción pública, por lo cual, como lo señaló en su salvamento de voto el Magistrado Córdoba Triviño, “se da un paso hacia atrás en cuanto se incrementan las exigencias impuestas al actor cuando su cuestionamiento se dirige contra un acto de esa índole”.
O, como lo expresara el Magistrado Araujo Rentería, con la nueva determinación “la mayoría (de la Corte) escapa al arduo dilema que le imponía sostener la tesis planteada en la Sentencia C-551 de 2003”.
Bien vale la pena transcribir algunos apartes de la motivación de esta sentencia, que en vez de arrojar claridad sobre el punto -que había sido bien tratado en la Sentencia C-551 de 2003-, genera confusión: “Del extracto de la sentencia en que por primera vez, por tratarse de un control oficioso, la Corte se pronunció sobre la diferencia entre reformar la Constitución y sustituirla por otra “totalmente” o “integralmente” distinta, cabe resaltar varios aspectos relevantes para decidir si en este caso – en el cual se controla no una ley convocante a un referendo sino un acto legislativo – procede inhibirse o proferir sentencia de mérito a partir de la demanda presentada por varios ciudadanos.
Estos aspectos, textualmente, son los siguientes. En primer lugar, que es preciso distinguir “entre el poder constituyente, en sentido estricto, o poder constituyente primario u originario, y el poder de reforma o poder constituyente derivado o secundario”.
Esto es relevante en cuanto a la naturaleza del acto demandado en este proceso. En segundo lugar, que la Constitución de 1991 “si bien no establece cláusulas pétreas, ni principios intangibles tampoco autoriza expresamente la sustitución integral de la Constitución”.
Esto es relevante para analizar la orientación y configuración del argumento presentado en la demanda en contra de las facultades conferidas por el acto legislativo al Presidente de la República. En tercer lugar, que “el poder de reforma puede modificar cualquier disposición del texto vigente, pero sin que tales reformas supongan la supresión de la Constitución vigente o su sustitución por una nueva Constitución”.
Esto es relevante para delimitar el ámbito del control constitucional de las reformas constitucionales así como para señalar cuándo una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra una norma reformatoria de la Carta es idónea para que el juez constitucional ejerza su competencia como guardián de la supremacía e integridad de la Constitución.
En cuarto lugar, que “para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, incurrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la Constitución contiene, y aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad, no para revisar el contenido mismo de la reforma comparando un artículo del texto reformatorio con una regla, norma o principio constitucional – lo cual equivaldría a ejercer un control material”.
Esto es relevante para distinguir entre el control judicial de sustitución de la Constitución y el control judicial de violación material de una cláusula de la Carta dado que los demandantes sostienen que la reforma constitucional acusada viola el artículo 150 numeral 10 como manifestación concreta del principio de la separación de poderes.
En cuanto al primer aspecto – relevante para determinar la naturaleza del acto demandado -, subraya la Corte que en una democracia participativa “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo” (artículo 3), no en el Congreso, en el Ejecutivo ni en el poder judicial, que como ramas u órganos constituidos “emanan” del poder soberano y están subordinados a éste. El pueblo actúa como soberano al darse una constitución.
En los estados democráticos el acto de soberanía por excelencia es el acto constituyente, es decir, el acto de fundación constitucional. Solo el soberano tiene, un estricto sentido, poder constituyente puesto que solo él puede constituir un nuevo sistema, adoptar una nueva constitución, no solo en su acepción formal sino primordialmente material.
La constitución adoptada por el pueblo en un acto constituyente soberano y fundacional puede ser modificada por los mecanismos previstos por el propio soberano. La modificación de la Constitución no es un acto de soberanía, sino un acto de revisión en ejercicio de una competencia atribuida por el pueblo soberano a ciertos titulares, la cual habrá de ser ejercida siguiendo los procedimientos instituidos también por el soberano. Por eso, no se puede equiparar un acto de soberanía al ejercicio de una competencia atribuida por el soberano a un órgano. Tampoco se pueden asimilar el acto constituyente fundador de una Constitución adoptado por el soberano y el acto de revisión de la Constitución expedido por el Congreso de la República como órgano constituido titular del poder de reforma.
Así el acto de revisión de la Constitución es la expresión del poder constituido de revisión, no del poder soberano constituyente. Por eso, el acto de revisión está limitado por el acto constituyente; de lo contrario los órganos constituidos no estarían subordinados al soberano, y la obra del constituyente fundador podría ser abolida o derogada por un órgano constituido en contra de la voluntad o decisión del pueblo soberano.
En realidad, el poder de revisión no comprende la competencia de derogar o abolir la Constitución. Es un poder para reformarla (artículo 374 C.P.), no para sustituirla, destruirla o abolirla.
Lo anterior no impide que el poder constituyente, stricto sensu, adopte una nueva constitución en sentido formal y material y la propia Carta no excluye esa posibilidad, al prever, como se dijo en la sentencia C-551 de 2003, “un procedimiento agravado de reforma que podría eventualmente permitir una sustitución jurídicamente válida de la Constitución vigente”, siempre que el pueblo soberano así lo decida expresamente.
El poder de revisión de la Constitución es una de las formas de preservar la Constitución adaptándola a la evolución de una sociedad, ajustándola a necesidades y propósitos que se han tornado imperativos o corrigiendo fallas específicas en el diseño inicial. Su función es garantizar la permanencia de la Constitución adoptada por el poder constituyente, no sustituir la Constitución por otra diferente.
Así lo han entendido los teóricos del poder constituyente que han conceptualizado el poder de revisión como una forma de garantizar la permanencia de la Constitución. Por eso, impedir que la Constitución sea reformada es sembrar la semilla de su destrucción, lo cual va en contra de la misión del juez constitucional de defender la Constitución.
Pero el juez constitucional tampoco puede ser indiferente ante revisiones constitucionales que en realidad sustituyen la Constitución so pretexto de reformarla, sin que ello signifique crear por vía judicial normas pétreas ni principios intangibles.
Esto conduce al segundo de los aspectos mencionados, el cual es relevante para analizar la orientación y configuración del argumento planteado en la demanda. La Corte hace énfasis en que la Constitución de 1991 no estableció normas pétreas ni principios intangibles.
Habría podido el constituyente seguir el ejemplo de varias constituciones, que sí fueron influyentes en 1991 en otros aspectos, como la de los Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Portugal, y, en América Latina, Brasil. Sin embargo, el concepto de intangibilidad es ajeno al orden constitucional adoptado en 1991. La intangibilidad tiene diferentes formas y alcances, pero es un concepto diferente al de insustituibilidad de la Constitución.
Los alcances de la intangibilidad establecida por el propio constituyente difieren en el derecho constitucional comparado.
Dichos alcances obedecen a varios elementos, dentro de los cuales cabe des tacar brevemente tres: la definición por el propio constituyente del criterio de intangibilidad, la enunciación constitucional de las normas intangibles y la interpretación expansiva o restrictiva de los textos de los cuales se deduce lo intangible por el juez constitucional.
El mayor alcance de la intangibilidad se presenta cuando la definición del criterio de intangibilidad es amplio, las normas intangibles cubren no solo principios básicos sino derechos específicos y aspectos puntuales de la organización y distribución del poder público y el juez constitucional interpreta de manera expansiva las normas relevantes.
La insustituibilidad es distinta inclusive a la manifestación más amplia de intangibilidad. En efecto, la intangibilidad impide tocar el núcleo de un principio fundamental o, en su sentido más amplio, afectar uno de los principios definitorios de la Constitución.
La prohibición de sustitución impide transformar cierta Constitución en una totalmente diferente, lo cual implica que el cambio es de tal magnitud y trascendencia que la Constitución original fue remplazada por otra, so pretexto de reformarla. Los principios fundamentales o definitorios de una Constitución son relevantes para establecer el perfil básico de dicha Constitución, pero no son intocables en sí mismos aisladamente considerados.
De ahí que la intangibilidad represente una mayor rigidez de la Constitución que la insustituibilidad, así como la prohibición de sustituir la Constitución es un límite al poder de reforma que significa una mayor rigidez que la tesis de la equiparación del poder de reforma o revisión, que es una competencia atribuida a un órgano constituido, al poder constituyente soberano, que es inalienable y originario.
En cuanto al tercer aspecto – relevante para definir las condiciones y el alcance del control constitucional rogado de una reforma constitucional – se advierte que en efecto, la diferencia entre violación de la Constitución y sustitución de la Constitución no es de grado sino de naturaleza. La violación de la Constitución consiste en la contradicción entre la norma superior y otra norma considerada inferior y sujeta a lo dispuesto por la norma superior.
Si se aplicara el concepto de violación al control de las modificaciones a la Constitución, toda reforma constitucional al contradecir lo que dice la norma constitucional por ella reformada sería violatoria de la Constitución, lo cual tornaría en inmodificable la Constitución y supondría degradar al rango de norma inferior toda reforma constitucional por el hecho de ser reforma del texto original. Esta conclusión es inadmisible no solo en teoría sino en virtud de lo dispuesto por el artículo 374 de la Carta.
En cambio, la sustitución de la Constitución consiste en remplazarla, no en términos formales, sino materiales por otra Constitución. Si bien todo cambio de una parte de la Constitución conlleva, lógica mente, que ésta deje de ser idéntica a lo que era antes del cambio, por menor que éste sea, la sustitución exige que el cambio sea de tal magnitud y trascendencia material que transforme a la Constitución modificada en una Constitución completamente distinta.
En la sustitución no hay contradicción entre una norma y otra norma sino transformación de una forma de organización política en otra opuesta. Por eso los ejemplos que enunció la Corte en la sentencia C-551 de 2003 partieron de la oposición entre república y monarquía, democracia y dictadura, estado de derecho y totalitarismo.
Así, el Congreso colombiano no podría, al ejercer su competencia para reformar la Constitución, establecer una monarquía parlamentaria, aunque esta respondiera a los principios de un estado democrático de derecho, como por ejemplo lo es España desde la Constitución de 1978. Lo anterior no obsta para que el pueblo, cuando actúe como constituyente soberano, pueda sustituir la república por la monarquía parlamentaria.
Cabe preguntarse si la sustitución de la Constitución ha de ser siempre total o si puede ser parcial, puesto que esto incide tanto en el cargo que ha de plantear el demandante como en los alcances del control constitucional. El ejemplo de la monarquía muestra que la sustitución por el hecho de ser parcial no deja de ser sustitución.
Si Colombia dejara de ser una república para transformarse en una monarquía parlamentaria, pero continuara siendo democrática, pluralista, respetuosa de la dignidad humana y sujeta al estado social de derecho, sería obvio que la Constitución de 1991 ha sido sustituida por otra constitución diferente. Sin embargo, el mismo ejemplo ilustra un segundo elemento de la sustitución parcial: la parte de la Constitución transformada debe ser de tal trascendencia y magnitud que pueda afirmarse que la modificación parcial no fue reforma sino sustitución.
Por eso, no representan sustituciones parciales los cambios que reforman la Constitución y que, si bien refieren a asuntos importantes, no transforman la forma de organización política – en todo o en alguno de sus componentes definitorios esenciales – en otra opuesta (monarquía parlamentaria) o integralmente diferente (república parlamentaria).
De tal manera que no constituyen sustituciones parciales, por ejemplo, las reformulaciones positivas, es decir, el cambio en la redacción de una norma sin modificar su contenido esencial
(i.e. “estado de derecho, social y democrático” por “estado democrático y social de derecho”); Las reconceptualizaciones, es decir, el cambio en la conceptualización de un valor protegido por la Constitución
(i.e. “el pueblo es el único titular de la soberanía” por “la soberanía reside exclusiva e indivisiblemente en el pueblo”); las excepciones específicas, es decir, la adición de una salvedad a la aplicación de una norma constitucional que se mantiene en su alcance general
(i.e. establecer la inhabilidad indefinida por pérdida de investidura como excepción a la regla general que prohíbe las penas perpetuas), las limitaciones o restricciones, es decir, la introducción por el propio poder de reforma de límites y restricciones para armonizar valores e intereses enfrentados
(i.e. introducir como límite a la libertad de prensa el respeto a la honra o permitir la suspensión de la ciudadanía para los condenados a pena de prisión en los casos que señale la ley).
Anota la Corte que la Constitución permite expresamente reformas por vía de actos legislativos aprobados por el Congreso que “se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso”, o sea en ámbitos materiales de gran significado, pero obliga a que tales reformas sean sometidas a referendo “si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral” (artículo 377 C.P.).
De lo anterior se deducen dos consecuencias, respecto del cargo que ha de presentar el demandante y respecto del alcance del control constitucional.
Respecto de lo primero, cuando un ciudadano demanda una reforma constitucional por considerarla inconstitucional tiene la carga argumental de demostrar que la magnitud y trascendencia de dicha reforma conducen a que la Constitución haya sido sustituida por otra.
No basta con argumentar que se violó una cláusula constitucional preexistente, ni con mostrar que la reforma creó una excepción a una norma superior o que estableció una limitación o restricción frente al orden constitucional anterior. El actor no puede pedirle a la Corte Constitucional que ejerza un control material ordinario de la reforma como si ésta fuera inferior a la Constitución. Esto es fundamental para delimitar el alcance del control atribuido al juez constitucional.
En efecto, se ha advertido que el control constitucional del poder de reforma o de revisión comporta dos graves peligros: la petrificación de la Constitución y el subjetivismo del juez constitucional. El primero consiste en que la misión del juez constitucional de defender la Constitución termine por impedir que ésta sea reformada inclusive en temas importantes y significativos para la vida cambiante de un país. Esto sucede cuando las reformas constitucionales – debido al impacto que tiene el ejercicio cotidiano de la función de guardar la integridad del texto original sobre el juez constitucional – son percibidas como atentados contra el diseño original, en lugar de ser vistos como adaptaciones o alteraciones que buscan asegurar la continuidad, con modificaciones, de la Constitución en un contexto cambiante.
El segundo peligro radica en que la indeterminación de los principios constitucionales más básicos puede conducir, ante un cambio importante de la Constitución, a que el juez constitucional aplique sus propias concepciones y le reste valor a otras ideas, también legítimas, que no son opuestas al diseño original, así lo reformen.
Por ejemplo, un juez podría concluir que la Constitución de 1886 fue sustituida por la reforma constitucional de 1936, en razón a su propia concepción personal de la libertad y del papel del Estado, lo cual habría conducido a la inconstitucionalidad de dicha reforma, algo que en perspectiva histórica habría resultado contraevidente puesto que la Constitución de 1886 no fue sustituida por otra en 1936, y además adverso a la ampliación de la democracia para responder a cambios sociales, económicos y políticos”.
Como puede verse, las nuevas exigencias jurisprudencialmente establecidas dificultan en grado sumo la posibilidad real de que la Corte llegue en efecto a declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional por el vicio consistente en haber sido expedida por un órgano incompetente, que lo sería el Congreso si pretendiera sustituir la Carta Política, plasmando elementos contrarios a su esencia.
Lo cierto es que, aún con tales tropiezos, el avance de la Corte en la Sentencia C-551 de 2003, es innegable. Como lo expresábamos en otro escrito, “Carecería de todo sentido, en el plano político y en el jurídico, que el Constituyente, después de haber instaurado un orden constitucional fundamental según criterios esenciales suyos, entregara de manera abierta -como una especie de “cheque en blanco”- a un órgano constituido y facultado por él, todo el poder para derrumbar de un plumazo las bases institucionales de su obra.
Así, si uno de los motivos inspiradores de la Constitución es, como en Colombia, la democracia participativa, no es concebible que el Constituyente hubiese conferido al Congreso una potestad absoluta e ilimitada para derogar los mecanismos de participación y prohibir, por ejemplo, el referendo o el plebiscito.
Ni tampoco lo sería que, buscada por el Constituyente la efectividad de derechos fundamentales como la igualdad, se plasmara por el órgano constituido una normatividad abiertamente desigualitaria, un apartheid o un orden discriminatorio.
Hay, pues, poderes intransferibles del pueblo a sus representantes. En últimas, no cabe una actitud diferente, a la luz de la teoría del Poder Constituyente, que acepte una cláusula abierta e indeterminada a favor del poder de reforma, y menos si ella es usada para traicionar los principios fundamentales acogidos por aquél. Al respecto, no puede ser desconocido o distorsionado que una Constitución no es la simple vestidura de un cierto sistema sino el fundamento, la estructura y la columna filosófica, política y jurídica que sostiene ese sistema, de modo que si la Constitución cambia en su esencia se modifica la estructura que la sostiene, y se trastocan los elementos que conforman su ser político, filosófico y aun su vigencia formal”.3
11. Debates y reforma
La Constitución colombiana es, al menos en teoría, una constitución rígida. Ello quiere decir, en términos sencillos, que los trámites exigidos para su modificación son más difíciles y complejos que los señalados para reformar las leyes. Así ocurre normalmente en las constituciones escritas, que corresponden a un concepto racional – normativo de Constitución, según la conocida clasificación de Manuel García Pelayo, por oposición a las consuetudinarias, basadas en la costumbre y propias del sistema histórico – tradicional.
En las escritas es posible una nítida distinción entre la esfera propiamente constitucional y el nivel legal, y se puede establecer sin duda la fecha exacta en que entra a operar una reforma del Ordenamiento Fundamental, al paso que no resulta tan fácil lograr tal diferenciación en las consuetudinarias, que van adaptándose imperceptible pero firmemente a las mutaciones de la sociedad, sin que se pueda partir de un momento exacto de reforma.
Hablamos, por supuesto, del llamado poder de reforma, normalmente confiado a órganos constituidos -como nuestro Congreso-, revestidos por la propia Constitución, de facultades –mayores o menores, según el sistema de que se trate- para introducir enmiendas o cambios en las normas constitucionales.
Vistas así las cosas, se entiende la razón para que el órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución -en nuestro caso, la Corte Constitucional- tenga que verificar, en los sistemas de Constitución rígida, el pleno y cabal cumplimiento de los requisitos y trámites previstos para que una reforma constitucional se entienda válida; para que pueda afirmarse que la Constitución ha sido modificada.
Se comprende, en consecuencia, que si precisamente de trata de constituciones rígidas y no flexibles, la falta de cualquier exigencia formal anula la reforma, y así debe declararlo el juez de constitucionalidad. No se trata, entonces, de una manía formalista de los magistrados, ni de una tendencia suya a la petrificación del ordenamiento, ni de que se haga prevalecer la forma sobre el fondo, como con frecuencia dicen los críticos de la Corte.
Es que una constitución rígida no se puede cambiar de buenas a primeras; no basta aplicar los trámites de la ley por cuanto no se trata de una ley cualquiera sino del Estatuto Fundamental, resultado del ejerci- cio de la soberanía y puesta en vigencia en virtud de una decisión de naturaleza política.
En el caso de la Constitución Colombiana, puede ser ella modificada por el Congreso –mediante Acto Legislativo-, por una asamblea constituyente o por el pueblo, a través de referendo.
Así, por ejemplo, para la expedición de un Acto Legislativo, el artículo 375 de la Carta Política exige, entre varios requisitos más, que el proyecto se apruebe en dos períodos ordinarios y consecutivos de sesiones del Congreso, es decir, en ocho debates. El debate implica de suyo discusión, intercambio de criterios, confrontación de tesis, controversia, posibilidad de intervención de las diferentes tendencias, derecho de las minorías a ser oídas…. En fin, un debate no puede confundirse con nuestro conocido pupitrazo. Véase la Sentencia C-222 de 1997, de la Corte Constitucional.
En este ejemplo puede verse la importancia del cumplimiento de requisitos mínimos, y apreciarse el papel de los jueces de constitucionalidad.
12. Control Constitucional
Algunos conceptos, elementales cuando del control de constitucionalidad se trata, deben ser repetidos con frecuencia ante la generalización de críticas públicas, la mayor parte injustificadas, sobre la tarea que cumple entre nosotros la Corte Constitucional:
1. Los magistrados no escogen las normas sobre cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad deben pronunciarse. Ellos actúan en desarrollo de una función que les ha sido encomendada por la propia Carta Política. De modo que siempre que se presente una demanda están obligados a resolver, y pueden fallar a favor o en contra, según su criterio jurídico, que en forma autónoma plasma cada uno en su voto. Si una decisión obtiene por lo menos cinco votos, esa es la decisión de la Corte, definitiva y obligatoria, cuyo alcance hace tránsito a cosa juzgada constitucional.
2. Los magistrados comparan las normas legales con la Constitución del Estado, no con los manuales de economía, ni con las teorías de los profesores de Harvard, ni con las columnas periodísticas de los economistas; tampoco con las directrices u objetivos del Gobierno; ni con las encuestas o los opinómetros; ni con los variables enfoques de los políticos. Su compromiso, contraído bajo juramento, es con la Carta Política. Si no responden a ese compromiso y votan consultando intereses distintos, prevarican; es decir, delinquen.
3. Los fallos de constitucionalidad no son oportunos ni inoportunos, frente a una determinada coyuntura política o económica. El imperio de la Constitución es intemporal. La Corte tiene unos términos para resolver, previstos en la propia Constitución, y no está autorizada ella para postergar un fallo por conveniencia. Si se vence el término sin fallar, los magistrados incurren en causal de mala conducta.
4. Las sentencias de constitucionalidad no son ni a favor ni en contra del Gobierno de turno; ni los magistrados pueden ser ubicados como gobiernistas o antigobiernistas según que el fallo convenga o no al Ejecutivo. Su tarea implica la confrontación objetiva de la norma con la Constitución.
5. La Corte no desplaza ni sustituye al Congreso ni al Gobierno cuando declara la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto. Lo único que hace es resolver si ellos, al expedir una norma, respetaron o no la preceptiva superior.
6. El Congreso debe tener mucho más cuidado en el proceso de elaboración de las leyes para aplicar rigurosamente los mandatos constitucionales y las normas del reglamento. La falta de debates se presenta casi siempre por el afán de complacer al Gobierno, mostrándole “resultados”, consistentes en la aprobación sin discusión de sus iniciativas.
7. La Constitución Política contempla normas obligatorias que rigen la economía, de modo que no es el Estatuto Fundamental el que debe someterse a los dictados de la economía sino al contrario.
8. La Constitución, como lo dice su artículo 4, es norma de normas, entre otras razones por la muy poderosa de que en ella ha plasmado el pueblo las reglas de juego básicas, los cimientos del orden jurídico, las garantías y las libertades, todo lo cual tiene que defender la Corte Constitucional en sus fallos.
9. Subvierte el orden jurídico la práctica según la cual cada fallo de inconstitucionalidad provoca un proyecto de reforma para elevar a cánon constitucional lo que hoy es contrario a la Constitución.
13. Los vicios de forma
Recientes decisiones de la Corte Constitucional, mediante las cuales han sido declarados inexequibles artículos integrantes de la reforma pensional y otros de la tributaria, en las dos ocasiones por vicios de procedimiento en la formación de las respectivas leyes, han vuelto a generar debate sobre las repercusiones de los fallos dictados por esa Corporación en el campo económico, con las consabidas censuras provenientes de quienes ignoran el objeto y el sentido del sistema de control constitucional vigente.
También se ha discutido, como en la época en que el control era ejercido por la Corte Suprema de Justicia, sobre los fallos de inconstitucionalidad dictados en relación con importantes estatutos y que tienen su origen en la existencia de errores formales en el trámite de los proyectos de ley correspondientes.
Inclusive, escuchamos a un economista, disgustado por la más reciente de las sentencias, afirmar que la Corte suele “sacrificar un mundo para pulir un verso”, con lo cual le reprochaba el hecho de adoptar sus decisiones de inexequibilidad por vicios formales pese a tratarse de normas sustanciales de la mayor importancia para sostener las finanzas del Estado y la estabilidad económica del país.
A quien así razona es necesario responderle que esa actitud, por él criticada, no es otra que precisamente la que se espera de los jueces constitucionales en un Estado de Derecho, que la Corte se limita a cotejar lo actuado con las exigencias normativas, declarando lo que de esa comparación resulta, que lo hace en ejercicio de su función, con la finalidad de preservar el respeto a las reglas de juego democráticas, que así como el médico que diagnostica un cáncer no es el responsable de la enfermedad ni de las costumbres del enfermo, tampoco la Corte Constitucional tiene la culpa de los errores que se cometen durante los afanados trámites que de ordinario tienen lugar en el Congreso durante los últimos días de los periodos de sesiones y bajo la constante presión del Ejecutivo.
14. ¿En qué quedó la cosa juzgada constitucional?
La Sentencia del 4 de marzo de 2003, dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha causado impacto en la comunidad jurídica, y está siendo vista con justificada alarma, desde la perspectiva de la real vigencia del Estado de Derecho.
En efecto, detrás de lo que se ha presentado como una simple discrepancia entre la Corte Constitucional y el Consejo sobre un determinado punto de Derecho, lo que se encuentra es algo más profundo: una crisis institucional con graves repercusiones en el orden jurídico, en los derechos de los gobernados y en la efectividad del principio tutelar de la seguridad jurídica.
Además del incumplimiento de las reglas básicas de convivencia entre quienes administran justicia, que se espera lo hagan sometiéndose, –agrádenles o no- a las prescripciones constitucionales.
En este caso, más allá de si en la interpretación de las normas vigentes la razón asiste a uno u otro tribunal, lo cierto es que la Corte, en calidad de defensora de la integridad y supremacía de la Constitución y a través de sentencia en firme, luego de haber adelantado un proceso de constitucionalidad regulado por la misma Carta, ha adoptado una decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, y, con independencia de si acogió criterios jurisprudenciales anteriores expuestos por otros tribunales o se separó de ellos, el fallo proferido tiene carácter definitivo, obligatorio para todas las autoridades (incluidas las jurisdiccionales), como lo proclama el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, ya que se profieren –al tenor del artículo 20 ibidem-, “en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución”.
En efecto, como resulta del artículo 48 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 del 7 de marzo de 1996), las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en cumplimiento del control constitucional a ella confiado (Art. 241 C.P.), ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del control automático, serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes. La propia Corte, al analizar la constitucionalidad de dicho texto, así lo señaló en la Sentencia C-037 de 1996, como ya lo había hecho en la C-083 del 1 de marzo de 1995.
No cabe duda de que la parte resolutiva de los fallos de la Corte obliga en su integridad y, en consecuencia, no es posible a ninguna autoridad administrativa o judicial, ni a ningún particular, discriminar en el contenido de la misma, reservándose el derecho de obedecer la fracción que le agrada y de desechar la que no comparte.
Cuando la Corte Constitucional profiere sentencias condicionadas, integradoras o interpretativas, o señala los efectos de ellas (temporal o materialmente), bien que indique expresamente el sentido del fallo en la misma parte resolutiva, o remita a la parte motiva en razón de su conexidad indisoluble con lo resuelto (evento en el cual esa parte motiva se hace excepcionalmente obligatoria, como lo declaró la Sentencia C-037 de 1996, por guardar una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva), los condicionamientos allí plasmados tienen el mismo carácter obligatorio y vinculante de la determinación de declarar exequible o inexequible la norma objeto de examen.
En el fondo, cuando se declara que una norma es exequible “solamente” bajo tal o cual entendido o interpretación, lo que está fallando el juez constitucional, con fuerza de decisión obligatoria, es que la disposición es inexequible bajo cualquiera otra interpretación o sentido.
Luego, si se desobedece el condicionamiento dentro del cual se declaró la exequibilidad, en realidad se está ejecutando –contra la decisión- una norma declarada inexequible, pues todo otro sentido del precepto, diferente del seleccionado en el fallo como único aceptable por su conformidad con la Constitución, ha sido desechado, con fuerza y valor de cosa juzgada constitucional.
En el caso materia de controversia, la Corte estudiaba la exequibilidad del artículo 84 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), subrogado por el 2304 de 1989, artículo 14, relativo a la acción de nulidad.
La decisión de la Corte, incluida expresamente en la parte resolutiva del Fallo C-426 del 29 de mayo de 2002, fue la siguiente:
“Declarar EXEQUIBLE el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, tal y como fue subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto, en los términos de la parte motiva de esta Sentencia” (He subrayado).
Así las cosas, es obligatorio lo resuelto por la Corte, en todo su contenido, incluyendo la remisión que en la parte resolutiva se hace a lo expuesto en la motiva, de modo que la acción de nulidad procede únicamente en los términos que la Corte Constitucional dispuso, por lo cual es lógico que todo otro entendimiento al respecto es inconstitucional, y la inexequibilidad consiguiente de esas otras interpretaciones de la norma, como la que hace el Consejo de Estado en su sentencia del 4 de marzo de 2003, las ubica en el plano del desacato a la regla vinculante de la cosa juzgada constitucional.
No en vano, al tenor del artículo 243 de la Constitución, “ninguna autoridad (ello incluye al Consejo de Estado) podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
Es claro que, para llegar al condicionamiento de la sentencia, la Corte Constitucional confrontó la orientación jurisprudencial dominante la del Consejo de Estado) con normas constitucionales (Arts. 58, 89 y 228 C.P.), concluyendo que el entendido de la norma, en tales términos jurisprudenciales, era inconstitucional, toda vez que al circunscribir la procedencia de la acción de nulidad a los actos administrativos de contenido particular cuando lo indique la ley o cuando estos representen un interés para la comunidad, “no solo comporta una interpretación inexacta del contenido del artículo 84 del C.C.A, cuyo texto permite demandar por vía de la simple nulidad todos los actos de la Administración, sino también, una inversión de la regla allí establecida, en cuanto que la citada orientación lleva a la conclusión de que sólo por excepción los actos administrativos de contenido particular son demandables a través de la acción de simple nulidad, sentido que jamás podría extraerse del texto de la preceptiva impugnada ni del alcance que la propia Constitución y la ley le han fijado a la acción pública de nulidad” (Subrayo).
Por lo cual, para la Corte –no como una simple jurisprudencia suya, ni como su opinión, sino con el valor de la sentencia obligatoria y erga omnes-, “reconocerle a la acción de nulidad un carácter eminentemente restrictivo tratándose de los actos administrativos de contenido particular, resulta, entonces, contraria al principio pro actione o de promoción de la actividad judicial, que, como garantía fundamental de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, le impone al operador jurídico, en este caso a los órganos que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el deber jurídico de aplicar e interpretar las normas legales
-En particular las procesales- consultado su verdadero espíritu y alcance, en plena armonía con las garantías constitucionales que le sirven de sustento y en el sentido que resulten más favorables y útiles para la realización del derecho sustancial; el cual, por mandato expreso del artículo 228 Superior, está llamado a prevalecer sobre el derecho adjetivo o formal”.
La Corte Constitucional no deja de reconocer la autonomía judicial, que permite al juez contencioso interpretar y aplicar las leyes. Sin embargo –añade-, “el ejercicio de esta atribución no es absoluto, pues la misma encuentra límites claros en el conjunto de valores, principios y derechos que consagra nuestro ordenamiento jurídico, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta Política” (Subrayo).
Entonces -concluye la Corte-, “si el imperativo constitucional del derecho a la tutela judicial es su efectividad, entendida ésta como el compromiso estatal de garantizar en forma real el acceso a la jurisdicción para lograr el restablecimiento del orden jurídico y la garantía de los derechos ciudadanos, puede asegurarse que la interpretación que viene haciendo el Consejo de Estado del precitado artículo 84 del C.C.A. desconoce este derecho medular, pues, además de impedirle al afectado solicitar el restablecimiento de la situación jurídica individual por encontrarse vencido el término legal estatuido para esos efectos, también se le está limitando al ciudadano -interesado o tercero- el acceso al proceso para controvertir la simple legalidad de ciertos actos administrativos de contenido particular, sin que ese haya sido el verdadero interés del constituyente ni del legislador extraordinario al regular la acción pública de simple nulidad”.
De todo lo cual extrajo la Corte la inferencia –se repite, obligatoria en cuanto ella condicionó el sentido de la exequibilidad- de que, “cuando una persona con interés directo pretenda demandar un acto de contenido particular y concreto, podrá alternativamente acudir al contencioso de anulación por dos vías distintas.
Invocando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C.C.A. art. 85), caso en el cual lo hace motivada por el interés particular de obtener el restablecimiento del derecho o la reparación del daño antijurídico como consecuencia de la declaratoria de la nulidad del acto.
En la medida en que esta acción no se intente o no se ejerza dentro de los cuatro meses de que habla la ley (C.C.A. art. 136-2), quien se considere directamente afectado o un tercero, podrán promover la acción de simple nulidad en cualquier tiempo (C.C.A. arts. 84 y 136-1), pero única y exclusivamente para solicitar de la autoridad judicial la nulidad del acto violador, dejando a un lado la situación jurídica particular que en éste se regula, para entender que actúan por razones de interés general: la de contribuir a la integridad del orden jurídico y de garantizar el principio de legalidad frente a los excesos en que pueda incurrir la Administración en el ejercicio del poder público”.
Claro está, la opinión del Consejo es contraria a la de la Corte, en cuanto habría preferido que se sostuviera su jurisprudencia (hallada inconstitucional), y ello es respetable, pero debe establecerse la distancia entre la crítica razonada en torno a las consideraciones y conclusiones del fallo de constitucionalidad -lo que tiene cabida en el plano académico y en virtud de la libertad de opinión-, y el ejercicio de la función judicial que al Consejo corresponde, pues ella está necesariamente enmarcada en el acatamiento a principios constitucionales como el del artículo 243 C.P., no menos que al cumplimento exacto, en ejercicio de sus atribuciones, de lo resuelto por la Corte Constitucional cuando ésta, a su vez, en desarrollo de su papel de guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política, dictaminó, con carácter vinculante, que el precepto del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo -que el Consejo de Estado debe aplicar- no puede tener el alcance que la jurisprudencia del Consejo le venía asignando.
Bien podían pensar los consejeros de Estado que la posición de la Corte Constitucional careció de solidez jurídica, o que fue desconocido el carácter de orden público de las normas procesales; o que elimina el término de la caducidad de la acción o desnaturaliza el procedimiento de la vía gubernativa, o escinde en dos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; o que confunde los intereses público y privado; en fin, todo lo que le endilgaron a la Corte en el fallo del Consejo, y, en suma, que no comparten la sentencia. Pero no podían dejar de cumplirla, y menos mediante providencia judicial.
Dentro de la estructura constitucional alusiva al ejercicio de las funciones judiciales no tienen cabida sentencias como la del 4 de marzo de 2003, del Consejo de Estado, pues resquebrajan el principio de separación funcional y provocan inseguridad jurídica.
15. Las leyes marco
Recientes decisiones de la Corte Constitucional, al margen de los importantes efectos que han producido en la vida nacional, han hecho explícita la delimitación de competencias entre el Congreso y el Gobierno en lo relativo a las materias señaladas en el artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política, para las que se ha reservado el mecanismo de las leyes marco.
Desde la Reforma de 1968 se pensó en la necesidad de combinar, especialmente en el campo económico, la fijación de unas políticas generales y el establecimiento de grandes criterios de carácter permanente, a cargo del Congreso, con la suficiente flexibilidad en el manejo concreto de situaciones, dentro de las pautas de la ley, mediante la expedición de actos administrativos por parte del Presidente de la República.
No se trata de una delegación de funciones legislativas en el Jefe del Estado, tal como ocurre con las facultades extraordinarias (art. 150, numeral 10, de la Constitución), sino de una figura que implica la actuación estatal en dos fases -una legislativa y otra administrativa-, que se complementan entre sí como forma de colaboración armónica entre las ramas del poder público para el logro de los fines del Estado.
Así, asuntos como el crédito público, el comercio exterior, el régimen de cambios internacionales, los aranceles, el sistema de aduanas, las actividades financiera, bursátil, aseguradora y las relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro privado, la financiación de vivienda a largo plazo, o el régimen salarial y prestacional de servidores públicos, deben ser regulados por ley marco, cuya expedición está reservada de modo exclusivo al Congreso (no puede conferir facultades extraordinarias para el efecto, por prohibición expresa de la Carta), de manera que, señalados por él las pautas, objetivos, pautas y criterios, la segunda etapa corresponde al Gobierno, que goza de una gran amplitud para seleccionar específicamente los instrumentos y factores de regulación concreta.
Lo que la Corte Constitucional ha venido sosteniendo, como lo hiciera en el pasado la Corte Suprema de Justicia, es que ninguno de tales órganos puede inmiscuirse en la órbita de competencia reservada al otro: “…la existencia de áreas de regulación nítidamente demarcadas por el propio Constituyente implica que ni el Presidente puede invadir el campo de actividad del Congreso, ni éste entrar a sustituir a aquél en la fijación de elementos concretos en la materia sobre la cual recaen las pautas generales que debe trazar”.
La Corte agrega: “De allí que resulten inconstitucionales por igual las leyes marco que se apartan de su característica y necesaria amplitud para ingresar en el terreno de lo específico, desplazando al Ejecutivo, como los decretos expedidos con invocación de una ley de dicha naturaleza pero que, en vez de desarrollarla y cumplirla, la modifican, sustituyen o derogan” (Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999).
Ello explica porqué, por ejemplo, fueron declarados inconstitucionales los artículos que estructuraban el sistema UPAC, contenidos en un decreto presidencial dictado en ejercicio de facultades extraordinarias, el 663 de 1993, y no en una ley marco, como ha debido ocurrir, en cuanto a la normatividad referente a la financiación de vivienda a largo plazo (artículos 51; 150, numeral 19; 189, numerales 24 y 25, y 335 de la Constitución). Máxime cuando, al tenor del numeral 10 del artículo 150 de la Carta Política, están prohibidas las facultades extraordinarias para fijar el marco que corresponde al Congreso.
16. Peligrosa decisión.
No es un buen antecedente jurisprudencial el surgido en los Estados Unidos, en el caso de los periodistas Judith Miller, del periódico The New York Times, y Mathew Cooper, de la revista Time, enfrentados a la posibilidad de pagar, con pena privativa de la libertad, su decisión de mantenerse en la negativa de revelar sus fuentes.
Como es bien sabido, por cuanto el caso ha copado la atención de los medios en todo el mundo, los dos periodistas no han querido revelar ante el Gran Jurado de ese país los nombres de quienes fueron sus fuentes respecto de informaciones publicadas por ellos a partir de una filtración que involucró el nombre de Valerie Plame, oficial de la CIA.
Con independencia de los detalles del caso, que guarda relación con la conducta tipificada como delito federal en los Estados Unidos, consistente en sacar a la luz pública el nombre de un miembro de la CIA, preocupa en alto grado que la decisión judicial relativa a los hechos haya consistido en impartir a los periodistas una orden para revelar la fuente de su información, además bajo el apremio de una sanción por desacato que implicaría, si guardan silencio al respecto, un término de prisión de 18 meses.
La Suprema Corte de los Estados Unidos acaba de resolver que no revisará el caso, lo que en la practica significa devolver el expediente al despacho de origen, cuya resolución queda, entonces, en firme. No cabe duda de que la reserva de la fuente ha constituido y constituye elemento invaluable que garantiza la libertad de prensa y el pleno ejercicio del derecho a la información. Si los periodistas se ven obligados a revelar de dónde han salido los datos e informaciones que publican, quedan sometidos a una disyuntiva ominosa, desde el punto de vista de la libertad:
O se abstienen de efectuar la publicación, bien para no comprometer a la fuente, ya para evitar el requerimiento judicial, o porque, ante la perspectiva de la divulgación de su nombre y de las negativas consecuencias que ella puede acarrearle, la propia fuente represa la información; o se someten a procesos que pueden culminar, como en este caso, en sanciones, si, habiendo efectuado la publicación, insisten en preservar la reserva sobre el origen de la información.
Como puede observarse por la sola enunciación de estas alternativas, la posición del periodista resulta ser entonces de una gran dificultad, que se traduce a la vez en la vulneración del derecho de la comunidad a recibir información completa acerca de los hechos que el interesan, lo que contraviene de manera ostensible garantías contempladas en los Tratados Internacionales y en las declaraciones de derechos, así como en disposiciones constitucionales propias de sistemas democráticos, como el nuestro.
Afortunadamente, en Colombia, la reserva de la fuente está garantizada en la propia Constitución (art. 74), dentro del género de la protección al secreto profesional, y una reiterada jurisprudencia constitucional sostiene en este campo el derecho inalienable de los periodistas a conservarla.
El antecedente norteamericano, empero, repercutirá de suyo en el ejercicio mismo de la libertad e independencia profesional de los comunicadores, y ojala no desaliente a muchos de ellos, en distintas latitudes, en la noble tarea de brindar al público la información a que tiene derecho.
17. El Estado interventor
La Constitución de 1991 consagra, como uno de sus elementos esenciales y como característica de la organización política, el Estado Social de Derecho, que, más allá del aparato y de los funcionarios, tiene objetivos bien definidos para la realización de las finalidades que persiguen los asociados, para el reconocimiento de sus derechos y la práctica de sus libertades; para la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad. El Estado al servicio del ser humano, tanto en su dimensión individual como bajo la perspectiva de su inserción en el medio colectivo.
Un Estado de esta naturaleza comienza por reconocer la dignidad humana y por establecer relación directa y constante con los hechos que se desarrollan en el seno de la sociedad, con miras a producir resultados, de tal modo que quienes ejercen funciones públicas no lo hacen para su propio beneficio sino que obran en pro de las metas sociales, comprometidos a no pasar estériles en el desempeño de sus cargos, con la posibilidad siempre presente del control social, jurídico y político acerca de la efectividad de sus acciones.
El concepto del Estado Social de Derecho, que se proyecta a la integridad de los preceptos constitucionales y a todo el orden jurídico, constituyéndose en elemento primordial para su interpretación y aplicación, no sería posible y pasaría como puramente retórico, sin las instituciones de la planeación, la dirección general de la economía a cargo del Estado y el carácter intervencionista de éste, tal como lo estipulan normas imperativas de nuestra Carta Política.
Para alcanzar las finalidades que la sociedad persigue resulta indispensable que el Estado en su conjunto, una vez establecidas las necesidades y mayores urgencias, programe a mediano y largo plazo los gastos y las inversiones, previo un orden de prioridades, y proyecte su actividad para la captación de los recursos destinados a esos fines en un cierto periodo.
La planeación, que debe partir del conocimiento directo de la realidad, debe consultar, previamente a la definición de los planes, las características de los problemas existentes en las distintas regiones, a través de la coordinación con las entidades territoriales, y para ello la Carta Política ha previsto el Consejo Nacional de Planeación y los Consejos Territoriales, cuya importancia es mucho mayor, como democracia participativa, de la que hasta ahora le han dado los gobiernos.
En cuanto a la intervención económica, que surge de la responsabilidad asignada al Estado en el sentido de asumir la dirección general de la economía, debe darse por mandato de la ley, en los términos del artículo 334 de la Constitución, en todas las etapas allí indicadas – explotación de los recursos naturales, uso del suelo, producción, distribución, utilización, consumo de bienes, servicios públicos, servicios privados –, con unas finalidades claramente contempladas: racionalizar la economía, conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, lograr la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, garantizar la preservación de un ambiente sano; dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales;
Asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos; promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones; intervenir en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro privado; y promover la democratización del crédito.
18. Sanciones necesarias
La acción de tutela se concibió en 1991, a la manera del amparo contemplado en otros sistemas jurídicos, como un mecanismo judicial orientado a la protección inmediata de los derechos fundamentales violados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, por acción u omisión.
El Constituyente declaró que la dignidad humana y el respeto a los derechos básicos son fundamentos del ordenamiento jurídico y objetivos primordiales de la actividad estatal, pero preveía que los intérpretes y operadores jurídicos muy pronto irían a buscar vericuetos con miras a inutilizar las normas que se aprobaban, y por ello no escatimó esfuerzos para dejar claramente estatuido un sistema de salvaguarda de los derechos fundamentales con miras a su efectividad.
Es la razón por la cual la Constitución repitió en varios artículos -como para que no quedara duda- que tales derechos tienen que ser garantizados de modo eficaz y cierto por el Estado, que son de aplicación inmediata, es decir que no se requiere la expedición de una ley que los “reglamente”, como exigían los tribunales antes de 1991, que las normas constitucionales, unidas a los Tratados Internacionales sobre derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario conforman un bloque de constitucionalidad que prevalece sobre el orden interno, que la responsabilidad básica en la defensa de los derechos fundamentales la tienen a su cargo los jueces -aunque algunos parecen hoy olvidarlo-, que el proceso correspondiente debe ser expedito, rápido, informal y sumario.
No obstante, la Constitución solamente contempló de manera expresa que la protección judicial en que consiste la tutela se traduce en una orden impartida por el juez a quienes con su conducta han violado o amenazado los derechos fundamentales o siguen haciéndolo. Pero no contempló una sanción contra la autoridad o el particular responsable de la violación o amenaza.
Es algo singular, ya que, si se concede la tutela y queda en firme el fallo, es cosa juzgada que hubo o hay unos actos o unas omisiones en virtud de los cuales se vulneran los derechos esenciales, cuando esta conducta debería ser de suyo sancionable, de manera que a nuestro juicio la Carta Política quedó a ese respecto incompleta.
En consecuencia, los derechos son violados impunemente; en muchos casos se da la contumacia en el quebranto de las normas constitucionales que los garantizan; y hasta se llega al extremo de que en ciertas instituciones los mismos funcionarios que vulneran los derechos (por ejemplo en el campo de la salud) exigen a las personas, para tener acceso a los servicios que prestan, llegar con una sentencia de tutela en la cual se ordene aquello que deberían ejecutar espontáneamente.
Al que atropella los derechos básicos -y ello fallado por un juez de la República- no le pasa nada, ni disciplinaria ni penalmente; ni tampoco debe responder con su patrimonio, como debería hacerlo, por los daños causados, pese a lo establecido por el artículo 90 de la Constitución. Proponemos, entonces, que se consagren tales sanciones en contra del servidor público o del particular responsable de la vulneración de derechos fundamentales cuando, mediante fallo en firme, se conceda la tutela.
Mientras así no ocurra, para escarmiento de los violadores, continuará la masiva presentación de demandas de tutela, y lo peor: la ofensa impune a los derechos esenciales de las personas. 19. Moción de censura Desde cuando, en 1991, se introdujo en la Constitución Política vimos que ella no tendría mayor fortuna en el desarrollo del acontecer político colombiano, primero por la sólida estructura presidencialista del sistema; segundo, por el tradicional efectivo liderazgo -aumentado en los últimos años- que ejerce el Presidente de la República sobre el Congreso; tercero, por la ostensible tímida actitud de nuestros congresistas en relación con su papel frente a la administración y sobre el alcance del control político que deberían asumir. (Lea También: Ciudadanía y Nacionalismo de Bolívar Jaime Betancur Cuartas)
19. Moción de censura
Desde cuando, en 1991, se introdujo en la Constitución Política vimos que ella no tendría mayor fortuna en el desarrollo del acontecer político colombiano, primero por la sólida estructura presidencialista del sistema; segundo, por el tradicional efectivo liderazgo -aumentado en los últimos años- que ejerce el Presidente de la República sobre el Congreso; tercero, por la ostensible tímida actitud de nuestros congresistas en relación con su papel frente a la administración y sobre el alcance del control político que deberían asumir.
Los hechos nos han dado la razón, pues han fracasado una por una todas las mociones de censura propuestas contra ministros pertenecientes a los últimos gobiernos, en clarísimas demostraciones de apoyo, cuando no de genuflexión, de parte de la Rama Legislativa hacia la Ejecutiva.
El caso más evidente de inutilidad de la figura se presentó durante el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, cuando a punto de ser votada la censura propuesta contra el Ministro Néstor Humberto Martínez, éste presentó renuncia de su cargo, con el efecto de que el Congreso, al conocer que tal renuncia existía, se abstuvo de llevar a cabo la sesión, perdiendo la oportunidad de resolver de todas maneras en uno u otro sentido, con lo cual habría demostrado el vigor del control político, no obstante la dimisión del funcionario.
Se trata de un mecanismo de control político importado, es decir, trasplantado improvisadamente de los regimenes parlamentarios a nuestro sistema presidencial, cuyas características -introducidas en 1991, pues antes estaba prohibida- han conducido de modo invariable en estos años a la imposibilidad de su aplicación. Es una verdad incontrastable que el control político sobre el gobierno, en cabeza del Congreso -que goza en la Carta Política de muy propicios fundamentos, además de la moción de censura- no se viene ejerciendo, como debería ejercerse en una democracia, y este episodio ha servido especialmente para mostrar una vez más su inmensa debilidad y la completa inutilidad de las normas vigentes al respecto.
Cuando los congresistas tienen la oportunidad de poner en práctica el control político -función que justifica la existencia del Congreso- parecen amilanarse, amedrentarse, o sucumbir ante las presiones del Ejecutivo, y no es extraño ver cómo, cual ha acontecido ahora y ocurrió también durante el gobierno de Pastrana con la moción propuesta contra el Ministro Martínez Neira -quien renunció a su cargo oportunamente y el Congreso permitió que le fuera arrebatada la competencia -, una sesión del Congreso, convocada para tal efecto, resulta lánguida e inoficiosa.
Los antecedentes, muestran a las claras un inquietante desgano del Congreso en el cumplimiento de su tarea de control sobre la administración; el dominio del Gobierno, y la total falta de eficacia del mecanismo. Se ha dejado en suspenso el uso de una herramienta importante en cabeza del Congreso, y se ha afectado, por igual, tanto el prestigio de los ministros supuestamente enjuiciados como la prevalencia del orden jurídico en vigor; y a la vez se ha puesto en evidencia, reiteradamente, que esta figura puede ser aplicable en Inglaterra pero carece de sentido en Colombia.
Las instituciones que merecen permanecer en un sistema jurídico son las que funcionan y se aplican; no las inoperantes.
En todo caso, aún con las salvedades expuestas, consideramos que, desde el punto de vista institucional, el Congreso debe ser consciente de que, al hacer inútil la moción de censura, se desprende por propia voluntad de uno de los medios que le brinda el sistema para controlar al Ejecutivo, y pierde ostensiblemente en la balanza del poder público.
20. El estatuto del trabajo
Buena parte de la Constitución de 1991 está sin desarrollar, y ello por varios motivos, entre los cuales debemos considerar el hecho de que el Congreso, o al menos algunos de sus integrantes, no ha tomado en serio la tarea trascendental que el Constituyente le encomendó, aparte de que los gobiernos no se han interesado.
El Congreso está llamado, por su carácter representativo y por su función de legislador, a establecer las normas necesarias para que los principios y valores constitucionales encuentren asidero en la realidad, y no se queden –como viene pasando- en puras aspiraciones.
Más todavía, pensamos que hay actualmente numerosas inconstitucionalidades por omisión, y el Estado Social de Derecho es una teoría. Para no tocar sino uno de esos casos, tenemos el del artículo 53 de la Constitución Política, según el cual “el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo”, a lo cual se agrega que “la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos” los principios mínimos fundamentales que la misma disposición enuncia.
Allí encontramos, como grandes directrices trazadas por el propio Constituyente, el principio de igualdad de oportunidades, el de la remuneración mínima vital y móvil, el de la proporcionalidad entre la remuneración y la cantidad y calidad de trabajo (“a trabajo igual, salario igual”, como lo dice la Corte Constitucional), el de la estabilidad en el empleo, tan ignorado por este Gobierno, el de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, el de las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, lo que significa que no se puede transigir ni conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles, el de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho laboral (“in dubio pro operario”), el de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; y las garantías a la seguridad social, a la capacitación, al adiestramiento y al descanso necesario; la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad; la garantía para los pensionados del pago oportuno y el reajuste de sus mesadas; el nivel prevalente de los convenios internacionales de trabajo adoptados en la OIT, y el principio según el cual la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
Todo esto, que hoy debería encontrarse ampliamente desarrollado por normas legales que convirtieran los postulados expuestos en realidades, ha tenido que ir siendo moldeado y estructurado a través de sentencias de la Corte Constitucional, a falta de la actividad del Congreso.
Un Estatuto del Trabajo debe corresponder a un conjunto armónico, equilibrado, comprehensivo, ordenado y completo acerca de las relaciones generadas entre patronos públicos y privados y los trabajadores, en sus distintas categorías, sobre los derechos inalienables que les asisten, sobre las reglas aplicables en los contratos individuales y en los pactos y convenciones colectivas, sobre la solución de conflictos, sobre la estabilidad laboral; sobre las disposiciones que actualicen el ordenamiento jurídico, sustituyendo los actuales códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo; en fin ….. se requiere un ordenamiento integral, hoy inexistente.
21. Las veedurías como expresión de la democracia participativa
Si fuéramos a definir en orden de importancia los valores esenciales de la Constitución de 1991, no cabe duda de que en uno de los primeros lugares debe ser ubicado el concepto de Democracia participativa.
Si recordamos los antecedentes inmediatos de la expedición de la Carta Política, hemos de ver que la séptima papeleta fue votada, aunque informalmente, con el propósito de lograr una vía efectiva de reforma constitucional que no tuviera que pasar por el Congreso -como paradójicamente resultaba del artículo 13 del Plebiscito de 1957-, procurando que el pueblo mismo, directamente o a través de una Asamblea Constituyente, produjera unos cambios institucionales que en ese momento, en medio de una violencia incontrolable, se consideraron urgentes.
Después, expedido el Decreto de Estado de Sitio 927 del 3 de mayo de 1990, que fue hallado exequible por la Corte Suprema de Justicia, según sentencia del 24 de mayo de 1990, en él se incluyó el texto de una nueva tarjeta electoral que debería votarse, como en efecto se hizo el 27 de julio de ese año, por más de cinco millones de ciudadanos.
Ese texto señalaba:
“¿Para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia? SI NO”.
Posteriormente fue expedido el Decreto Legislativo 1926 del 24 de agosto de 1990, el cual plasmó los acuerdos políticos celebrados entre los partidos y movimientos que habían participado en la última con tienda electoral; concretó las características de la Asamblea, entonces llamada “Constitucional”, que debería sesionar entre febrero y julio de 1991, si así lo quería el pueblo, para modificar la Constitución Política en unos temas que los mismos acuerdos y el Decreto contemplaban, y estableció las reglas de juego pertinentes, autorizando a la Registraduría para contabilizar los votos con miras a conformar la Asamblea por elección popular.
Bien se sabe que la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 9 de octubre de 1990, aunque declaró la exequibilidad del Decreto 1926 en su conjunto, halló inexequible el temario que delimitaba la competencia de la Asamblea, y ésta, por tanto, elegida por el pueblo el 9 de diciembre de 1990, asumió el poder para sustituir íntegramente la Constitución -siendo, entonces, a partir de allí, una Asamblea Constituyente, a través de la cual se ejerció el poder primario para la configuración de la estructura del Estado-, como en efecto lo hizo al declarar en el artículo 380 de la nueva Carta que quedaba derogada la anterior, con todas sus reformas.
El mismo proceso de establecimiento de la Constitución fue entonces claramente participativo, y en el seno de la Asamblea Constituyente prevaleció el criterio de que Colombia, si bien podía conservar los esquemas de democracia representativa y por tanto elegir popularmente al Presidente y Vicepresidente de la República, a los congresistas, a los diputados, a los concejales, a los gobernadores, a los alcaldes y a los miembros de juntas administradoras locales, debería abrir las puertas institucionales para que el pueblo de manera directa y sin intermediarios pudiera hacia el futuro tomar parte activa en la formulación del ordenamiento jurídico desde su base misma -la Constitución- y en la toma de decisiones trascendentales así como en la defensa de los intereses colectivos.
El artículo 3 de la Constitución, modificando el alcance jurídico del antiguo artículo 2 de la codificación de 1886, señaló con claridad que la soberanía reside esencial y exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, y que él la ejerce directamente (democracia participativa) o a través de sus representantes (democracia representativa), en los términos de las disposiciones constitucionales.
A su vez, varias normas del nuevo Estatuto Fundamental se orientaron al objetivo de convertir en realidad esa democracia participativa.
En el Preámbulo de la Constitución, el carácter democrático y participativo del Estado fue destacado como uno de los elementos sustanciales del ordenamiento.
En el artículo 1 de la Constitución se caracterizó a Colombia como un Estado Social de Derecho entre cuyos elementos esenciales se encuentra la forma de República democrática, participativa y pluralista.
El artículo 2 de la Carta, al enunciar los fines esenciales del Estado, dejó explícito el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.
La participación se concibió en el sistema constitucional de 1991, a la vez que como elemento fundante de la organización política, como un derecho inalienable, a cuyo servicio fueron puestos los llamados mecanismos de participación, previstos en los artículos 103 y concordantes de la Constitución, y también se la formuló como un deber ciudadano en el artículo 95, numeral 5, a cuyo tenor todos han de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.
Aún el régimen económico y la hacienda pública contemplan la participación ciudadana como factor de primer orden en su configuración, a partir de la creación del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, a los cuales alude el artículo 340 de la Carta, que se integran por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, y que deben pronunciarse -por disposición expresa del Constituyente- acerca del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas y en torno a los planes de las entidades territoriales.
El objeto de este escrito no es el de efectuar un estudio detenido de todos y cada uno de los mecanismos de participación, que están desarrollados en la Ley 134 de 1994 (Estatutaria), y en la Sentencia C-180 del mismo año, proferida por la Corte Constitucional, sino el de resaltar que con gran amplitud la Carta Política ha dado lugar a muy diversas formas de participación, lo que ha permitido al legislador estipular modalidades distintas, con el propósito de garantizar que el pueblo tome decisiones y asegure, tomando parte en diversos asuntos, el pleno ejercicio de sus derechos democráticos.
Las veedurías ciudadanas hacen parte de ese universo de posibilidades participativas, aunque no se encuentren enumeradas con ese nombre en el artículo 103 de la Constitución. Cuando se estudia completa dicha norma puede verse que ella ordena al Estado contribuir a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.
A su vez, el artículo 40, numeral 2, de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y dice que para hacer efectivo ese derecho puede tomar parte con libertad en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, entre las cuales se encuentran justamente las veedurías.
Ese concepto se relaciona directamente con la posibilidad que debe tener todo ciudadano de integrarse y organizarse con otros, con miras a lograr objetivos de interés público, a través de la vigilancia social sobre las actividades y gestiones de la administración y aun de particulares que afecten el bien común.
Se trata de “ver” lo que se hace; de “verificar” cómo se actúa; de “vigilar”, de modo directo, las ejecutorias institucionales, con el objeto de evitar o poner freno a la corrupción, a los malos manejos, a la desidia administrativa, al desorden de las entidades públicas y a todo aquello que implique daño o deterioro de los bienes y los derechos de la comunidad.
En el libro de Armando Ávila, Máximino Mafla Arango y Omar de Jesús Montilla, relativo a la institucionalidad de la veeduría, que ha partido de una investigación académica auspiciada por la Universidad del Valle como elemento de lucha contra la corrupción, pueden encontrarse valiosísimos elementos de orden jurídico que ubican dentro de nuestro sistema ese tipo de instituciones y que promueven su creación dentro de un marco trazado por la carta Política, las leyes y la jurisprudencia.
Es muy importante en ese trabajo lo referente al análisis constitucional del instituto, no menos que lo relativo a los antecedentes de su establecimiento y a las perspectivas de su desarrollo.
La veeduría, tratada como mecanismo insustituible para canalizar la participación del pueblo hacia la defensa del interés colectivo, se muestra en esta obra bajo los distintos aspectos que importan por supuesto a los juristas, pero también a los gobernantes y administradores, y al hombre común, a veces desorientado e inerme frente a quienes ejercen el poder, pero casi siempre ignorante sobre los instrumentos que le ofrece el sistema jurídico para sus propias reivindicaciones y las de la sociedad de la cual hace parte.
22. Ámbito de protección de los derechos fundamentales relativos a la actividad de los medios de comunicación
Es propicia la oportunidad para dejar consignados algunos conceptos referentes al alcance de las normas constitucionales que desde 1991 rigen en materias alusivas al ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.
Como en esta obra podrá apreciarse, durante los años en que ha regido la Carta Política se han proferido numerosos fallos de constitucionalidad y tutela por parte de la Corte Constitucional, mediante los cuales se ha trazado el marco esencial sobre la comprensión y desarrollo de los preceptos superiores al respecto, no menos que acerca de las repercusiones en nuestro Derecho interno de los postulados fundamentales plasmados en pactos y declaraciones internacionales sobre derechos humanos, a través del concepto del bloque de constitucionalidad.
A nadie se oculta que uno de los índices más significativos sobre la mayor o menor presencia del talante y el espíritu democrático en un Estado guarda relación con el ejercicio de las libertades de conciencia, opinión, expresión y reunión, así como en lo referente al libre flujo de las informaciones en las distintas modalidades de comunicación existentes.
En el mundo actual, altamente tecnificado –característica inherente a su desarrollo, que le ha granjeado en estas décadas el calificativo de “aldea global”-, los problemas y conflictos surgidos con motivo del uso de los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, han venido multiplicándose, de manera que en la actualidad resulta imposible formular una teoría jurídica exhaustiva, que abarque todas las posibilidades de ejercicio de la libertad, pero también de riesgo, que propician o facilitan los avanzados instrumentos al alcance del ser humano, cuyos nuevos hitos todos los días dotados de mayor sofisticación, evolucionan y se modifican de manera incesante.
Los sistemas jurídicos, tanto los nacionales como los internacionales, se muestran incapaces de responder con idoneidad y prontitud a las muy diversas hipótesis generadas por la catarata de opciones tecnológicas utilizables.
Es por ello que, por ejemplo, la normatividad que pudiera aplicarse o invocarse respecto del Internet resulta insuficiente y exigua, cuando no totalmente inútil para salvaguardar de veras y con prontitud derechos individuales e intereses colectivos ante la creciente y renovada utilización de aquél.
En cuanto a los medios tradicionales, como la prensa escrita, la radiodifusión y, un poco más adelante, la televisión, tampoco están ellos cobijados de manera integral y segura por reglas o postulados que suministren total certidumbre en cuanto a la sujeción de su uso a los ordenamientos jurídicos, ni respecto a la intangibilidad de todos los derechos comprometidos, algunos de los cuales se contraponen entre sí, muchas veces de manera tan frontal que resulta imposible su convivencia.
Al mismo tiempo, debido a la misma dinámica de la comunicación, que ha puesto la primicia en el primer lugar de los objetivos periodísticos, y de otro lado merced a las cada vez más estrechas relaciones entre la gestión mediática y los asuntos estatales, se han venido multiplicando las situaciones de crisis en los medios, así como los eventos de choque entre ellos y el poder político.
Del primer género podemos señalar, apenas como ejemplo, el caso del periodista Blair, que inventó numerosas informaciones merecedoras de primera página y gran espacio en el New York Times, lo que condujo a la necesaria rectificación del medio, en autodenuncia pública, en cuanto había sido puesta a prueba su credibilidad inveterada. Del segundo rango es la reciente tempestad en la BBC de Londres, con motivo de las informaciones transmitidas respecto a los datos y elementos de juicio tenidos en cuenta por el Gobierno inglés para apoyar la guerra contra Irak con base en la argumentación de un grave peligro por la posesión de armas de destrucción masiva, con el indiscutible compromiso del Gobierno Británico, lo que produjo a la postre la caída -a mi modo de ver injusta- de las cabezas principales de la cadena radial.
Y si queremos referirnos a los casos en que el uso inadecuado o abusivo de los medios y su excepcional impacto en la colectividad han causado daños a la honra, al buen nombre, a la intimidad o al prestigio de personas o instituciones, la lista de casos se haría interminable, sin que podamos afirmar que ha existido siempre una justa solución en Derecho contenida en sentencia judicial, o inclusive la iniciación de algún proceso con esa finalidad.
Igualmente, sería factible enunciar muchos ejemplos de perturbación del legítimo derecho a expresarse, a divulgar las propias ideas, a informar o a recibir información, en razón de actuaciones ilícitas, abiertas o encubiertas, de gobiernos o instituciones públicas, de empresas privadas, de organizaciones sociales o religiosas o de conglomerados económicos.
No obstante, los esfuerzos por encuadrar el infinito número de situaciones surgidas o susceptibles de surgir a propósito del uso de los medios o del ejercicio de las libertades, han permitido, especialmente en las últimas décadas, que los tribunales de justicia, penales o civiles y ante todo constitucionales, hayan ido sentando doctrina tanto respecto del derecho de quien informa o se expresa públicamente como del que pueda resultar afectado por las publicaciones, y también en torno a los derechos de la colectividad en cuanto a la calidad, imparcialidad y veracidad de la información que recibe.
En Colombia, como antes digo, ha sido la Corte Constitucional la institución llamada a realizar, en sus pronunciamientos, los postulados básicos de la Carta Política en esta delicada materia, y a velar por la intangibilidad de los derechos fundamentales involucrados.
La jurisprudencia se ha orientado, ante todo, a lograr el adecuado equilibrio entre tales derechos, para impedir que las decisiones mediante las cuales se favorecen unos impliquen el sacrificio de otros, si bien, cuando tal propósito no se ha logrado, al ser insalvable la contradicción, ha debido la Corte adoptar –como en efecto se ha hecho- providencias que resaltan la razón de prevalencia excepcional de los derechos asociados con mayor proximidad en el respectivo caso a la dignidad de la persona o a la defensa del interés público.
Pasar revista a la jurisprudencia constitucional sobre el tema, doce años después de que iniciara sus trabajos la Corte Constitucional el 17 de febrero de 1992, no es tarea fácil. Sistematizarla, menos. Buscar en los variados contenidos de los fallos las grandes líneas de interpretación de la normatividad superior, resulta aún más complejo. Por ello, no puede menos de exaltarse la labor de quienes, como Ricardo Ávila Palacios, han emprendido tal labor, ordenando, comentando y relacionando las normas y la jurisprudencia sobre el derecho a la información en Colombia, para bien del estudio ponderado y académico de las distintas fuentes.
Ávila, periodista y hoy abogado, elaboro su trabajo con paciencia y seriedad, y hoy puede presentarlo, como aporte indiscutible, desde el punto de vista jurídico y también desde el periodístico, a los objetivos que el actual desarrollo de los medios demandan.
Considero que el presente trabajo resulta de interés indudable y será en el futuro fuente obligatoria de consulta cuando se trate de rastrear los indiscutibles avances de nuestro Derecho Público en la materia.