Obituario
“Vivir con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres.”
(Escolios a un texto implícito, Nicolás Gómez Dávila)
El miércoles 20 de marzo, en horas de la madrugada, y próximo a cumplir los 98 años, falleció en Bogotá mi padre, el académico Andrés Rosselli Quijano. Nació en Sogamoso, Boyacá, el 25 de abril de 1921. Tuvo una vida plácida, larga y productiva y, sobre todo, fue un hombre feliz. Nunca dejó de admirar de manera incondicional a su amada esposa Eugenia, con quien tuvo un matrimonio modélico que duró 68 años. Forjó una familia de nueve hijos (María Eugenia, Ana Isabel, Patricia (QEPD), Mónica, Diego Andrés, Claudia, Marcela, Marta Adriana y Pablo), 21 nietos y tres bisnietos, en quienes quedó la huella de un hombre bondadoso y trabajador, siempre fascinado con la profesión médica.
Sin otra herramienta que la perseverancia, un oftalmoscopio y un martillo de reflejos, fue el pionero de la neurología en Colombia. Bajo sus enseñanzas pasaron varias generaciones de médicos, psicólogos, fisioterapeutas y fonoaudiólogos que lo admiraron por la fluidez verbal, la agudeza como semiólogo y la calidez humana.
académico Andrés Rosselli Quijano, Su infancia y juventud transcurrieron entre el colegio Sugamuxi, en la ciudad que lo vio nacer, el colegio Boyacá en Tunja, y luego el colegio San Bartolomé en Bogotá, donde lo becaron por excelencia académica. Creció al lado de sus primos Humberto Rosselli Quijano y Alfonso Patiño Rosselli, dos ilustres colombianos que siempre le despertaron admiración: el primero, un psiquiatra, historiador y escritor, y el segundo, un abogado destacado, magistrado de la Corte suprema que habría de morir de manera trágica en la toma del palacio de justicia en 1985.
El padre del joven Andrés murió cuando éste cursaba segundo semestre de medicina en la Universidad nacional de Colombia.
De donde se graduó en 1948 con la tesis laureada “La alucinación en Psiquiatría”. Sus primeros trabajos como médico, por cierto, bastante pintorescos, fueron en la Cárcel Modelo y en Asilos de locas.
Sin embargo, esa vocación como psiquiatra cambió con una visita a Colombia del Dr. Raymond Adams, profesor de Harvard y jefe de neurología del Massachusetts General Hospital en Boston. Gracias a una inspiradora conferencia del Dr. Adams. Mi padre viajó a esa ciudad en 1953 para especializarse en dicha rama de la Medicina, inexistente en el país por aquel entonces.
De regreso a Bogotá, fundó el primer servicio de neurología en las instalaciones del Hospital Militar central que dirigía su amigo, el urólogo Alfonso Ramírez Gutiérrez. Allí trabajó por dos décadas. Donde aún lo recuerdan quienes fueron sus estudiantes y residentes. Pues prefería usar las escaleras y no los ascensores para desplazarse por una construcción de trece pisos y tres sótanos. Sin saberlo, estas intensas pruebas físicas lo mantendrían en forma para una de las pasiones de su vida: el tenis, deporte que practicó hasta bien entrados los ochenta años.
Después de su paso por el Hospital Militar, trabajó en el Hospital San Juan de Dios con el Dr. Ignacio Vergara García. De esa época conservo el recuerdo de las controversias en las reuniones académicas que fueron determinantes para que yo. El menor de sus hijos, tomara la decisión de estudiar Medicina. De manera simultánea enseñaba neurofisiología en la Universidad Javeriana y en la Escuela colombiana de rehabilitación, en los departamentos de psicología, fonoaudiología y fisioterapia.
Sus últimos años de ejercicio profesional transcurrieron en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Institución de la cual fue miembro fundador, y en donde también impactó a nuevas generaciones de médicos.
Pero no fueron estos sobresalientes logros médicos lo que más admiré de mi padre. Fue la visión optimista de la vida. Aún ante las vicisitudes extremas y la manera de resolverlas al lado de su inseparable esposa. Esto lo dejó ver en otra de las facetas de su larga existencia: el amor por la vida en el campo.
Fundó, junto a su amigo Alfonso Ramírez, un hato que aún persiste en las agrestes tierras del Casanare, en donde pasó sus días más felices. Entre los dos beneficiaron a la vereda con la construcción de un centro de salud, una escuela y la prestación de sus servicios médicos. Durante las vacaciones familiares enseñó a hijos, nietos y bisnietos la capacidad de maravillarse con un amanecer, un aguacero torrencial, el vuelo de las garzas y las virtudes de una existencia austera rodeada de la naturaleza.
Unos meses antes de morir, luego de una caminata por el barrio en donde vivía y de la lectura de unos fragmentos de “El Quijote” y unos versos de Neruda. Le pregunté si la vida para él había sido larga o corta. Me respondió con certeza y una sonrisa diáfana: “Ni muy larga, ni muy corta. Lo justo…”
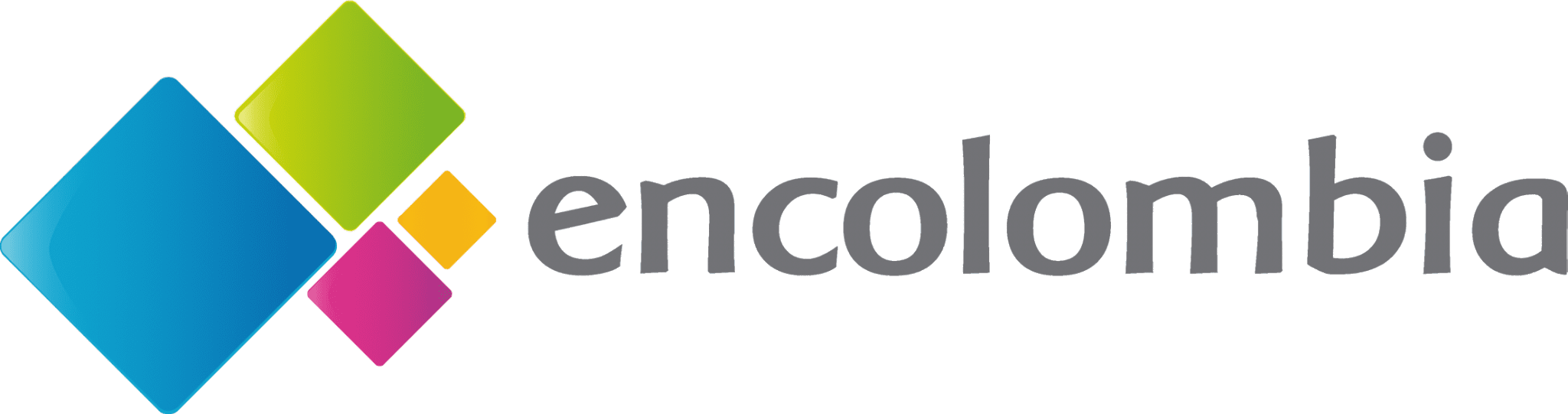

 “Vivir con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres.”
“Vivir con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres.”


