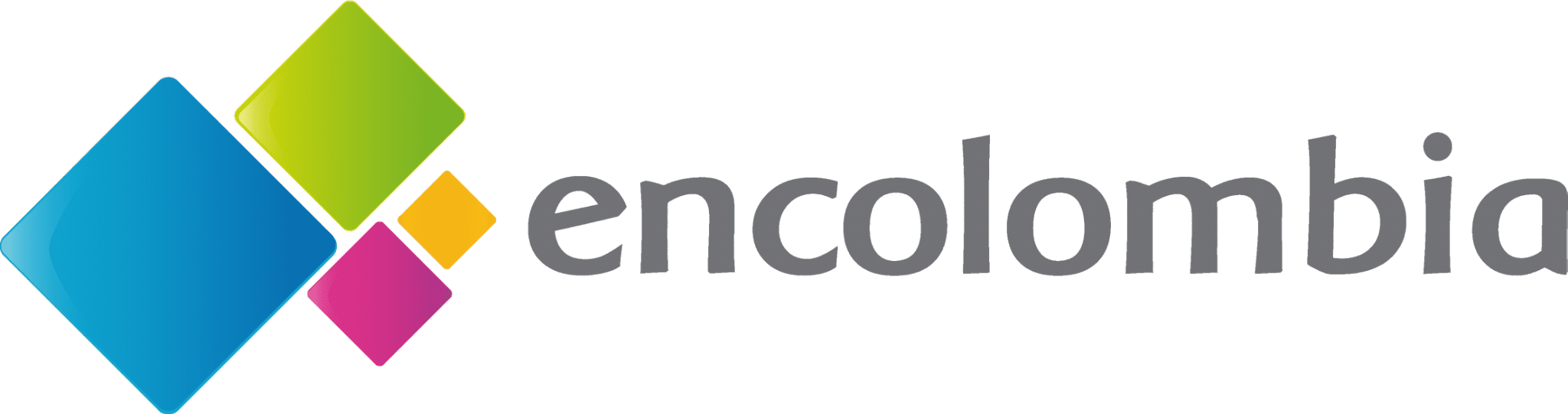Académico Efraím Otero Ruiz
Para la Academia Nacional de Medicina constituye hoy motivo de especial complacencia el acoger en este recinto al Dr. Mario Paredes Suárez, distinguido endocrinólogo ecuatoriano, ex-Presidente de la Academia de Medicina de su país y actual Presidente de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, ALANAM.
Para mí la complacencia es doble, por haber tenido la deferencia el Presidente y la Junta Directiva de nuestra Academia de haberme encargado de hacer el comentario a su importante trabajo “Aspectos históricos de la deficiencia de yodo en América” que nos acaba de presentar y que emprendo, además, con la satisfacción de poder dar la bienvenida a una persona de las cualidades personales de Mario, cuya amistad he disfrutado por casi 35 años.
Después de describirnos la etimología y el origen lexicográfico de la palabra “coto” y cómo ella fue empleada para describir las tumefacciones en el cuello, el Académico Paredes menciona la discusión, fomentada principalmente por los estudios de Greenwald y McClendon sobre si el bocio existió o nó entre los indígenas suramericanos antes de la conquista española.
Y a pesar de que dichos autores norteamericanos tienden a negarlo, yo creo que los argumentos citados por Antonio Ucrós Cuéllar en Colombia -cuyos trabajos son indispensables para todo aquel que se ocupe de la historia del bocio en América- y por Rodrigo Fierro Benítez en el Ecuador, onfirman esa presencia del bocio entre las tribus precolombinas.
Así comienza Ucrós citando a Fray Pedro de Aguado, acompañante de Jiménez de Quesada en la fundación de Santa Fe de Bogotá, quien dice que “estas gentes moscas o muiscas del rincón de Vélez, más serranillas y pequeñas que los demás indios e indias por causa de algunas aguas que beben, crían todos los más en la garganta grandes papos que los hacen muy feos y de mal parecer”.
También Fray Bartolomé de la Vega, hablando de las enfermedades que afectan a los indios que cultivan coca dice que “también les nacen…unas paperas debajo de la barba, tan grandes como cidras, que da compasión de verlos”.
Indudablemente la iconografía, representada en estatuillas de cerámica o de madera y que Paredes comenta citando a Fierro Benítez (otro distinguido médico ecuatoriano que se ha preocupado mucho por la historia del bocio), también representada en cerámicas colombianas de la cultura Tumaco, podría referirse a bocio u a otras tumefacciones del cuello no necesariamente tiroideas.
Pero, en general, sí parece existir hoy día un consenso en autores como Ucrós, Patiño o Gaitán Marulanda de que la endemia bociosa sí predominaba en el Nuevo Mundo desde mucho antes de la llegada de los españoles.
Ya en la colonia, el primer trabajo impreso sobre la enfermedad aparece en 1784 en el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, sin firma y titulado “Reflexiones sobre la enfermedad que vulgarmente se llama coto”; pero antes de ella don Manuel del Socorro Rodríguez, fundador de dicho periódico, había hecho unas observaciones que Ucrós califica de “periodísticas” pues afirmaba que “a veces el coto cuelga sobre el pecho como una bolsa, moviéndose de una parte a otra, de suerte que es preciso llevarlo recogido en un paño pendiente del cuello”. (Lea: Comentario: Mineralocorticoides, Una Vida para su Investigación)
Más tarde, en 1797, aparecerá una monografía de don Vicente Gil de Tejada titulada “Memorias sobre las causas naturales y curación de los cotos en Santa Fe” que por primera vez establece los poblados o zonas de la mayor endemia bociosa.
Estos son quizá los dos trabajos más importantes que anteceden a la publicación, en 1808, del monumental trabajo de Francisco José de Caldas titulado “El influjo del clima sobre los seres organizados”, que nos ha comentado el Académico Paredes, en que habla ya más extensamente del coto y sus efectos sobre la raza y la procreación.
Las descripciones que sobre la literatura local, desde comienzos hasta finales del siglo XIX, hacen los Académicos Ucrós y Paredes se complementan admirablemente y constituyen base indispensable para quien quiera ocuparse a fondo de la historia de esta endemia.
Al tiempo que se hacían estas observaciones empíricas en la Conquista y la Colonia, bien poco era lo que los médicos o protomédicos de nuestros países conocían o sabían acerca de la glándula tiroides, cuya denominación latina “glandulae thyroideae” aparece por vez primera en la “Adenographia” o tratado de las glándulas de Thomas Wharton en 1656.
Sin embargo, las primeras observaciones de Galeno (el cual, como otros médicos de la antigüedad, la agrupaba entre la glándulas salivares) habían sido ya ampliadas por Vesalio y Bartolomé Eustaquio entre 1510 y 1574.
Hacia 1740 Lalouette ya había descrito el lóbulo central o piramidal que lleva su nombre. La estructura histológica de los folículos llenos de coloide se debe a Morgagni en 1706, pero el nombre de “folículos” solo se lo dieron Panagiotades y Wagener en 1846.
Pero si el conocimiento anatómico ya se había completado al finalizar el siglo XVIII poco era lo que hasta entonces se conocía de su función, salvo la remota conexión entre tiroides y ovario puesta de presente por la hipertrofia glandular sucedida con la desfloración o el embarazo, que ya los romanos determinaban con la medida de un hilo alrededor del cuello en las mujeres que presuntamente perdían la virginidad.
Wharton creía que la misión de la tiroides era conservar el calor del armazón cartilaginoso de la laringe; otros que era segregar un líquido -a través del hipotético conducto tirogloso- que lubrificaba la laringe y la tráquea; otros, incluyendo al famoso Boerhaave, creían que su función era sonora, amortiguando las vibraciones laríngeas más fuertes y favoreciendo la modul ción de la voz; como argumento se aducía el enronquecimiento de la voz en pacientes con bocio.
También se llegó a pensar en una función circulatoria, reguladora de la irrigación sanguínea del cerebro -según Schreger, de Erlangen- por la gran vascularización de la glándula, teoría que fue mantenida hasta bien entrado el siglo XIX; otros, como Autenrieth, le atribuyeron la misión de preparar la sangre para el intercambio gaseoso en los pulmones o para la asimilación del quilo por encima del diafragma.
Los ensayos de los fisiólogos de ediados y finales del siglo XIX para extirpar la glándula llevaban a conclusiones sorprendentes y erróneas por la tetania que acarreaba la extirpación simultánea de las paratiroides, por entonces también desconocidas.
Curiosamente sus acciones metabólicas vinieron a develarse más con los estudios que hicieron Flajani, Parry, Graves y Basedow del hipertiroidismo que lleva hoy el nombre de los dos últimos. Y ya desde las observaciones de Basedow vino a conocerse la acción temporalmente curativa del yodo, afirmada en 1920 por Neisser y Plummer cuando ya se vislumbraba la estructura química yodada de las hormonas tiroideas.
De ahí en adelante, hasta nuestros días, la tiroidología es una sucesión de rutilantes hallazgos investigativos, muchos de los cuales han servido, entre otros, para clasificar la enfermedad de Graves como una afección autoinmune.
El trabajo de Paredes se extiende a través del siglo XX con todos las investigaciones que, en nuestros diversos países, llevaron por fin a la yodificación de la sal a mediados de ese siglo o, como lo anota Ucrós, “más de cien años después de que Boussingault hubiera señalado la importancia del yodo en la prevención del bocio”.
En esa historia, amenamente narrada por Paredes, habría que relatar la de las expediciones modernas del bocio en la década del cincuenta, como cuando John Stanbury empaca sus equipos de detección y medición de yodo radioactivo y los lleva en avión desde Boston a las sierras de Mendoza, en la Argentina, o cuando Marcel Roche hace lo mismo para estudiar los indígenas del Alto Ventuari, un remoto afluente del Orinoco en Venezuela.
Todo ello hace más meritorias y de resonancia universal las observaciones de Boussingault en la Nueva Granada quien, para 1831, ya establece en forma científica la acción preventiva y curativa del yodo en los bocios de Antioquia y del Ecuador.
Esa labor ha sido ampliamente reconocida por McClendon y por mi profesor Sidney Werner quien, en su memorable libro sobre “El tiroides” le da a Boussingault el reconocimiento de haber sido el primero en asociar científicamente el yodo con la prevención y tratamiento del bocio.
Quizás ello se debió a que Boussingault, como estudiante de agronomía en París, había conocido los trabajos de Courtois que le permitieron identificar el yodo, en 1811, por la formación de escamas violáceas que se producían al calentar las sales o substancias que contuvieran dicho elemento, reacción que probablemente Boussingault empleó para su identificación del mismo en la sal de Guaca (hoy Heliconia) en Antioquia.
En mi concepto los trabajos de Ucrós Cuéllar y de Paredes se complementan extraordinariamente, ya que el primero se refiere al coto o bocio en la Nueva Granada y el segundo al Ecuador.
Y justamente al hablar de las últimas décadas del siglo XIX nos cita Ucrós un ameno párrafo escrito en su exilio colombiano por Don Juan Montalvo, personaje querido y apreciado por sus paisanos ecuatorianos, en una arremetida epistolar contra Emiro Kastos, seudónimo de un escritor neogranadino, quien acusaba de cotudas a las mujeres de su patria mayores de 25 años.
Dice Don Juan: “Miente Emiro Kastos! Me dijo una vez un granadino: esa enfermedad es desconocida en la Nueva Granada. Por desgracia, todos hemos leído las disquisiciones científicas acerca de ese horrible desvío en la meseta de Bogotá, Mariquita y otras comarcas de Neo Colombia; y hemos gemido de corazón con los poetas colombianos que lloran esa ruina prematura de la belleza de su patria. Si de los 25 en adelante están condenadas a ir con esa cruz a cuestas, no olviden las ninfas de Monserrate que hasta los 25 son las más lindas de las sudamericanas”.
La revisión del Académico Paredes es una de las más extensas y suscintas escritas hasta ahora sobre la historia de la deficiencia de yodo, con 43 referencias bibliográficas citadas en el texto y otras 154 referidas como bibliografía de interés.
Y aunque entre éstas aparecen ampliamente citados, yo quisiera que en toda revisión histórica se diese más relevancia a los trabajos de nuestro compatriota y Académico Honorario Eduardo Gaitán Marulanda, quien en forma definitiva ha demostrado el papel de los bociógenos ambientales en la etiopatogenia del bocio, creando para los organismos a ellos expuestos una deficiencia si no absoluta sí por lo menos relativa del yodo y siendo un factor importante a considerar cuandoquiera que se planeen estrategias para combatir dicha deficiencia.
Espero que los subsiguientes comentarios de nuestro Presidente y del Académico Jácome Roca nos permitan extendernos aún más en esta fascinante historia del bocio y la deficiencia de yodo en nuestros países.
A mí sólo me resta felicitar y dar la bienvenida de manera efusiva al Académico Paredes Suáre por su próximo ingreso a esta Academia, donde ampliará el círculo de amigos que, desde hace tiempos, lo hemos acompañado espiritualmente en estas inquietudes intelectuales que hoy su destacado talento ha traído ante nosotros y que esperamos se continúen ininterrrumpidamente por muchos años.