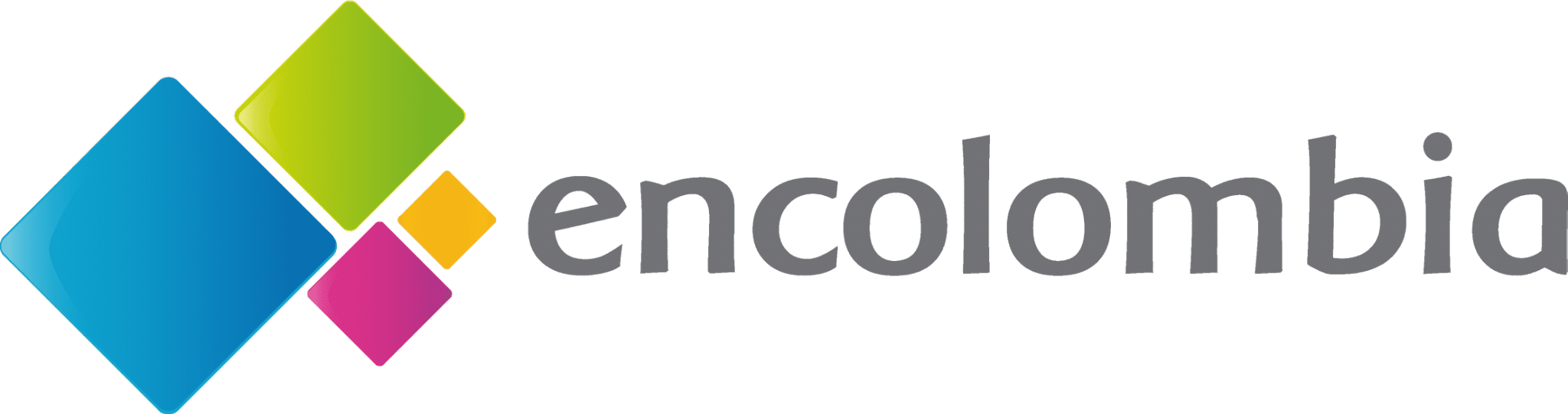Doctor Carlos Sanmartín Barberi
Académico Honorario
Durante la Sesión Solemne del día 26 de Junio de 1986, la Academia
Nacional de Medicina recibió como Miembro Honorario al Dr. Carlos
Sanmartín Barberi, quien en esa ocasión pronunció las palabras que
aparecen a continuación.
Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de su Junta Directiva, señores académicos, señoras, señores:
Héme aquí, antes de nada, para agradecer -ex tato corde- la manera generosa como esta cademia me abre sus puertas, para acogerme como miembro honorario en esta solemne y, para mí, sobrecogedora ocasión.
Mi sorpresa ante tan inesperada y alta distinción creció y de igual manera lo hizo mi sensación de desconcierto, cuando al leer el reglamento de la Academia me percaté de todo el significado de esta posición y de los requisitos que se exigen para ser galardonado con la presea que hoy se me otorga. El que se haya creído que yo los llenaba hace mayor mi reconocimiento con la Academia y muy en particular hacia el académico José Francisco Socarrás quien tan gentilmente propuso mi nombre para tal honor.
Equivocadamente se suele creer que la dignidad de académico honorario significa algo así como un tranquilo y descansado remanso, para premiar una vida de esfuerzo y consagración a un ideal. No lo creo así, en absoluto. Aquí el reglamento mencionado es claro y preciso, cuando estipula que: “los miembros honorarios tienen los mismos privilegios y deberes que los miembros de número”.
Aún si las normas no lo señalasen, esté seguro señor presidente y tranquila la Academia, que no consideraré como regalada y cómoda poltrona el sillón que hoy entro a ocupar, y que daré a ella, con todo ahinco y dedicación, el máximo de mi esfuerzo.
Hay un privilegio, es verdad, que tienen los miembros honorarios durante la ceremonia de su investidura. Me refiero a que el tema de su exposición es, en cierta manera, libre sin estar sometido a revisión o crítica para ser aceptado, ni a cortapisas editoriales si acaso se decide publicar el texto de su discurso.
Que no se exija forzosamente la presentación de un trabajo científico original e inédito, quiere decir que está reconociendo la Academia las publicaciones, pocas o muchas, que al agraciado recipiendario ha hecho anteriormente en el curso de su vida y que ellas se han tenido en cuenta para que reciba y disfrute el galardón más alto que ella confiere.
El título de un discurso se pone generalmente cuando se ha terminado su redacción. Bastante medité sobre el que daría al mío -pues alguno había de tener-o Tras de elegir algunos y desechar otros tantos, creí que uno adecuado podría ser “Recuerdos de Infancia y Juventud”, que sin presumir de original y novedoso se presta para rendir tributo a Ernesto Renán, artífice magistral de la prosa francesa, quien escribiera, entre otros, uno de los libros que más he disfrutado “Souvenirs d’Enfance et de Jeneusse”.
Mi charla será esencialmente recordativa, sin que se trate -así pueda parecerlo- de aquella situación que tan hermosamente describiera, con su característico manejo de la lengua inglesa Lord Dunsany en su fantástico relato “Carcassonne”, que forma parte de un libro pequeño, insuperable y no muy conocido: “A Dreamer’s Tales”.
Allí decía, al describir a los extraviados guerreros de Camorak: “ya se les había blanqueado la barba y habían viajado muy lejos y arduamente. Y les había llegado la hora cuando el hombre, descansando de sus penalidades sueña adormilado, más con los años que se fueron que con los que han de venir…”.
Si he optado por evocar el pasado, es porque me parece que es la manera más adecuada y sensata para reconocer agradecido a las personas -ya desaparecidas todas- que influyeron sobre mí, que contribuyeron a formarme y a quienes, en parte no pequeña, se debe ésta emocionante oportunidad de estar –hir et t none – hablando ante tan dilecto concurso como el que esta noche me acompaña.
Entre tantas añoranzas como las que surgen en mi memoria he elegido algunas muy personales, casi íntimas, para contarlas a ustedes. Para relatarlas sulicito su benévola indulgencia, pues son realmente muy subjetivas y llenas de sutiles recuerdos, que a pesar de los año transcurridos tienen para mí una vigencia fresca, invariable y con detalles tan precisos, que parece que no contarán para ellas aquellos versos de Borges en la Milonga de los Morenos: “¿A qué cielo de tambores/ y siestas largas se han ido?/ Se los ha llevado el tiempo’; El tiempo que es el olvido”.
Aquí no puedo dejar de recordar que en la Facultad de Medicina, en el laboratorio de fisiología de Alfonso Esguerra Gómez, cerca de los cronógrafos estaba la fotografía de un hermoso monumento de mármol que mostraba a El Tiempo, con su atuendo tradicional recostado contra una roca, y ante él una heterogénea multitud que desfilaba y se hundía para ir desapareciendo a medida que avanzaba. Una leyenda que había debajo rezaba: “Inmóvil e impasible mira El Tiempo la marcha incontenible de los hombres hacia la Eternidad”. Con razón alguien ha dicho: “El Tiempo no pasa, somos nosotros los que pasamos”.
En los años veintes de este siglo Bogotá era una ciudad que llegaba a unos doscientos mil habitantes. Cerca de ella había pueblos pequeños en donde se instalaban temporalmente, en espera de tiempos más prósperos, matrimonios jóvenes recién iniciados que cada año crecían con la llegada de un nuevo hijo.
Uno de esos lugares era Fontibón – hoy incorporado a la urbe bogotana- y uno de esos hogares era el de mis padres. El Fontibón de entonces, cuando yo tenía entre tres y cuatro años, tiene para mí algo del sabor del Combray de “A la Recherche du Temps Perdu” de Marcel Proust.
Recuerdo, por ejemplo, cómo al atardecer en el tren de Bogotá llegaba mi padre. Había ocasiones cuando más tarde emprendía conmigo regreso a la capital. Mi mayor placer era viajar con él en la plataforma del vagón y sentir en la cara el viento frío de la noche sabanera. En la estación tomábamos un coche para ir al Capitolio iluminado a escuchar la retreta que en el patio norte ejecutaba la banda. Ese es el primer recuerdo de la música.
Durante aquel tiempo de Fontibón sucedió un episodio que pasaré a relatar. Lo vívido de su recuerdo siempre me hace pensar que fue algo que indudablemente tuvo un enorme significado en mi niñez. Se celebraban algunas de esas fiestas pueblerinas con toros, cabalgatas, música y demás.
Estaba ya oscuro cuando llamó a la puerta una pareja de campesinos y me parece ver cómo ella forcejeaba para que él entrara. Mi padre salió y en la sala habló con el hombre. Luego le fue quitando la ruana, el saco, un pañuelo rabo de gallo que llevaba alrededor del cuello y que estaba anudado por debajo del chaleco y finalmente la camisa que tenía pegada a la piel por abundante sangre reseca.
Entonces pidió a mi madre que le preparara “un poco de suero”: fui con ella a la cocina donde puso a hervir agua y le agregó sal de la que se mantenía en una cazuela de barro. Con esa solución salina comenzó mi padre a humedecer una larga herida vertical que corría por la mitad del pecho.
Luego, para mi horror, tomó un bisturí con el cual yo no podía imaginar qué iba a hacer: tiempo después entendí que se había servido de él para avivar los bordes de la herida. Después, con el paciente de pie, mi padre sentado frente a él comenzó a suturarlo con un hilo negro, cuando se fue la electricidad y quedamos a oscuras.
Entonces yo, que hasta ah í no había pasado de ser un curioso y asombrado espectador, comencé mi intervención, sosteniendo en un candelero blanco esmaltado una vela al pie del herido. Así, con mi eficaz ayuda, el cirujano terminó su labor. Todo se hizo sin anestesia y mi madre, sin duda muy impresionada, le preguntó al impávido paciente: “¿Eso no le duele’!”, la respuesta fue corta, seca y terminante; “¡Harto, mi señora!”. Tal fue mi primera relación con la cirugía, rama de la medicina en la que ciertamente no me he destacado…
Por aquel entonces, a veces por la mañana me traía mi padre a Bogotá y regresábamos a Fontibón al caer la noche. Su consultorio, en la casa de mi abuelo paterno -también médico- tenía una puerta que daba al patio en donde yo estaba jugando una tarde cuando salió mi padre y me dijo: “¿quiere ver los microbios’?”; me tomó de la mano y me llevó a su despacho en donde tenía el microscopio -que aún conservo en perfecto estado- y una lámpara con un balón de agua azul que creaba una luminosidad que me parecía antasmagórica.
Me alzó por debajo de los brazos para que alcanzara a mirar por el ocular y vi maravillado, algo que hoy podría dibujar con absoluta fidelidad. Justamente veinte años después, cuando Andrés Soriano nos hacía las prácticas del.
Curso de parasitología vi de nuevo, con emoción inenarrable, aquel organismo que era exacto al que me había enseñado mi padre y supe que se había tratado de un Balantidium coli y que sin duda provenía de un paciente disentérico y que al encontrar protozoario tan móvil y vistoso lo primero que pensó fue mostrarlo a su hijo. Así me inicié en la parasitología, mejor diría en la microbiología, la cual ha constituido gran parte de mi actividad profesional.
En mi niñez la Fiesta de los Estudiantes -que tenía lugar por Carnaval- era un acontecimiento que embargaba a los bogotanos. Entre las diversas celebraciones se destacaba el desfile de disfraces en comparsas, carrozas, grupos pequeños y aún individuos aislados, que se lanzaban a las calles a participar de aquella alegría colectiva.
Esos conjuntos recorrían la carrera 7a. de la Catedral a San Francisco -la Calle Real-‘ continuaban hacia el norte por la misma vía que se convertía en la Avenida de la República; llegaban a la calle 22 por donde doblaban a la izquierda para tomar la carrera 8a. -que entre las calles 11 y 14 se llamaba Calle de Florián -para volver de nuevo a la Plaza de Bolívar en donde habían comenzado.
Andrés María Salgado era un prestigioso odontólogo quien tenía su consultorio -entonces se decía gabinete dental- en la carrera 8a. entre calles 15 y 16. Entre él y mi padre había una excelente amistad y gracias a ella toda la familia Sanmartín y.otros amigos ocupaban la sala de espera y el consultorio -que estaban en la planta baja- para presenciar el desfile desde las ventanas.
Era la fiesta de 1929’y enfrente de donde estábamos, al detenerse el cortejo, quedó un automóvil sobre el que bailaba un alegre personaje. De pronto se reanudó la marcha y el feliz individuo cayó hacia atrás golpeándose, con impresionante ruido, la cabeza contra el pavimento. La víctima se levantó vacilante, dio unos pasos y fue llevada por algunos circunstantes al zaguán de la casa del consultorio.
Mi padre salió y arrodillado en el suelo examinó al accidentado, encendió una cerilla y le miró los ojos. Luego se levantó y dijo que le llevaran al hospital o a una clínica. Cuando entrábamos de nuevo a la sala de espera dijo apesadumbrado: “este muchacho se muere”.
Entonces yo pregunté: “¿su merced por qué sabe que se va a morir?” -“porque tiene el cráneo fracturado”; insistí: “¿su merced por qué sabe que tiene el cráneo fracturado?” -“porque tiene las pupilas desiguales”. Me di cuenta con una mezcla de temor, admiración y respeto que mi padre poseía el tremendo poder de conocer el curso de la vida y predecir su fin cercano.
Dos días más tarde apareció en la prensa la noticia de su fallecimiento y fue cuando no me quedó duda de que mi padre era capaz de detectar, sin equivocarse, el hálito de la muerte. Pasaron nueve años y en 1938, cuando cursaba quinto año de bachillerato en la Academia Militar de Ramírez sucedió un desgraciado accidente.
Un cadete cayó desde unos diez metros de altura cuando trepaba por un cable del gimnasio. Yo estaba en la secretaría cuando oí el tropel de compañeros que le llevaron alzado y le colocaron sobre un diván. Tenía una impresionante herida y por el pantalón de dril roto asomaba uno de los fémures fracturado. Instintivamente me agaché y observé su expresión como de asombro o de Desorientación; pero vi también algo en sus pupilas que me hizo decir aparte a mi hermano Jorge: “Tomás -así se llamaba- se va a morir”.
Entonces para mi estupefacción entre nosotros se repitió exactamente el diálogo que en 1929 había tenido con mi padre. Tres días más tarde sepultábamos al compañero, dándome cuenta, con enorme aprensión, que yo también podía oír el rumor de las alas del ángel de la muerte.
Como última mención de los recuerdos de la niñez quiero relatar dos relacionados con un médico que gozó de enorme prestigio profesional, que se destacó como persona de vasta cultura, ciudadano íntegro y que llegó a ser candidato a la Presidencia de la República. Un día, en 192,7, subíamos con mi padre por la calle 10, un poco arriba de la Plaza de Bolívar, por San Bartolomé, cuando en dirección opuesta venía un señor al que con gran respeto y cortesía saludó descubriéndose y cediéndole la acera.
Tenía barba corta blanca, sombrero hongo y abrigo con cuello de terciopelo rojo oscuro. Hablaron brevemente y cuando se despidieron dijo mi padre: “ese señor es el doctor Lombana”. Lo que a mí más me impresionó fue ver que tan admirada persona tuviera un sobretodo con bolsillos tan pequeños que para que le cupieran las manos dejaba los pulgares por fuera.
Al año siguiente, 1928, ya contaba yo con seis años. En mi hogar había una disciplina estricta y a las seis de la tarde todos los hijos íbamos a la cama, se cerraban los postigos, se apagaba la luz y hasta el día siguiente. Una noche, al finalizar el año, mi padre entró a la alcoba que compartíamos con mi hermano y sigilosamente me dijo que me vistiera.
Salimos de la casa y fuimos caminando hasta la Facultad de Medicina del Parque de los Mártires; el edificio debía estar en obra pues entramos por donde había montones de arena y ladrillos apilados. En el segundo piso, yo diría que en donde era el decanato o en el recinto contiguo, que fue el Salón de Grados, en medio de gran profusión de flores y de cirios encendidos y con una vasta concurrencia, el cuerpo médico velaba el cadáver de José María Lombana Barreneche.
Ya estudiante de medicina, en 1943 cursé bacteriología con Pedro José Almánzar. Después de la clase se formaba a su alrededor una respetuosa tertulia en la que hacía gala de humor, ingenio y sarcasmo. Un día, cuando había hablado del microscopio electrónico, le pregunté en dónde podía informarme detalladamente sobre el tema.
Me dio la referencia exacta y me dijo que fuera a la calle 57, al “Samper-Martínez”, y que preguntara por el doctor Andrés Soriano, quien me permitiría consultar las revistas en la biblioteca. Esta circunstancia fue decisiva en. mi vida, pues descubrí un ambiente y un mundo maravillosos, en donde las personas se dedicaban del todo a su labor en unas instalaciones dotadas de un equipo que para esa época no creo que tuviera igual.
A partir de entonces, todo tiempo libre lo pasaba allí. Todo el personal científico me recibió como a uno más de la casa. A cada uno guardo inmensa gratitud y en especial a Bernardo Samper, su director, siempre afable y ansioso, de enseñar y ayudar a quien llegara. Cuando por primera vez entré a su despacho quedé perplejo al encontrar e ipso facto reconocer un retrato ovalado, que dieciséis años antes, cuando yo tenía cinco había visto pintar.
El doctor Samper me explicó que ‘el personaje era Jorge Martínez Santamaría, fundador con él y primer director de esa institución. Muy intrigado examiné el óleo y comprobé que evidentemente estaba firmado por quien más adelante diré.
Sobre la línea del ferrocarril de Girardot había una sucesión de poblaciones que además de ser lugares de veraneo, de romances y de lunas de miel, daban albergue a enfermos que allí iban a buscar la salud perdida, especialmente los aquejados de insuficiencia cardíaca. Por esta razón en 1927, en una de esas estaciones San Javier, en una quinta vivía mi abuelo Roberto San Martín Hinestrosa y más abajo, en el hotel, su querido amigo Ricardo Acevedo Bernal.
Para acompañar a mi abuelo bajábamos de Bogotá mi madre y mis hermanos para pasar con él largas semanas. Uno de los mayores acontecimientos era cuando nos llegaba el recado de que “hoy don Ricardo va a pintar y que si quieren ir los espera”.
En el acto bajábamos a la capilla del hotel que le servía de taller. Yo pasaba fascinado horas enteras observándole en su labor, viendo como mezclaba los colores en la paleta y con los pinceles los ponía en el lienzo donde iba surgiendo la imagen. En la parte superior del caballete tenía colgada una fotografía, también ovalada, del doctor Martínez Santamaría, que le servía de modelo, la cual muchos años después volví a encontrar, tal como la recordaba, en el acogedor hogar de sus hijas.
Otra persona inolvidable, que permanentemente echo de menos, fue Alfredo Lleras Pizarra a quien debo muchas enseñanzas no sólo en el campo del laboratorio sino en la manera de ver la vida. Fue él quien un día, por una puerta trasera que comunicaba los dos laboratorios, me llevó al Instituto de Estudios Especiales “Carlos Finlay”. Comencé también a frecuentar ese instituto que fue modelo en América y que alcanzó un prestigio inigualado hasta hoy.
No imaginaba entonces que en 1948, acabado de graduar, ingresaría al Instituto Finlay. Allí tuve la buena suerte de conocer y trabajar bajo la dirección de una de las personas que más han influido sobre mí, como fue Manuel Roca García.
Tenía una gran capacidad de trabajo y un tesón y una constancia admirables. Poseía también la virtud de la sencillez y jamás conoció la presunción, transmitiendo sin restricción ni reserva sus conocimientos. Me inició en la virología y en la disciplina y el rigor científicos. Fue mi superior a quien siempre respeté y a cuya memoria quiero rendir agradecido tributo.
A Pedro José Almánzar me une un perenne recuerdo. Cuando por mi cuenta me iniciaba en la prueba de fijación de complemento, que ideara el genio de Jules Bordet, comencé a practicarla en el Instituto Finlay, usando como modelo la reacción aplicada a la sífilis.
Para tener controles y poder comparar mis pruebas con alguna referencia confiable, iba semanalmente a su laboratorio particular para recibir los sueros que él ya había probado, junto con sus resultados. Quienes le conocieron entenderán muy bien cuán agradecido debo estar por tan deferente confianza.
A pesar de los años que nos separaban, tuve con él una estrecha, confidente e íntima amistad. Durante mi permanencia en la Universidad del Valle cada vez que venía a Bogotá, debía reservar, por insistencia suya, una oportunidad para pasar unas horas en su casa. Era un placer departir con él y gozar de la cálida compañía de un gran señor.
En enero de 1954 se inició uno de los años más importantes de mi vida. La Fundación Rockfeller me había concedido una beca para recibir entrenamiento en sus laboratorios de virus, situados en el Instituto Rockfeller de Nueva York.
En medio de una gran nevada mi tutor me llevó de las oficinas centrales de la Fundación al Instituto. Yo estaba entre intrigado y aprensivo pues iba a conocer a quien sería mi guía, que por sus muchos méritos había recibido el Premio Nobel de Medicina dos años antes. Mis temores se desvanecieron cuando me recibió una afabilísima persona, de corta estatura y de imponente cabeza, que con toda naturalidad tomó mi abrigo, la bufanda y los guantes y los colocó en su propio ropero.
Era Max Theiler, director de los Laboratorios de Virus de la Fundación Rockfeller. Era persona de poquísimas palabras, dotado de un penetrante don de observación, poseedor de una asombrosa capacidad para conocer y definir a la gente y dueño de un fino y maravilloso sentido del humor. Además tenía una vastísima cultura en los más variados campos del saber.
Frecuentemente a la hora del café de la mañana, me pedía que si yo no estaba muy ocupado pasara por su oficina para conversar. Entonces lo hacíamos, le daba cuenta de mi trabajo y mis progresos y me averiguaba por mi familia –Clara y nuestro primer hijo-, si se adaptaban en Nueva York, si progresaban en el idioma, si nos alcanzaba la asignación de la beca, etc.
Para el Día de Acción de Gracias de aquel año nos invitó a su casa, río Hudson arriba; fue una gratísima, íntima e inolvidable reunión. En esa oportunidad escribí a mi madre para contarle como había transcurrido el “Thanks Giving”, diciéndole que yo tenía un sentimiento similar al que ha de embargar a un cura de aldea que después de concelebrar misa con el papa en San Pedro se ve invitado por éste a desayunar con él en sus apartamentos.
El tiempo ha transcurrido, he llegado a narrar el fin de la dorada juventud y me doy cuenta que el título de mi presentación fijaba un límite al que he llegado y debo interrumpir aquí.
A todos los circunstantes les agradezco su presencia y la paciencia que han tenido para escuchar unas memorias, que a lo mejor no tienen más valor que el que yo egoístamente
les atribuyo.
¡Mil gracias!