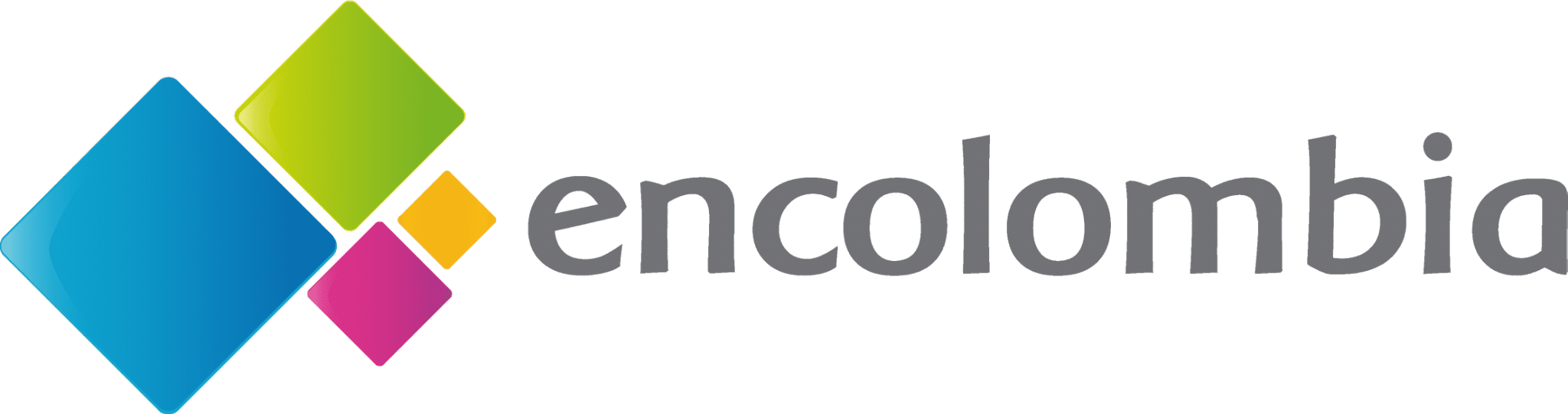Naturaleza y Ciudad
Por: Germán Camargo Ponce de León[1]
[1] Biólogo, Subdirector de Planeación y Desarrollo del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente del Distrito Capital.
Primera Parte: La Ciudad en La Naturaleza
Las ciudades han crecido durante el último siglo hasta acoger hoy más del 80% de la población mundial, tendencia que sigue en aumento. Es decir, que el ambiente urbano ha crecido, y más que en extensión, en población, pues hoy más personas que nunca, la mayor parte de los seres humanos, viven y construyen un ambiente urbano. Y no se trata de que los seres y eventos humanos se hayan concentrado en los confines de unos cuantos asentamientos; adicionalmente, las relaciones urbanas desde y más allá de las ciudades, la determinación urbana de todos los flujos e intercambios, se ha extendido sobre el planeta, cubierto y controlado hoy, por vastas redes urbano-regionales.
Paralela y más reciente, ha aumentado de modo efervescente la discusión en torno al significado ambiental de la ciudad. Se escuchan, con frecuencia, planteamientos que señalan este modo o conglomerado de modos de vida como una amenaza para el hombre, el orden social y el ambiente ¿Y no es la ciudad parte del hombre, su orden social por convergencia histórica y el ambiente humano por antonomasia?
Muchos ambientalistas señalan la ciudad como una amenaza para la conservación y en algunos documentos institucionales la urbanización aparece en las mismas listas como categoría vecina de la deforestación, la extinción y la polución. Si pudiéramos vivir sin ciudades (como sea quizás evitable, en gran parte, la polución), esto se entendería. Si no es así, la urbanización no debería aparecer en la lista de problemas, sino en la de transformaciones ecológicas que deben ser adecuadamente comprendidas y manejadas, tal como la agricultura y otros cuantos procesos ecológicos intrínsecamente humanos.
De qué modo la ciudad emana de la naturaleza social y del comportamiento ecológico del hombre, como una necesidad[2] evolutiva, es una cuestión bien relevante en el análisis de la forma creciente en que el planeta y el hábitat humano se transforman.
Ambiente: qué es o qué somos
Hay dos formas de definir ambiente. La primera, “lo que rodea a un organismo” o “lo que rodea al hombre”, lo hace equivalente a “medio” o “entorno”. De hecho, históricamente, así se ha considerado en la mayor parte de las ciencias naturales y sociales[3]. La segunda, inscrita en el campo de la ecología humana, lo plantearía como “el ecosistema del que el hombre hace parte”[4].
La cuestión no es meramente semántica, sino que hace gran diferencia en la forma como se conciben y manejan las relaciones ambientales. En la primera visión, ese “algo que nos rodea” y que unas veces es “el ambiente” y otras “la naturaleza”, es esencialmente distinto de nosotros, un recipiente aparte de la sociedad, al cual nos aproximamos o enfrentamos para extraer o arrojar cosas. De ahí se desprende el enfoque de recursos naturales / impactos ambientales que, en Colombia, encuentra su mejor expresión en el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (DL 2811 de 1974), bella pieza literaria impregnada de la visión bucólica del paseante que arrobado por las maravillas de la madre naturaleza se detiene a la vera para ejercer las cualidades superiores del genio humano y asombrado de su capacidad de asombro y hondamente conmovido por su propia sensibilidad reflexiona sobre el modo más prudente en que tan bellas sensaciones puedan ser resguardadas del sucio pragmatismo y el lucro pedestre para que en ellas puedan aún extasiarse las almas sensibles por venir.
Esta visión de “ambiente” es pasiva (la naturaleza es objeto receptáculo y receptor frente al agente económico); es estática (su deber ser es permanecer, toda alteración es contraria a su naturaleza, toda acción transformadora atenta contra la pureza del arquetipo); y con el “principio de precaución”, ha llegado a ser inefable (no puede ser reducida a sus causas mecánicas ni penetrada por el intelecto, pues como valor supremo se sitúa por encima del de la razón práctica). Este enfoque busca proteger en un santuario, lejos y al margen del hombre, el sumo valor de la naturaleza; no intenta comprender nada.
En realidad, el “ambiente”, así definido, no existe en ninguna parte del universo, salvo como símbolo de un sistema de valores opuestos al orden utilitarista liberal; lo que se pretende conservar, más que determinado atributo estructural o funcional del “entorno”, es una serie de valores (incluso paisajísticos) relacionados con el orden señorial rural, siempre amenazado por el desarrollo industrial-urbano y el crecimiento de la pequeña burguesía tecnocrática. La naturaleza o el ambiente tienen tanto que ver con esto como la virginidad de María con las reivindicaciones comerciales del imperio bizantino en el Mediterráneo. Pero siempre ha habido gente dispuesta a matarse por sutilezas y no ha faltado quien se lucre con ello; tal es el poder de lo simbólico en los ecosistemas humanos.
En la práctica (al menos en la del científico o el tecnócrata) se encuentra, en cambio de un mundo natural vecino o víctima de la humanidad, un abigarrado mosaico de situaciones ecológicas (o ecologizables) en las que el cambio es el rasgo predominante y el único perdurable. Y lo que es más notable, la mayor parte de los fenómenos ambientales, bajo esta segunda visión, aparecen como procesos humanos, entre cuyas determinantes priman las variables culturales, sociales y económicas.
En el denominado “enfoque ecosistémico”, el hombre no es visto como usuario, vecino o depredador de los ecosistemas, sino como actor inseparable de unos escenarios ecológicos con rasgos y fenómenos distintivamente humanos: granjas, veredas, territorios étnicos, naciones, regiones y, por supuesto, ciudades; en los cuales se verifican los procesos y estructuras generales de la biosfera, tal y como la ciencia ecológica los ha enunciado para otros ecosistemas. Más aún, la evidencia ecológica muestra hoy un planeta larga y profundamente moldeado por la acción humana, cubierto por una vasta red ecológica modificada o generada por nuestra especie. Aun la conservación de los “santuarios naturales” depende hoy de las decisiones y relaciones políticas y económicas que se tejen desde ciudades-regiones; es en éstas donde pueden hacerse los cambios y las diferencias.
Esta visión del “ambiente” como “ecosistema humano” da al mismo un significado histórico: por un lado, el valor del ambiente (que algunos consideran absoluto o trascendente) es dictado por un momento cultural particular en un orden social determinado; por otra parte, el “ambiente” como forma particular de analizar y valorar unas condiciones de vida, es, en cada momento, causa y efecto de las transformaciones históricas de la sociedad. En realidad, no conservamos o destruimos nuestro ambiente; más bien generamos el ambiente en que nos corresponderá evolucionar en el siguiente momento histórico, así como nos hemos adaptado al que heredamos, que es también, en gran medida, creación cultural. Si eso es bueno o malo, es cuestión de valores, preferencias y consensos, es decir, política. Y la ciencia debe asumir posiciones propias y distintivas en estas discusiones, sin confundirse con discursos ambientalistas o liberales que ya tienen quien se ocupe de representarlos.
Sí, esta visión aparentemente carece del encanto y el abolengo de la concepción “ambientalista” del ambiente. Pero, por contrapartida, permite ubicar y medir con mayor precisión las causas y las responsabilidades, al tiempo que nos recuerda que no existe un orden ecológico y otro social, sino muchas miradas sobre el acontecer humano y que nuestra vida es inseparable de la unidad total de lo viviente, y toda acción humana, efecto y causa inseparable de la Naturaleza. Es esta noción de “la unidad de lo viviente”, procedente de una tradición mucho más antigua y profunda, lo que el conservacionismo pone en peligro en la discusión, al forzar la dicotomía hombre – Naturaleza.
El enfoque de “ciudad ecosistema” o, más exactamente, la interpretación ecológica de los sistemas urbano-regionales, parte de esta segunda concepción: unos agentes determinados cumplen roles, conforman estructuras y participan en fenómenos, todos bien conocidos en el modelo general de ecosistema, generando unas condiciones para el desarrollo y la percepción humanos, es decir, la calidad ambiental percibida en un momento dado.
[2] Necesidad, por supuesto, en sentido biológico como consecuencia más probable de las determinantes extrínsecas y, sobre todo, intrínsecas de la evolución de la especie y sus ecosistemas. Necesidad, no fatalidad.
[3] Esta dicotomía sujeto – ambiente ha servido de base para muchas de las más largas y célebres discusiones en diversos campos.
[4] Esta dicotomía y la segunda acepción son un planteamiento bien conocido del Profesor Germán Márquez.
Cómo se hizo la ciudad parte de nuestra naturaleza: domesticación
No cabe aquí revisar todo lo dicho y escrito sobre las causas de nuestra naturaleza o los determinantes originales de la vida urbana. Pero ésta no podría ser adecuadamente comprendida sin mencionar cómo se inserta este episodio en el drama de la evolución humana. Para entender el lugar de la ciudad en la Naturaleza, es necesario entender como llegó aquélla a ser parte de nuestra naturaleza.
Darwin dedujo, a través de un razonamiento prodigiosamente impecable y decepcionantemente casto, que la selección sexual fue una fuerza rectora en el surgimiento de nuestra especie. Lo dedujo a partir del dimorfismo sexual humano (más marcado en las especies donde el acceso a la reproducción está determinado por la apreciación de la apariencia por los congéneres) y basado en sus observaciones sobre los criadores de palomas ingleses (bueno, sobre los atributos de éstas y los procedimientos de aquéllos). Constató que si algún criterio, más allá de la supervivencia y vigor de los individuos, guiaba sistemáticamente la formación de parejas, como proceden los criadores, esta selección artificial podía obtener cambios más acelerados que los que podían verificarse en condiciones más “naturales”. Acertadamente, señaló la selección sexual guiada por preferencias socialmente determinadas, como la forma de selección artificial que sirvió de motor al surgimiento de nuestra especie.
A partir de ahí, es preciso añadir: no sólo las oportunidades reproductivas estuvieron determinadas por la apreciación de los y las congéneres y sus considerandos sociales; el complejo comportamiento social de los homínidos determinó que el ambiente humano fuera predominantemente social desde un principio: la mayor parte de las presiones de selección que moldearon la evolución humana fueron humanas. No sólo su sex appeal, sino toda la eficacia biológica[5] del hombre estuvo y está determinada, predominantemente, por su desempeño social, su aptitud para una interacción social compleja. Esta clara espiral doble de complejización social presionando hacia una mayor aptitud social que, a su vez genera formas sociales más complejas, aceleró el curso de los eventos que aquí nos lleva.
Darwin no alcanzó a explicar por qué la domesticación podía transformar rápidamente algunas especies pero parecía no ser posible con todas ¿En qué consiste la adaptación exigida de un organismo social? Es fácil de apreciar en el perro: un comportamiento flexible, extensa capacidad de aprendizaje adaptativo, energía y destreza para una interacción social intensa, son, entre otros, la base de una larga lista de atributos interrelacionados, que confieren eficacia en un ambiente donde la presión selectiva proviene de las expectativas, relaciones, roles y mensajes, más que del clima o la vegetación. Y todavía hay quienes piensan que, orgánicamente, el hombre no manifiesta adaptación a ningún ambiente en particular.
Hoy podemos señalar otras dos condiciones previas para el proceso de domesticación: diversidad y elasticidad genética. El comportamiento es sólo una parte del fenotipo de un animal, relacionada de forma compleja con el conjunto total de sus atributos; si es elástico, esto muy probablemente se relaciona con una elasticidad más general de la expresión de sus genes. Sobre una base genética elástica y diversa, la selección social (o artificial) puede producir una variación evolutiva aún más veloz.
El ser humano es extremadamente plástico, adaptable. Lo suficiente para soportar una acelerada evolución cultural, que con frecuencia desbordó y desborda nuestras limitantes biológicas. Hoy vivimos un doble desajuste evolutivo: nuestra evolución cultural nos introduce en formas que fuerzan nuestra propia biología, en tanto que nuestra evolución tecnológica fuerza nuestras estructuras culturales. La ciudad es plena expresión de esta sobre-revolución de tres piñones. Estamos aquí como los más maleables tras la selección social de cientos de generaciones y es tal maleabilidad la que ha hecho posible la creciente y exigente complejidad y artificialidad de la vida urbana. Homo homini lupus, ironizaba Plauto en la ciudad eterna; homo homini canis, podríamos precisar hoy.
Adecuación / Adaptación: el nicho ecológico del hombre
Una de las objeciones más invocadas frente al desarrollo formal de una ecología humana[6], es la supuesta imposibilidad de definir el nicho ecológico del hombre, un organismo que se transforma como Proteo y que modifica tan variada y aceleradamente su entorno. La cuestión es trascendental, pues el nicho define el comportamiento ecológico, la estrategia vital de una especie dada; el nicho involucra tanto el hábitat específico de una población biológica, como su modo característico de utilizarlo, de interactuar.
Atendiendo a las transformaciones como flujos de información organismo-entorno, el nicho se conforma mediante dos procesos: primero, podemos decir que el organismo se encuentra allí y tiene tales características porque está adaptado a ese ambiente (el ambiente determina al organismo)[7]. Pero, en cualquier caso también se encontrará evidencia para argumentar lo contrario: que ese ambiente se encuentra allí y tiene las condiciones que se observan, gracias a la acción del organismo presente (el ambiente está determinado por el organismo)[8].
En el primer caso estamos hablando de adaptación: el organismo ha incorporado información del entorno ajustándose a las condiciones del mismo. Merced a dicho cambio, que puede darse por ajuste biológico o evolución biológica, por aprendizaje o por evolución cultural, el organismo consigue bloquear el ambiente como fuente de incertidumbre y regular sus propias entradas y pérdidas de energía.
A la inversa, los cambios que un organismo introduce en su ambiente, ajustándolo a sus propias determinantes biológicas y culturales, hacen parte del efecto de adecuación del organismo sobre el medio. Este cambio implica que el organismo “inyecta” información en el medio, dando forma a las estructuras y procesos que lo rodean, configurándolos en correspondencia y conexión con su estructura y función internas.
Tanto la adaptación como la adecuación implican flujos de información entre el organismo y su entorno. Ambos cambios afectan el estado y dinámica de las variables ambientales (organismo, entorno, interacciones, son todos parte del sistema ambiente). Por ende, para explicar la transformación de los ecosistemas, con centro en la acción de alguna población biológica en particular (digamos, nosotros) es preciso abarcar ambos procesos.
Si bien, en la mayor parte de las especies (o de la literatura ecológica) predomina la adaptación, en modo tan sorprendente que con sólo ver un organismo puede inferirse el ambiente bajo el cual ha evolucionado y crecido, en todas puede comprobarse alguna capacidad de adecuación. Sin embargo, hay varias muy notables por su comportamiento ecológico eminentemente adecuativo; se trata siempre de especies con dos características: sociales y constructivas[9]. Estas son capaces de transformar el ambiente hasta el punto de generar ecosistemas propios y característicos: los árboles crean bosques, los pólipos madreporarios construyen arrecifes. Los insectos sociales y algunos mamíferos coloniales (perrillos de las praderas, ratas topo africanas) no sólo construyen enormes colonias, sino que alteran toda la estructura y función del suelo y la vegetación en vastas áreas alrededor de las mismas, en donde muchas otras especies han coevolucionado en formas acordes con la ecología de estos ambientes alterados y sus constructores.
Nuestro elevado gasto metabólico, nuestra dieta omnívora, nuestra conducta social compleja y nuestra capacidad instrumental nos señalan como eminentes adecuadores. Hoy se sabe que, incluso antes de las ciudades, ya dominábamos la agricultura[10] y de ésta y muchas otras maneras habíamos impreso una honda huella en los ecosistemas que nuestras reducidas poblaciones habitaban.
La aparición de las ciudades en los puntos donde en forma natural se concentraban los flujos y reservas de recursos o donde, más tarde, la fertilidad natural de los suelos y las nuevas técnicas de la agricultura intensiva permitieron concentrar la población, era cuestión de tiempo. Y no mucho; hoy sabemos que buena parte de los sucesos más interesantes y tempranos del Neolítico no se dieron en cavernas sino en ciudades. La ciudad está implícita en nuestro comportamiento ecológico. Usted observa un frailejón y puede inferir el ambiente de páramo; usted puede observar cualquier ser humano e inferir la ciudad como extrapolación de nuestro nicho ecológico.
El hombre y sus ciudades: pináculo de la evolución (no se ría)
Cierto es que la evolución de la vida no sigue un plan general ni manifiesta preferencias organizacionales. Simplemente, sucede aquí que lo que es capaz de sobrevivir permanece y lo que es capaz de reproducirse se multiplica; el resto es consecuencia compleja de una simple realidad de competencia y resultados acumulativos.
Sin embargo, si en líneas muy generales se reconoce alguna tendencia en la evolución de la biosfera, podríamos destacar su tenaz propensión a sobrevivir, reproducirse, controlar su medio y conquistar nuevos ambientes. Es así como en 4.000 millones de años, el protoplasma pasó de unas pocas partículas en suspensión en mares primigenios, a la costra y lama que cubre e infesta hoy la mayor parte de océanos y continentes. Y lo hizo conquistando y transformando cada ambiente que se le puso por delante.
En el transcurso se presentaron dificultades: unas, épicas y surgidas del entorno, pugna de fuerzas olímpicas y titánicas; otras, más frecuentes y prosaicas, consecuencia de la innovación misma que la vida siempre es. Desde su surgimiento, la vida ha estado constantemente introduciendo dos nuevas variables: nuevas necesidades – nuevas transformaciones, en un ciclo sin fin, y con frecuencia se dan desajustes transitorios entre unas y otras. Como muestra: muy temprano, hace 2500 millones de años, el invento de la fotosíntesis solucionó una crisis energética y generó cambios atmosféricos que transformaron el clima y la geología y causaron la combustión, intoxicación y extinción masiva de la mayor parte de los seres vivos: primer evento de polución. Hoy no podemos vivir sin oxígeno, pero, en aquel entonces, el invento estuvo a punto de acabar con el experimento. Y aún eran sólo plantas unicelulares, sin estudio de impacto ni licencia.
Hoy, después de varios impactos de asteroides, varios auges volcánicos y tectónicos y un millón de cambios geológicos, climáticos y jurídicos, la vida ha sobrevivido a todos los retos y, lo que es más encomiable: ha sobrevivido, además, a sus propias ocurrencias; cada vez que produjo un cambio adverso a sus necesidades, se adaptó. Hoy nos maravilla que pudiera existir un planeta cuyas condiciones fueran tan exacta y minuciosamente convenientes para la vida –como la conocemos; más debiera maravillarnos la capacidad adaptativa de lo viviente.
Más maravilloso aún, hoy la biosfera está, por primera vez en su historia, en capacidad de controlar coordinadamente gran parte de las variables planetarias, de dirigir su propia evolución, de defender esta roca frente a las carambolas interestelares y, lo más crucial, de conquistar otros astros, lo cual incrementa significativamente sus posibilidades de supervivencia. Y esto se ha logrado, o está muy cerca de lograrse, gracias a una de sus más recientes propuestas evolutivas: nosotros, pináculo de una tendencia consistente de miles de millones de años: sobrevivir, transformar(se), infestar.
Los humanos y nuestras ciudades no somos un exabrupto, accidente o aberración en la historia de la naturaleza; si lo fuéramos, los detractores de lo urbano no deberían preocuparse, pues la Naturaleza abortaría la ciudad antes de que ésta terminara de aniquilar la especie o los ecosistemas de los que depende. La verdad puede ser menos tranquilizadora para los conservacionistas: la ciudad es la extrapolación (¿ad absurdum?) del patrón general de la biosfera; la aceleración de la evolución a nivel cultural y la emergencia de un orden ecológico corporativo, donde no especies, sino organizaciones sociales y agregados de información cultural, compiten, cooperan y se suceden.
En tal sentido, es en la ciudad donde hay más vida (por eso los granjeros se están marchando a la ciudad desde el Neolítico). Dónde o cómo sería mejor la vida, cuál es el bien para la humanidad, cuánto y cómo debemos intervenir en la evolución de la biosfera, son cuestiones políticas. Desde una perspectiva ecológica, la segunda parte de esta ponencia aporta algunos planteamientos a esa inaplazable discusión.
[5] Medida comparativa de la capacidad de un organismo o un atributo para sobrevivir en un ambiente y reproducirse en una población, que es la base del concepto de selección natural, no del más fuerte, sino del más eficaz.
[6] Entendida no como la conocida escuela sociológica iniciada en Chicago, sino como aplicación más robusta de la teoría ecológica a la evolución del hombre, sus organizaciones y sus territorios.
[7] En su forma extrema este tipo de razonamiento se denomina determinismo ambiental.
[8] La discusión se ha repetido tantas veces en sociales como en naturales, señalándose esta segunda posición como “determinismo cultural”, en las primeras, y “determinismo biológico”, en el campo de las segundas. Lo que rara vez se ha hecho es abstraer la lógica común a ambas argumentaciones y a los casos y observaciones que las sustentan.
[9] Aquí “sociales” se emplea en su acepción más simple de “gregarias” o que concurren en colonias, manchones o instituciones. Por “constructivas” se tienen aquellas capaces de construir acumulaciones organizadas de materia y energía fuera de su propia biomasa.
[10] En su forma primitiva de “horticultura”; varias de las ciudades más antiguas son anteriores a la agricultura como tal o agricultura intensiva con monocultivos dependientes de la labranza en campos más o menos permanentes.
Lo definitivo del ecosistema urbano: concentración de flujos y población
Los seres humanos somos grandes mamíferos sociales, lo que, en términos termodinámicos, significa: costosos, muy costosos y más costosos. La Segunda Ley de la Termodinámica define que el único modo de generar, mantener y acumular orden es a costa de un saldo siempre mayor de entropía[11]. Por eso, en nuestro propio organismo, mientras los procesos anabólicos sintetizan unas pocas macromoléculas, los procesos catabólicos descomponen millares de moléculas vegetales y animales para obtener la energía y los materiales necesarios.
Sería extremadamente agradable que las ciudades tuvieran el mínimo número y tamaño necesario; que sólo las habitaran aquéllos cuya función económica estrictamente lo exigiera en bien del colectivo y que la mayoría restante viviera en pequeñas aldeas, granjas o casas con grandes jardines, que proveerían una parte de los alimentos y asimilarían todos los residuos.
Dejemos de lado, por el momento, la espinosa cuestión de qué tipo de gobierno y estructuras de poder anexas crearían y preservarían este orden, pues hay que presumir con sus ideólogos que, tan pronto como todos sean lo bastante cultos, pensarán y querrán vivir como los ambientalistas y la república ambientalista sería el producto necesario de una democracia orgánicamente cultivada.
Como esta, muchas utopías ambientalistas propugnan por una implantación leve, sutil, casi incorpórea del hombre en su entorno. En el mismo talante místico, si se me excusa, quisiera yo recordar lo que es un ser humano e inferir la justa medida de la sustentable levedad del ser.
Tomaremos como ejemplo, por honroso para la especie, aunque no representativo, a la santa madre Teresa de Calcuta ¿Puede alguien pensar en un ser humano más austero y frugal? En una existencia más eficientemente dedicada, aliento por aliento, a la armonía y la solidaridad o en una menos proclive a la destrucción y el despilfarro? Al momento de su muerte, en olor de santidad, la santa madre arrastraba una biomasa de magros 32 kilogramos, cofia y sandalias incluidas, y dejaba tras de sí un gigantesco testimonio de la pobreza como meta y virtud.
Pues bueno, colocando estos 32 kilos de beatitud y austeridad al frente, procedamos a calcular, a un lado, la dieta que conduce a tal y veremos que por sus santas fauces, en el transcurso de su irreprochable vida, pasaron varias toneladas de animales y vegetales, para cuya producción se agotaron varias hectáreas de suelo agrícola (Segunda Ley de la Termodinámica: masticarás hasta donde tropieces con el molar de tu prójimo). Les ruego prosigamos, pues en aras de la pulcritud del análisis ecológico nos vemos obligados a poner al otro lado de la santa madrecita, el subproducto de su vida y milagros, es decir, el cúmulo de sus reliquias excrementales, que en el decurso de su disciplinada y modesta asistencia sanitaria alcanzarían a apilarse como otras tantas toneladas, que contaminaron miles de metros cúbicos de aguas corrientes y aportaron a la eutroficación de uno que otro humedal.
Esto, en el caso del mejor de los seres humanos. Entre los detractores de la ciudad y cultores del nuevo Apocalipsis, cuyos méritos intelectuales no me atrevería jamás a empañar, no encuentro, sin embargo, tal medida de pulcritud y austeridad. No veo a alguno que posea por toda prenda un sari o un dhoti de algodón tejido a mano, como Teresa de Calcuta o Ghandi, o que haya llegado a construir para sí el modo de vida más austero en lo material y más pleno en los más altos valores humanos[12], como única consecuencia posible con sus vivencias entre las comunidades urbanas más hacinadas y pobres del planeta. Veo, más fácil, personas decentes (non tan sanctas) consumiendo de modo más bien despreocupado, bien acomodados en un sistema que critican acremente sin comprender bien sus causas y efectos, cuya tesis de “la más leve implantación” apunta a modos de vida con frecuencia poco sostenibles y visiones sociales cuya definición de equidad es, cuando menos, inquietante.
Cada ser humano requiere para su sostenimiento y para asimilación de sus residuos, entre 1 y 50 hectáreas, dependiendo de la productividad y restricciones del ecosistema base. El modo de vida actual añade una carga de necesidades exometabólicas a nuestro metabolismo básico, ninguna de las cuales podría satisfacerse sin acudir a los productos y el ingenio de diversas y distantes regiones. Cualquier asentamiento cuyo tamaño le permite autoabastecerse con la explotación de las tierras más inmediatas es una aldea. Desde el Neolítico, cualquier asentamiento mayor es una ciudad y una ciudad se define por las redes de intercambio y suministro.
Si asumiéramos que cada asentamiento debe sostenerse estrictamente en la capacidad de carga de los ecosistemas locales, y asumiendo una media muy conservadora de 10 hectáreas por cliente, los casi nueve millones de habitantes de la Sabana de Bogotá (que abarca menos de un millón de hectáreas) requerirían para su habitación, manutención y saneamiento, cerca de 37 veces la superficie total de Cundinamarca o, lo que es lo mismo pero más diciente, el 79% de la superficie del país.
El cómo se logra sostener esta concentración se debe a las ventajas económicas e informáticas que son causa y efecto de la conformación de las ciudades. Tan pronto en la prehistoria como la agricultura intensiva o los flujos naturales de cardúmenes o manadas permitieron concentrar población humana en un asentamiento permanente, esto generó ventajas económicas de escala y aglomeración[13] que, a su vez, permitieron generar especialización económica y la provisión de servicios especializados y bienes más elaborados a las aldeas y comarcas vecinas. El tamaño y la especialización crecientes permitieron, a la vez que obligaron a desarrollar mejoras técnicas y organizacionales en la producción y logística, que a su vez posibilitaron asentamientos mayores y más organizados.
Paralelamente, las concentraciones humanas también tienen ventajas informáticas de escala y aglomeración. Es decir, que en su seno aumentan las posibilidades de especialización en el manejo de la información (gremios, subculturas, etc.) y las de intercambio, todo lo cual favorece la creatividad y la innovación. Todo sumado contribuye a hacer de la ciudad lo que mejor la define: el epicentro de un abrupto gradiente regional de velocidad de cambio e intercambio y el nodo de una red que controla una región.
Por su especialización y eficiencia crecientes, las ciudades se convirtieron en centros de poder religioso, comercial, político y militar. Es la ciudad donde se establece el valor de las cosas y cuántas ovejas se dan por una hoja de obsidiana o cuántas cargas de maíz por un collar de jade. Quedaban así conformados los sistemas urbano-regionales, estructura básica del ambiente humano. Con toda razón, el crecimiento urbano asusta a quienes detentan poderes locales o regionales, acercándolos a los discursos ambientalistas basados en la conservación de paisajes y modos de vida.
Las ciudades logran sostener estas concentraciones, pues la elevada renta del suelo permite pagar por la construcción, operación y mantenimiento de redes de suministro de materiales y energía, así como de infraestructura especializada para distintos servicios. De este modo, una creciente especialización del uso del suelo va estrechamente ligada al aumento de la renta y el valor por hectárea. Si no hay densidad y rentabilidad suficientes, no es posible una adecuada atención a las necesidades básicas ni, mucho menos, la provisión de servicios más especializados que hacen interesante y productiva la vida urbana.
Por tanto, si no estamos hablando de asentamientos cuyo tamaño es operable sin redes extensas de suministro, esto es, aldeas, estamos hablando de ciudad. Bogotá superó esa discusión hace cerca de 3.000 años (estadio aún pre-muisca, cercano al auge de la agricultura intensiva) y ya mucho antes de eso era un importante centro de comercio entre el valle del Magdalena, los Andes y los Llanos.
Es una absoluta pérdida de tiempo hablar, entonces, del tamaño urbano autosostenible (esa es la granja de Mamá Lulú o la del Padre Luna, no la capital de la República): ciudad es región. Es harto más pertinente y provechosa la discusión sobre cuál es la densidad urbana y la mezcla de usos conveniente para generar la renta necesaria para pagar por la operación, conservación y mejoramiento de la infraestructura urbana, que incluye tanto la vial como la hoy denominada “estructura ecológica principal”. O sobre cómo se equilibran las transacciones políticas, económicas y ambientales ciudad-región.
Porque, ya entrados en gastos, seamos claros: la conservación no puede dejar de costar ni, por tanto, de rentar. Y esa terrible “mancha de aceite que se esparce sobre la Sabana” está formada por millones de personas que pagan por la restauración de los ecosistemas degradados por décadas de distintos usos (incluso urbanos), soportan financiera y políticamente su conservación y dan valor y sentido a sus beneficios. Y esa sí es una pregunta ineludible: quién paga por la conservación de la Naturaleza y quién se beneficia.
Desde una posición que se autodefine como conservacionista, se argumenta que esta ciudad (Bogotá) no es sostenible porque obtiene el agua que requiere fuera de la cuenca que ocupa, tan lejos como de la vertiente de la Orinoquia; que rebasó los límites naturales y prudentes de su crecimiento, devorando los recursos naturales de regiones distantes y que debería ajustar su tamaño a la oferta ambiental local. Sí, obtiene agua de otra cuenca, alimentos de otras tierras, materiales de construcción de otros coyados, mano de obra de otros asentamientos: es una ciudad. Tan insostenible es esta ciudad tan peculiar, que es preciso traer el agua en tubo, los alimentos en camiones, la gente en bus, e incluso hace falta sacar sus basuras en camión y sus vertimientos por tubería, mientras se concentran aquí la producción de manufacturas y la provisión de servicios.
Todo esto es preocupante, como lo era en Jericó hace 8.000 años, en Catal Huyuk hace 6.000, en Mohenjo Daro hace 5.000, en Tebas hace 4.000, en Beijing hace 3.000, en Teotihuacán hace 2.000, en Pérgamo en el 440 A.C. y, en todo lo que hemos podido llamar ciudad, desde Roma en el 300 A.C. No significa que no sea alarmante; de hecho, consta que cada ciudad tuvo su profeta que plugió a los cielos, clamó a las conciencias y lanzó anatemas advirtiendo de los desastres por venir como castigo natural o sobrenatural por el decadente modo de vida urbano y el abandono de los valores tradicionales de la comunidad rural o el clan nómada. Por supuesto, la Naturaleza o la Providencia fueron siempre generosos, cuando no puntuales, en la ración de cataclismos que no dejaran en entredicho las profecías. Y henos aquí, viendo de nuevo a Fulanías y a Menganías horadando el muro, dibujando signos en la tierra y condenando a Jerusalem. Todo esto es parte del cuadro urbano; fue y seguirá siendo.
Muy preocupante es, en cambio, cuando quienes se atribuyen la vocería experta del tema ambiental salen a sentenciar que no debe aumentarse más el suministro de agua, alimentos o servicios a la ciudad, pues sólo la limitación en los recursos puede controlar el crecimiento de la población. Pareciera que el Doctor Frankestein hubiera exhumado un injerto de Rachel Carson con Thomas Malthus y Adolf Eichmann, para ponerlo al frente de “la solución final de la cuestión urbana”. La ultraderecha ambientalista es una evidencia más de que las ideas evolucionan y se reproducen a través de la historia, con independencia de los discursos en los que episódicamente participan.
Segunda Parte: La Naturaleza en La Ciudad
Preguntar por el lugar de la ciudad en la Naturaleza implica, como arriba se vio, inquirir por su origen y contexto tanto en la biosfera como en nuestra propia naturaleza. De modo análogo, podemos iniciar la discusión y respuesta a la cuestión actual sobre cuál es el lugar que se le debe dar a la Naturaleza y a nuestra naturaleza dentro de la ciudad.
Este planteamiento parte de la premisa de que hay una parte importante de la naturaleza humana que es innata, esto es, una base biológica de la conducta, la mente, el desarrollo del hombre, que no siempre encuentra las mejores condiciones ambientales en las situaciones generadas por la evolución cultural y tecnológica[14]. La primera naturaleza que debemos ser capaces de ubicar y armonizar en la ciudad, más que los pajaritos o el arbolado urbano, es la nuestra propia. El hecho de que se encuentren dificultades para armonizar la conservación de los humedales, los cerros o los árboles con el desarrollo urbano es extensivo a la conciliación de todos los procesos biológicos, incluido el bienestar y el desarrollo humano, con la eficacia económica de la ciudad.
[11] Entropía: una medida de la disipación de la energía que, para fines propedéuticos puede verse como “desorden”.
[12] Lo que equivaldría a la más alta ecoeficiencia, medida por el coeficiente termodinámico de Schrödringer: cantidad de energía que es preciso disipar para generar y mantener una cantidad dada de organización.
[13] Las de escala, debidas a la disminución de los costos por unidad intercambiada, en la medida en que aumenta el tamaño total del intercambio. Las de aglomeración, debidas al acortamiento de distancias y tiempos, la disminución de la incertidumbre asociada y el aumento de las probabilidades de contacto e intercambio.
[14] En el texto se diferencia la evolución tecnológica como parte de la cultural, pero también como nivel emergente de la misma, con propiedades y fenómenos distintivos. Isomórficamente, la evolución cultural se considera como emergente de la biológica; opera dentro de la mecánica general de esta última, pero despliega posibilidades revolucionarias.
El valor de la biodiversidad en la ciudad
La inclusión de la naturaleza en la ciudad, está relacionada con el enfoque naturalista del urbanismo, cuyas fuentes pueden ser fechadas, en occidente, en el Siglo XVIII, como producto de la Ilustración, cuyas propuestas naturalistas en varios campos llevaron a plantear la conveniencia de reducir barreras y diferencias entre campo y ciudad. Por otra parte, los avances tecnológicos militares redujeron la importancia de los recintos amurallados, posibilitando que las ciudades adquirieran una definición espacial más laxa. Al mismo tiempo, el despotismo ilustrado (para nuestra tradición, representado en España por Fernando VI) favoreció la construcción de grandes avenidas, paseos y jardines públicos. Desde entonces, el verde urbano constituye un tema central de la gestión urbana y el agua en la ciudad adquirió connotaciones distintas de la simple división medieval en aguas mayores y menores.
Y bien ¿Por qué deben destinarse recursos técnicos y financieros, además de costoso suelo urbano, a la conservación de las riberas de un río, el mantenimiento del arbolado urbano o la restauración de un humedal? Qué tanto deben ocuparse las instituciones y políticas públicas por una especie de más o de menos en un área urbana? Estos temas no deberían manejarse en otro tipo de territorios y por otras agencias? Qué tan importantes deben ser, en comparación con otros dentro de la gestión urbana?
En cualquier ecosistema, la biodiversidad está determinada por las condiciones ambientales[15], es decir que, por su adaptación al medio, la biota refleja las magnitudes y cualidades de la oferta ambiental. Al mismo tiempo, se constituye en determinante del ambiente: las condiciones y componentes bióticos en las cuales y por los cuales se desenvuelve gran parte de los procesos ecológicos. El valor ambiental de la biodiversidad urbana puede, así, analizarse, según se tome como determinante o como expresión de la calidad ambiental urbana.
En tanto determinante, cada elemento y función biológica en la ciudad hacen parte de procesos ecológicos esenciales[16] a escala local y regional. En ausencia de un asentamiento, estos procesos se dan a través de todo el territorio, si bien se concentran naturalmente en ciertas áreas y corredores.
La transformación agrícola y la formación de pequeños asentamientos sustituyen varios elementos naturales y modifican condiciones locales, desplazando los procesos ecológicos de las áreas explotadas o habitadas. Para pequeñas poblaciones humanas, esta segregación funcional en el paisaje no representa un problema serio, pues la proporción de los compartimentos dedicados a vivienda, infraestructura, explotación económica y regulación natural es tal, que la última sigue siendo la matriz predominante del paisaje y las demás tienen acceso inmediato a sus servicios ambientales. De hecho, en este principio se basa la estrategia de conservación por compartimentos, que sustenta la creación de toda clase de reservas naturales.
Cuando el uso del suelo se intensifica y la población crece, ya no basta con que los servicios ambientales estén disponibles en compartimentos reducidos o distantes. Se hace preciso un ordenamiento planificado que introduzca elementos y prácticas de conservación en las áreas dedicadas a explotación, infraestructura y vivienda, como complemento de los compartimentos específicamente dedicados a sostener funciones ambientales. En caricatura, esto equivale a tener un buen arbolado urbano en toda la localidad, aunque la zona cuente ya con un parque ecológico. Esta inclusión de criterios y funciones ambientales en áreas y estructuras destinadas a otros usos, es la base de la estrategia de conservación por compromiso.
De no obrarse de este modo, un asentamiento extenso se convertiría en una vasta brecha regional en los procesos ecológicos, acarreando varios desequilibrios a gran escala. Esto causa, por un lado, una drástica reducción de la calidad ambiental para densas poblaciones en áreas urbanas y sus zonas de influencia. Por el otro, genera una patología urbana bien conocida: la aparición de fuertes desequilibrios espaciales en la oferta ambiental, que se manifiesta en la acumulación de cinturones de suelo urbano degradado, en los que se localiza población y actividades marginales, a poca distancia de áreas con mayor oferta ambiental que son captadas por grupos cerrados de privilegio.
El concepto de una estructura ecológica principal implica, en el contexto de compartimentación y especialización funcional del tejido urbano, que funciones ecológicas que antaño se cumplían sobre espacios más vastos, deben continuar generándose y conduciéndose a través del territorio urbano, en espacios más estrechos, los cuales cumplen simultáneamente otras finalidades, que refuerzan o agregan valor al uso principal de conservación.
La optimización de funciones en el espacio significa diseño urbano. Las estructuras que generan y conducen los procesos ecológicos urbanos deben ser objeto de planificación, diseño y mantenimiento para optimizar su función ambiental, tal y como se procede con las redes y equipamientos desarrollados para otros fines en la ciudad. En tal trabajo de diseño es tan indispensable acercar las formas de la Naturaleza a la funcionalidad y simbología urbanas, como moldear la cultura misma para acercarla al reconocimiento y disfrute de las formas naturales. Este es el reto del paisajismo, la restauración ecológica y demás disciplinas que convergen en estas dos para dar forma y significado a los ambientes humanos.
Podemos concluir, que la biodiversidad no solo tiene un valor estético o simbólico, reconocible por unos cuantos lo bastante informados o sensibilizados. Su principal valor es funcional y cobija a todos, se enteren o no. La biodiversidad, más que una lista de lugares, criaturas y adjetivos, es una vasta maquinaria ecológica cuyos distintos y complejos engranajes requieren conservarse y conectarse a través del territorio para asegurar una provisión estable de recursos naturales y condiciones ambientales, de las cuales dependen el bienestar y la productividad de la sociedad urbana y regional. Ya que la ciudad es tan grande, no es viable hacerla depender sólo de los servicios ambientales prestados por otras áreas; es, además, necesario, destinar suelo urbano a la generación y conducción de los procesos ecológicos regionales.
Completando el razonamiento, la biodiversidad en la ciudad también tiene valor como consecuencia, es decir, expresión de la calidad del ambiente urbano. En el Siglo XIX, las cuadrillas de mineros ingleses solían llevar un canario enjaulado al fondo de los socavones; cuando esta frágil avecilla decaía o se desplomaba, los obreros abandonaban la mina, advertidos de un escape de gases tóxicos, invisibles e inodoros, entre las vetas carboníferas; eso es un bioindicador.
Los esfuerzos encaminados a incrementar la cantidad y variedad de plantas y animales que pueden coexistir con el hombre en la ciudad, no sólo pretenden enriquecer sensorialmente la vivencia urbana (lo cual es de capital importancia) o salvaguardar por su valor intrínseco las piezas del patrimonio natural regional. Así mismo, apuntan a destacar y mantener los indicadores que mejor reflejan las condiciones para el desarrollo de seres vivos en el medio urbano. Estos indicadores no sólo reflejan las concentraciones químicas en aire, agua y suelo, la disponibilidad de ambientes ricos y diversos o la conectividad entre ecosistemas a través de la ciudad, también son indicadores de conocimiento, valoración de las normas, apropiación de lo público, tolerancia y clima psicológico.
¿Cómo esperamos que nuestros niños crezcan integralmente sanos en un ambiente donde se extinguen los copetones[17] y las mariposas? O tener una vida larga y saludable en localidades donde sólo sobreviven los eucaliptos y los espinos? En serio intentamos concebir, gestar y criar en una atmósfera cuya toxicidad eliminó ya varias especies de insectos, musgos y líquenes? O disfrutar la vida en un medio donde la intolerancia y la agresividad no permiten que los árboles crezcan o las aves aniden? Si vamos a hablar de utopías, que pudieran medrar zorros y venados en los parques ecológicos urbanos sería un irrefutable indicador de la calidad física, biótica, psicológica y cultural del ambiente urbano.
Veintitrés pares de cromosomas
La argumentación del apartado anterior haría parecer que la calidad del ambiente urbano es algo objetivamente medible, por medios técnicos, y que existe con independencia de que sea percibida, interpretada o valorada. Ciertamente, nuestra tolerancia al monóxido de carbono no depende mucho de nuestra información al respecto; podemos morir por un gas que es, de hecho, imperceptible y cuyas características químicas no nos quitan el sueño. Pero una gran parte de la calidad ambiental existe por nuestra percepción.
La forma como el ambiente urbano impresiona nuestros sentidos y cómo estas sensaciones son interpretadas y valoradas, además de la información que intercambiamos al respecto, es lo que compone la calidad ambiental percibida. Y, como los demás aspectos ambientales, la percepción del ambiente no sólo nos hace arrugar la nariz o fruncir el entrecejo; nuestras percepciones pueden ser sustento o veneno en nuestro desarrollo físico, mental, cultural y social.
Un ser humano posee veintitrés pares de cromosomas. Esta es una cantidad de información notablemente limitada, en comparación con la complejidad de un ser humano adulto, incluso si sólo miramos su conformación orgánica; ni qué decir de las facultades distintivamente humanas o del gigantesco potencial que nuestra cultura aún no explora. Estos cuarenta y seis cromosomas sólo permiten construir un bebé; informáticamente hablando, es un sistemita con más posibilidades que definiciones; a partir de ahí, esta criatura incorporará cantidades enormes de información ambiental, con las cuales activará, orientará y nutrirá sus distintos procesos de desarrollo.
Pero esta esponjita no viene en blanco. Millones de años de evolución biológica le confieren la programación genética sobre qué estímulos buscará, cuándo y cómo los incorporará, para que, a partir de una base muy simple, se desarrolle algo tan vasto como un ser humano.
Hay un pequeño inconveniente: el programa se construyó en 3.800 millones de años de evolución orgánica en condiciones diversas y cambiantes, pero la parte definitiva para nuestra especie es resultado de 4 millones de vida en clanes cazadores-recolectores en sabanas y selvas de galería[18], 3 millones como hordas nómadas con poca utilería, tal vez unos doscientos mil años de interacción agrícola con la tierra y varios milenios de vida comunitaria en pequeñas aldeas. La vida urbana surgió hace algo más de 8.000 años en Mesopotamia, pero para el resto de la humanidad es una situación mucho más reciente.
Biológicamente hablando, no ha habido tiempo suficiente para que nuestro programa genético se adapte a la oferta ambiental urbana, la cual, en gran parte, no se pensó ni se hizo para asegurar el bienestar o propiciar el desarrollo de los organismos que la habitan, sino que atiende, más bien, a demandas de corporaciones, artefactos y rituales.
Cierto es, que muchos de los cambios ambientales pretendían y lograron desarrollar el potencial humano, llevándonos constantemente más allá de nuestros propios límites; pero es, así mismo, palpable que el cambio ambiental, en muchos aspectos, ha ido más allá de los márgenes de tolerancia del programa orgánico, poniendo en serio riesgo el desarrollo humano.
El conjunto de estímulos que estamos programados para percibir y completar nuestro desarrollo, puede dividirse en dos grupos: los relacionados con el medio natural, en íntimo contacto con el cual, evolucionó nuestra especie y que dio forma, incluso, a nuestros miembros y sentidos; y los relacionados con la estrecha interacción social con la familia, clan, horda, comunidad que constituyeron el ambiente cada vez más humano en que nuestra especie se moldeó física y mentalmente. Por ende, ese bebé cuenta con dos insumos principales para convertirse en un pleno ser humano: contacto con la Naturaleza y calor humano.
[15] Esto, hablando en tiempo ecológico o sucesional. En la escala mayor del tiempo geológico o evolutivo entran otros procesos y factores en juego.
[16] Aquellos que generan y regulan las condiciones ambientales para el desarrollo socioeconómico, verbigracia el ciclo hidrológico, la regulación del clima, el equilibrio erosional de las laderas, el equilibrio físico-químico de los suelos, la sucesión ecológica y la dispersión de semillas y animales entre otros.
[17] Zonotrichia capensis, el gorrión bogotano, cuyo canto es sinónimo de amanecer para los capitalinos, hoy se desvanece inexorablemente por la violación de las normas urbanas que prohíben construir sobre los antejardines.
[18] Las sabanas son espacios herbáceos abiertos con árboles dispersos, mientras que las selvas de galería son franjas forestales que bordean ríos y lagos a través de las primeras.
El desajuste evolutivo y la tristeza de las moléculas
La evolución como proceso general de los sistemas abiertos ocurre toda vez que existen reproducción, variación y selección. La humanidad sólo se explica como combinación de tres órdenes de evolución: una biológica, de la cual emerge una cultural, de la que, a su vez, emerge una tecnológica.
Aunque cada nivel evolutivo se apoya en los procesos del nivel inferior y está, hasta cierto punto, limitado por los mismos, lo cierto es que muy frecuentemente la evolución cultural genera formas que no son del todo saludables para nuestro desarrollo orgánico; mientras que nuestra evolución tecnológica produce otras que presionan o desajustan nuestras formas culturales, hábitos, creencias, relaciones, etc. Este doble desajuste evolutivo se debe a que cada una de las tres evoluciones es impulsada por mecanismos de reproducción y variación más rápidos que los de la anterior, al tiempo que sigue criterios de eficacia y selección distintos y no siempre concurrentes con los determinantes de las otras dos.
Tres cambios sustanciales, a velocidades distintas y en distintas direcciones, es más de lo que muchos pueden integrar sin deshacerse o atrofiarse. Un animal tiene cuatro formas de defenderse: huye, se esconde, se aísla o ataca. Ante el aumento de las enfermedades autoinmunes, las adicciones, las distracciones, el suicidio (en tantas maneras), deberíamos preguntarnos ¿De qué huimos, cuando huimos de nosotros mismos? De quién nos escondemos, que no podemos nombrar? A quién atacamos, cuando nos hacemos daño? Qué es lo que nos agrede? Cuando un modo de vida dispara tantas reacciones defensivas, debemos preocuparnos por el efecto que está teniendo sobre el desarrollo de los seres humanos.
Seguramente la vida humana no ha estado nunca libre de angustias y aflicciones. De hecho, tales emociones existen porque nos fueron útiles en el curso de nuestra historia evolutiva. Pero que la tristeza, el desasosiego o la desmotivación se somaticen o socialicen como patologías claramente destructivas, tal vez, va más allá de la permanente fricción natural entre nuestras evoluciones. Tal vez, el cáncer, la adicción, el lupus, la depresión crónica, sean, de fondo, una tristeza molecular.
Biológicamente, hoy somos el mismo que hace cien mil años contaba a los jóvenes las leyendas que explican la historia del hombre y el mundo, mientras tallaba su hacha de pedernal junto al fuego, en el que tal vez se asaba algún vecino. Sólo que hoy tenemos misiles nucleares en nuestras manos, con el mismo aparato emocional, pero sin tiempo para explicarle a nadie, ni a nosotros mismos, cómo llegamos aquí.
No evolucionamos en travesías euclidianas y recintos uniformes; nuestra constitución genética no responde a estímulos siempre predecibles y seguros. Nos hace falta el recodo, el rincón que se oculta y se revela a nuestro paso. No estamos hechos para meternos a diario en una lata rodante con cuarenta o cien extraños; nuestra definición de prójimo se aproxima más a nuestra historia de clan y aldea. No somos los que viajan veinte o treinta kilómetros diarios pero viven todo el año en la misma casa que nunca tienen tiempo de calentar; al contrario, somos los nómadas que cierran círculos de afecto en torno al fuego y cambian de lugar siguiendo las estaciones y las manadas. El sol tamizado entre el follaje de los árboles, el sudor cubriendo nuestro cuerpo, el rumor de los manantiales, la maravilla y la incertidumbre, cada elemento y vivencia del entorno natural, tienen un eco, una correspondencia en nuestros genes, despiertan nuestra propia naturaleza, las fuerzas más profundas de nuestra psiquis.
Respondiendo a imperativos económicos, el urbanismo, lo mismo el formal que el informal, ha hecho de la ciudad una optimización de las relaciones espaciales entre producción, consumo y distribución. Mucho de lo que aceptamos como forma urbana necesaria y absoluta, es sólo la opción más conveniente a las máquinas y las corporaciones ¿Cuánto espacio público se dedica a los automotores, cuánto a las personas? Se diseñan las viviendas y conjuntos de viviendas pensando en la necesidad de hacer vida familiar o comunitaria? Los caminos ofrecen algo más que la distancia más corta entre dos funciones económicas? Despojar los espacios y trayectos urbanos de la gama de significados humanos corre paralelo con la prosecución del hombre unidimensional, el homo economicus, a la medida de los intereses corporativos y el entorno instrumental.
Por supuesto, si hay una necesidad sentida, el sistema surtirá la demanda. Pero cuando el sistema le vende una tonelada de chatarra a todo el que quiere y puede viajar solo o en poca compañía; cuando el homínido pasea su carrito de alambre por los corredores del supermercado hasta saciar su impulso de cazador-recolector y sale lleno de basura; cuando al final del día el urbapiteco debe escoger entre encontrarse con los suyos o ir al gimnasio, porque el día fatigó su alma pero no tocó su cuerpo; cuando vemos a tantos corriendo y saltando sobre máquinas sin destino ni travesía[19]; cuando nos venden el rumor del agua y del viento en CDs para que nos relajemos: cuando el mercado atiende con tales sucedáneos a necesidades manifiestas de sensaciones olvidadas, quisiera pensar que hay algo que está profundamente equivocado.
Quisiera todo el mundo pasar de un lugar a otro sin fórmula de demora ni distancia; el trayecto es inútil. Quisiera todo el mundo pasar de un evento y un encuentro al siguiente sin esperas ni interludios. Pero la vida, desde antaño, está hecha de trayectos e interludios. Hemos proscrito, incluso, la enfermedad, el lapso destinado por la Naturaleza a la restauración del cuerpo y el alma; es un retiro imprevisto e inconveniente del intercambio socioeconómico. La pérdida de la vida como interludio y trayecto es un cambio característicamente urbano; la adaptación a la aceleración que define la ciudad como epicentro regional. Qué curioso: cuando el hombre cree estar aprovechando mejor su tiempo, es precisamente cuando lo está perdiendo; y el hombre despojado de su tiempo es menos que la sombra de un ser humano, pues la vida humana sólo tiempo es.
La conservación de la Naturaleza en la ciudad es la conservación de espacios complejos, de una medida saludable de caos e incertidumbre. Espacios naturales que no responden a geometrías simplonas, texturas insólitas bajo los pies que obligan a prestar atención al camino; todo esto da margen a la maravilla y la demora. Allí es posible tardarse, extraviarse, sorprenderse, encontrarse con las sensaciones y los silencios que conducen a uno mismo.
Hoy está de moda hablar de ciudades sostenibles. Pero el paradigma del desarrollo sostenible encierra peligros en la estólida simplicidad de su definición. Ese ejercicio político, social y económico que satisface las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes, conservando la capacidad del ambiente para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras, intenta malignamente obviar algo: ya es bien difícil establecer un consenso sobre lo que necesitamos o deseamos los presentes ¿En qué, se supone, estamos basando nuestra presunción de las necesidades y aspiraciones de los que aún no nacen? Si estuviéramos honestamente atentos a esas necesidades futuras, nuestro sistema educativo no estaría intentando facilitarles las cosas a los niños para convertirse en feroces consumidores competitivos e individualistas.
La principal amenaza al desarrollo sostenible no es la extinción de las especies sino el desvanecimiento de todo lo que nos define como seres humanos; no es la erosión de las cuencas sino el desmoronamiento de la vivencia humana; no es el desperdicio de las materias primas y los energéticos, sino el impávido despilfarro del potencial humano; el verdadero ser humano está por descubrirse y el verdadero enemigo es el olvido. La conservación de la Naturaleza en los espacios en los que vive la gente, en las ciudades, no trata de salvar el pato, sino la civilización.
No hay proyecto posible de desarrollo sostenible para una sociedad en particular, sin un proyecto cultural. El sistema educativo, lo mismo que la sociedad en general y cada cliente en particular, se han moldeado de forma inconsciente, respondiendo a presiones económicas. Carece de una visión de ser humano, de una propuesta de mundo y de sociedad. Se ha llenado de métodos e instrumentos y se ha vaciado de valores y sensaciones. Es estúpido, criminal y mortalmente peligroso.
Diseñar ciudades para las personas o personas para las ciudades
En la perspectiva evolutiva que hasta aquí hemos seguido, el proceso total aparece como una concatenación de transformaciones ambientales y humanas (adecuación / adaptación). Hoy existen los medios para dar una forma novedosa a las ciudades y regiones; la globalización de la economía y la informática podrían llevar la evolución tecnológica por caminos enriquecedores para nuestra evolución cultural y formas de asentamiento convenientes para nuestra constitución biológica; si queremos.
También existen los medios para moldear el genoma humano. Podríamos reducir nuestra susceptibilidad genética a terribles males como el lupus, el cáncer, las adicciones, la depresión crónica. Elevar fisiológicamente nuestra sensación de bienestar y nuestra productividad, al tiempo que reducimos la fatiga y el abatimiento. Una adecuada combinación de terapia genética y fármacos pueden hacernos insensibles a todas las señales negativas del modo de vida urbano. No haría falta modificar el sistema: las piezas pueden hacerse a la medida de cualquier propuesta: ¿Que se encarece el espacio? Sus hijos pueden carecer de genes claustrofóbicos, es más, pueden ser claustrófilos, trogloditas felices y productivos ¿Que no le haya sentido ni gusto a su forma de vida? Tranquilo, sus descendientes podrán vivir una vida aún más insulsa, sintiéndose totalmente a gusto y agradecidos. Total, problema es lo que usted pueda percibir o definir como tal.
Hoy muchos se inclinan a pensar que no se perdería nada valioso retirando aquí y allá algunos atavismos de nuestra naturaleza: esa gratuita agresividad, ese celo absurdo por el espacio personal, la propensión natural al descontento o a perder el tiempo, etc. Creemos que muchos de estos rasgos son “primitivos” y eso, hoy, equivale a obsoleto. Y esto sólo sería la prosecución de un largo historial de domesticación de criaturas que ya se han probado harto maleables.
Del mismo modo, podríamos prescindir de los elementos primitivos en el paisaje urbano; al fin y al cabo hay formas más civilizadas y seguras de recrearse, lo cual hace innecesario cultivar maniguas y pantanos en medio del costoso suelo urbano, donde la biodiversidad podría abalanzarse sobre los niños ante la mirada atónita de los impotentes contribuyentes.
En esa forma palurda que el positivismo ha adoptado al hacerse parte del “subconsciente colectivo”, estamos seguros de que la vida de nuestros ancestros fue terriblemente más pobre. Damos por descontado, lo cual ya es el colmo de la ignorancia y el candor, que las mentes de aquellos salvajes anteriores a la escritura fueron mucho más simples y sus sensaciones menos profundas y refinadas. Nada sabemos del éxtasis shamánico ni de los vastos caminos recorridos en la estrecha comunión entre las fuerzas psíquicas y las fuerzas naturales. Poco alcanzamos a columbrar del sofisticado sistema de conocimiento y comportamiento desarrollado por seres humanos cuya entera medida del valor y la aventura no había sido erosionada por el embotamiento urbano.
No sólo nos hemos hecho más pobres, sino que creemos habernos enriquecido; no sólo estamos bajo mayor control que nunca, sino que nos ufanamos de las libertades conquistadas. Andrés Gomez sentenciaba que el progreso no le había dado al hombre dominio sobre la Naturaleza, sino que lo había puesto bajo el dominio del hombre. Ese es el precio de perseguir certezas hasta el punto de confundir la seguridad con la libertad.
El espacio urbano tiene aquí un papel comunicativo: conservará o borrará los referentes de las sensaciones y la base material de las prácticas que permiten construir verdaderos seres humanos. Los elementos y espacios naturales son parte esencial de un ambiente urbano que no sólo sea saludable y seguro; ha de ser, además, propicio y estimulante, pues contendrá las sensaciones y situaciones que activan y nutren el desarrollo integral de las personas y las comunidades. Por ende, deberá ser participativo, pues el hombre no se construye en el Edén provisto por las autoridades terrenas o ultraterrenas, sino en la búsqueda, en el diálogo contrastante, en el desafío creativo.
Por eso, es necesario conservar la Naturaleza dentro de la ciudad, para que no se extinga lo que nos define y lo que aún no descubrimos del ser humano.
[19] “La dicha del peregrino, mientras que va caminando, es el ir paladeando las endechas del camino” suele recitar mi padre cuando salimos a caminar por las veredas.