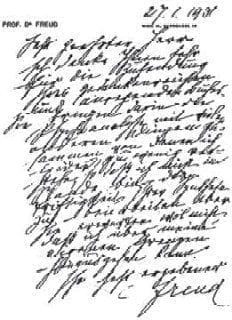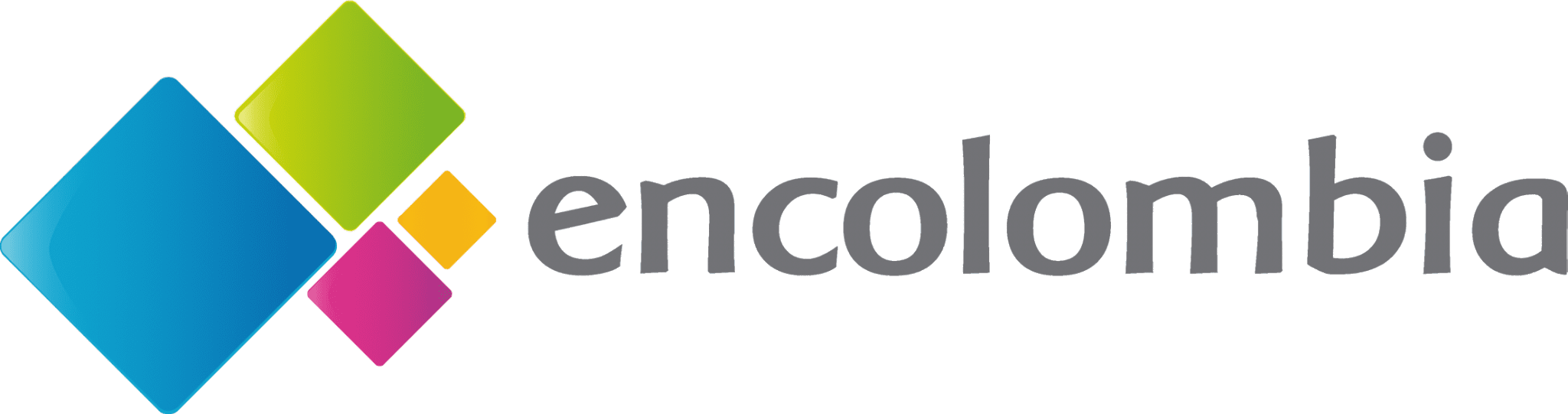Académico Dr. Adolfo De Francisco Zea
Por deferencia especial de mi amigo y colega, el doctor Guillermo Sánchez Medina, he sido distinguido con la grata misión de llevar brevemente la palabra en esta sesión solemne de nuestra Academia, en la que se conmemora con afecto y respeto el nacimiento de Sigmund Freud hace ciento cincuenta años, y se celebra además con similar afecto y consideración el de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis hace ya medio siglo.
El asunto que intentaré abordar en esta tarde es de interés y permanente actualidad: el Psicoanálisis y la Cultura. Se trata de un tema cuyo sólo enunciado abriría amplios y numerosos caminos a cualquier exposición más extensa que esta.
Para cumplir en los breves minutos de que dispongo con el encargo que se me ha confiado, me concretaré solamente a indagar sobre algunos aspectos del momento cultural que imperaba en Europa cuando Freud hizo su aparición en el escenario científico e intelectual de Viena.
En Viena, “Ciudad de los Ensueños” como se la llamaba en esos días, Freud quitó el velo al misterio del inconsciente del ser humano, estructuró con maestría una nueva visión de los conflictos de la mente y descubrió el psicoanálisis como nuevo y adecuado sistema de tratarlos.
Y en virtud a su innato talento y a su excelente formación intelectual, logró además penetrar profundamente en el mundo psicológico de la mitología, la literatura, el arte, la religión, y la cultura misma. (Lea también: Algunas Observaciones Interpretaciones del Proceso Histórico Psicoanalítico)
Una época interesante, por demás, sobre la que se han hecho numerosas investigaciones que han dejado como legado brillantes aportes a la historia y a la sociología de los siglos XIX y XX; una época de transformaciones culturales notables que la historia de nuestro tiempo conoce con os nombres de modernidad y postmodernidad.
El sentido que se da a las palabras modernidad y postmodernidad facilita situar la figura del creador del psicoanálisis en su medio y su tiempo concretos para poderla estudiar más provechosamente desde nuestra propia perspectiva actual.
Ello permite una mejor comprensión de sus postulaciones en el campo de la psicología normal y patológica, a la vez que admite la exploración de su pensamiento, que se extiende deslumbrante a muchos otros diferentes aspectos del momento cultural en el que le correspondió vivir.
Es habitual entre los historiadores de occidente relacionar la aparición de la Edad Moderna, y con ella el surgimiento de la Modernidad, con el triunfo de la Revolución francesa hace poco más de dos siglos. En la noche del 4 de agosto de 1789, tan sólo tres semanas después de la toma de la Bastilla, la Asamblea Nacional aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; y a partir de ese instante, el sistema feudal que había regido por más de mil años en Europa desapareció para siempre de Francia.
Se había instaurado una Nueva Edad en el mundo, una nueva época sometida en adelante a la autoridad de la Razón y a lo que ésta podía alcanzar mediante el libre examen.
La fraternidad de la humanidad toda; la libertad de pensar, de disentir, de hablar y profesar credos religiosos libremente escogidos; la igualdad de los seres humanos y sus derechos, incluidos en ellos los de los enfermos mentales, señalaron el paso gigantesco de las antiguas estructuras feudales y monárquicas a nuevos sistemas más acordes con las aspiraciones democráticas y espirituales del hombre.
Para la razón ilustrada, nacida de la lucha contra el absolutismo, la modernidad representaba la llegada del hombre a su madurez plena; una filosofía moderna que reclamaba el derecho a la libertad individual y a la igualdad, cuya tarea, como lo señalaba Josef Picó, era “construir un mundo inteligente donde la razón institucionalice el juego de las fuerzas políticas, económicas y sociales en base al libre contrato entre seres iguales”.
La filosofía de la modernidad se presentó a las gentes como un proceso de diferenciación y delimitación, separado de la tradición de un pasado cuyo poder debía ser destruido.
Los intentos de ruptura con la tradición propugnados por la filosofía de la modernidad, se acompañaron de empeños casi incontrolables por avanzar con rapidez hacia el anhelado progreso que todos deseaban; un progreso que, sin embargo, se mostraba cada vez más ilimitado, más ilusorio y más distante.
Era característica principalísima de la modernidad su marcha obsesiva y terca hacia adelante; no porque se pretenda alcanzar más, sino porque nunca se avanza lo bastante; no porque se incrementen los retos y las ambiciones, sino porque las ambiciones se frustran a menudo y los retos en general son enormes, además de severos.
La marcha de la modernidad debía proseguir inexorable hacia adelante porque todo lugar de llegada es tan sólo una estación provisional.
El tiempo lineal de la modernidad se extendía en consecuencia entre el pasado que no puede perdurar y el futuro que no logra existir, sin lugar a etapas intermedias. En esto estriba la gran tragedia del progreso de la modernidad; igual tragedia a la ejemplarizada siglos atrás en el mito de Sísifo.
La vorágine de la vida moderna, como lo ha señalado el escritor Marshall Berman, es impulsada entre otras muchas causas por los descubrimientos de la ciencia que han cambiado la imagen que se tenía del universo y de nuestro lugar en él.
Por la industrialización de los medios de producción que transforman el conocimiento científico en tecnologías cada vez más avanzadas; por la explosión demográfica y los grandes desplazamientos humanos que, en buena parte de nuestro mundo, separan a millones de seres de su hábitat ancestral lanzándolos a nuevas e impredecibles vidas; por los crecimientos urbanos rápidos y caóticos, y en fin, por los sistemas dinámicos de las comunicaciones que unen en sólo un instante sociedades y pueblos diversos.
El vértigo de la velocidad llegó y se estableció en la vida de los seres humanos como uno de los rasgos más distintivos de la modernidad. Otra característica propia de la modernidad es su soberbio y orgulloso empeño por fragmentar el mundo en un intento vano por controlar y dominar el caos.
La división de los conocimientos en múltiples segmentos establece áreas delimitadas, soberanas e independientes, tanto en el campo del pensamiento mismo como en los terrenos de la acción. La proliferación de las diversas áreas del saber condujo al surgimiento de especialidades y subespecialidades cada vez más circunscritas, por medio de las cuales se intenta conocer más y más acerca de cada vez menos y menos hasta llegar a saber todo de nada.
Se pierde entonces la visión de conjunto del hombre, del mundo, de los problemas, y en consecuencia de las soluciones. El paisaje universal de la modernidad aparece como un mosaico de pequeños retazos sin visiones totalizado ras que señalen el sentido del cuadro.
Para los sociólogos influidos por el pensamiento filosófico de Max Weber, el hombre como sujeto, como ser vivo capaz de dar respuestas en el mundo y sobre el mundo, ha desaparecido. Las ideas pesimistas de los seguidores de ese pensador, han producido consecuencias sociales y políticas negativas de vasto alcance.
Algunos intelectuales bien conocidos de la derecha y el centro como Oswald Spengler y Ortega y Gasset, han sostenido que las masas que se apretujan en las calles no tienen la sensibilidad, la espiritualidad y la dignidad que les conceda el derecho a gobernarse y poder gobernar a los demás.
Los pensadores de la izquierda, por su lado, consideran que el alma de las masas está vacía de tensión interior y dinamismo; que carece de las instancias psicológicas del yo, el ello y el superyo que postulara Freud para el hombre; que su vida interior, sus ideas, sus necesidades y hasta sus mismos sueños, no son suyos.
Las masas, sencillamente, están programadas para producir solamente los deseos que el sistema social puede satisfacer. Los hombres modernos, afirma Marcuse en “El Hombre Unidimensional”, “se reconocen en sus mercancías; encuentran su alma en su automóvil, en su equipo de alta fidelidad, en su casa de varios niveles, en el equipamiento de su cocina”.
La imposibilidad de cambio, proclamaba con insistencia a voces plenas y en diferentes ámbitos, ha conducido a muchas gentes al estéril terreno de la futilidad y la desesperanza.
Los críticos del siglo XIX entendieron la forma en que la tecnología y la organización social contemporáneas determinaban el destino de los seres humanos. Algunos consideraron sin embargo, y no sin cierto idealismo, que el hombre tenía la capacidad de comprender cuál era su destino para poder luchar eficazmente contra él; que en medio del difícil presente el hombre moderno podía avizorar un futuro más amplio y más abierto.
La visión afirmativa de la modernidad, como contraste frente al progreso exclusivamente material del mundo, fue desarrollada en los años 70 del siglo XX por grupos heterogéneos de personas que se autollamaban postmodernistas; grupos que intentaban “abrir los ojos a la vida que vivimos”, como decía John Cage.
La disposición anímica de los postmodernistas significó, entre otras cosas, la ruptura de las barreras entre el arte y otras muchas otras actividades humanas, como los espectáculos, la moda, la tecnología industrial, el diseño y la misma política; y estimuló además a los escritores, pintores y escultores a romper las fronteras de sus especialidades para trabajar conjunta mente en actuaciones que combinaran métodos diversos y crearan otras artes más ricas y polivalentes.
Los pintores franceses de fines del siglo XIX, por ejemplo, lucharon contra las formas academicistas de su arte y produjeron el Impresionismo que intentaba captar en un instante personas y sucesos; su movimiento, rechazado en un comienzo por sus contemporáneos, es hoy admirado por los visitantes de las Galerías de Pintura de todo el mundo.
Más tarde, Pablo Picasso, los cubistas y los expresionistas que siguieron, ensayaron nuevas formas para expresar la realidad. Algo similar ocurrió con la música cuando los vieneses, cansados de los acordes inmortales de Beethoven que algunos consideraban demasiado intelectuales, los reemplazaron por las cadencias armoniosas de Gia como Rossini y el brillo de los valses de Strauss, más amables y alegres a su espíritu.
El desarrollo de la música a partir de finales del siglo XIX, se traduciría después en profundas transformaciones modernistas con Gustav Mahler, Debussy, Arnold Schoenberg y Paul Hindemith. Nadie mejor que Goethe para revelar a los hombres la verdadera esencia y los problemas trágicos derivados de la modernidad.
En el célebre poema que Goethe escribió en setenta largos años, Fausto, su extravagante y curioso personaje, emprende una alocada carrera para adquirir todos los conocimientos del universo y aplicarlos a la satisfacción de sus más ínfimos deseos; no vacila, inclusive, en vender su alma a Mefistófeles para colmar con su ayuda todas sus ambiciones.
En su afán por obtener a todo trance progresos materiales, destruye, construye, transforma, y vuelve a destruir y transformar, todo cuanto se pone a su alcance, violando sin remordimiento los derechos de todos con tal de lograr aquello a que le impulsa su codicia.
Al final del inmortal poema, Fausto logra la salvación de su alma en virtud a la acción inmaculada del principio femenino del amor representado por Mar garita. Es entonces cuando despiertan los recuerdos de su infancia que habían permanecido dormidos en las regiones inconscientes de su alma, y renacen otra vez, renovados, al tañido de las campanas de una iglesia lejana.
El afán por alcanzar a toda costa progreso material está ejemplificado claramente en los modelos de desarrollo de las grandes ciudades de Europa y Norteamérica, Me limitaré solamente a recordar los llamados “modelos fáusticos de desarrollo” de París y de Viena, para señalar el contraste existente entre el ansia incontenible de desarrollo material y las aspiraciones más espiritualistas de los literatos, los artistas, y uno que otro filósofo de los tiempos de Freud.
A mediados del siglo XIX, el barón Georges Eugene Haussmann, prefecto de París, amparado por un mandato imperial de Napoleón III, abrió una vasta red de bulevares en el corazón de la ciudad medieval para permitir el tráfico rápido de vehículos, a pesar de que en aquellos días eran poco abundantes en París.
El Emperador se empeñaba en transformar la ciudad, a la que Goethe considerara “la metrópolis del mundo en donde la historia se nos presenta en cada esquina”, en una de las capitales más bellas del mundo.
Como gobernante intransigente, astuto y prevenido, Napoleón III quería que los amplios corredores abiertos en la urbe sirvieran para que sus tropas y su artillería pudieran desplazarse contra futuras barricadas, y representaran, además, una clara advertencia contra eventuales insurrecciones populares. Buena parte de la ciudad antigua desapareció ante el embate del progreso.
Los miles de puestos de trabajo creados en esos días no lograron compensar sin embargo la destrucción de centenares de edificios y el desplazamiento de millares de gentes humildes.
París, la ciudad que hoy admiramos plenamente, tiene como las efigies de Jano dos caras: de un lado su belleza imponderable, del otro, el dolor infinito causado a raudales por la pica progresista esgrimida por el barón Haussmann. Charles Baudelaire, una de las figuras sobresalientes de la modernidad francesa, expresó su pensamiento ambivalente frente al significado del progreso.
Al referirse al París de su tiempo, dice así: “Hay otro error muy de moda que estoy ansioso de evitar como al mismo demonio. Me refiero a la idea de progreso.
Este oscuro faro, invento del actual filosofar, esta linterna moderna, arroja un haz de caos sobre todos los objetos del conocimiento: la libertad se diluye, el castigo desaparece.
La idea grotesca que ha florecido en el suelo de la fatuidad moderna, ha relevado al hombre de sus deberes, ha exonerado al alma de responsabilidades, ha liberado la voluntad de todos los lazos que le imponía el amor a la belleza…”.
Este gran escritor modernista, retrató descarnadamente al hombre, tal como había quedado convertido por los refinamientos excesivos de la civilización: “Un hombre con sus sentidos agudos y vibrantes, su espíritu dolorosamente sutil, su cerebro saturado de tabaco, su sangre ardiendo de alcohol…”. Viena, capital del Imperio austro-húngaro en la época en que nació y vivió Freud, no fue ajena a los desarrollos fáusticos del urbanismo.
El Emperador Francisco José de Austria, que se empeñaba en compartir con Napoleón III la gloria de que su capital fuera también magnífica, levantó palacios imponentes, rodeó el perímetro de la ciudad con una espléndida avenida, la Ringstrasse, ornada de numerosas fuentes; edificó la Opera y cuatro museos, y a pesar de que nunca en su vida había leído un libro, dotó a la ciudad de inmensas bibliotecas.
Pero en contraste con las edificaciones suntuosas que mostraban el vigor implacable del progreso, los vieneses sabían que en el Palacio Imperial no se aceptaban los últimos avances tecnológicos como el teléfono y el automóvil, la luz eléctrica y las máquinas de escribir.
En un país que buscaba afanosamente alcanzar su desarrollo fáustico, las estructuras socioeconómicas no progresaban a igual ritmo. El Imperio de Francisco José, que había de sucumbir tristemente en la primera guerra mundial, se componía de un vasto conglomera do de múltiples nacionalidades y etnias y en su capital se mezclaban gentes que hablaban diferentes idiomas y dialectos.
Al alemán de la parte occidental del país, se agregaba el húngaro de la región oriental, el checo de Bohemia, el ruteno, el eslovaco y finalmente el yiddish de los judíos, que representaban una considerable fracción poblacional.
La estructura patriarcal de la familia había permanecido inalterable en Viena desde siglos atrás. Al igual que en la antigua Roma, el padre de familia era considerado jefe indiscutible del hogar y sus decisiones se aceptaban sin discusión alguna por los demás miembros del grupo familiar. Las relaciones de familia se regían siempre por el código del honor.
El avance de la modernidad trajo consigo modificaciones en las relaciones de familia y de la sociedad. El dinero, y lo que representaba como fuente de progreso, adquirió importancia mayor en la medida en que pasaba el tiempo.
La autoridad paterna se debilitó, pero se conservaron intactas las numerosas prohibiciones y los tabúes de épocas pasadas. Surgió en la juventud el espíritu romántico que caracterizó la época y se hicieron frecuentes las reuniones de intelectuales y artistas que desde los cafés querían modificar a su manera la sociedad en que vivían. Franz Kafka, Robert Musil, Hugo von Hofmannstahl, Lou Andreas Salomé y Franz Werfel, son algunos contemporáneos de Freud, cuyos nombres no pueden olvidarse fácilmente.
La medicina clínica, por su parte, adquirió en Viena una enorme prestancia y el Allgemeine Krankenhaus rivalizaba en importancia con los grandes centros hospitalarios del resto de Europa. Allí brillaron Hebra y Billroth, además del tristemente célebre Semmelweis, cuyo ancestro judío le hacía padecer con frecuencia el rechazo de sus pares.
En ese ambiente de la ciudad Viena de la segunda mitad del siglo XIX se formó Sigmund Freud. No es de extrañar que en un medio de tan contradictorios y variados matices, encontrara muchas veces condiciones adversas al ejercicio de su profesión de médico y más tarde de psicoanalista.
Pero a tiempo que luchaba con valor contra enormes dificultades y frente a la severa enfermedad que lo aquejó durante largo tiempo, su espíritu indomable se impuso ante los golpes de la adversidad; su producción científica iluminó el panorama de la psicopatología y, finalmente, formó el grupo de sus discípulos y colaboradores que habría de continuar y divulgar su obra.
Una meditación sobre la obra de Sigmund Freud, de casi cincuenta años, lleva a pensar que en sus designios estaba el ofrecer a la humanidad una nueva y más justa comprensión del hombre; que su intención no fue solamente renovar la psiquiatría de su tiempo sino principalmente, reinterpretar la totalidad de los productos de la mente que pertenecen al dominio de la cultura, desde el sueño a la religión, desde los mitos hasta el arte.
Su cercanía intelectual con los filósofos clásicos de Grecia, le permitió renovar los mitos de la antigüedad para aplicarlos a sus postulaciones clínicas. Su afinidad con Baruch Spinoza, que reconoció generosamente, le llevó a admitir que ese gran filósofo había señalado doscientos años antes las fuerzas ocultas que motivan y determinan la mente humana sin que ésta tenga conciencia de ellas.
Su pensamiento, en alguna manera similar al de Nietzsche, intuyó, como lo afirmaba el filósofo del eterno retorno, que “el ser humano se asienta en lo despiadado, en lo codicioso, en lo insaciable, en lo asesino, y por así decirlo, está sentado en sueños sobre el lomo de un tigre”.
Paul Ricoeur, pensador francés de nuestros días, ha señalado que en la obra de Freud las investigaciones médicas alternan con las relativas a temas culturales. Sus primeros escritos sobre el arte, la moral y la religión como “Los actos obsesivos y las prácticas religiosas”, “Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci” y “Totem y Tabú”, siguen de cerca cronológicamente a “La interpretación de los sueños”, aquella obra suya en la que estableció las relaciones de la psicología con la mitología y la literatura. Los ensayos posteriores de Freud relacionados con la cultura se desarrollaron paralelamente con sus grandes textos doctrinales.
Para el psicoanálisis actual, como lo fue para Freud en su tiempo, es difícil pensar en la inmensa complejidad y diversidad de la cultura utilizando sola mente el lenguaje de la conciencia y la racionalidad, que no permite el entendimiento emocional sino sólo el intelectual de las cosas.
Freud encontró que los procesos inconscientes, al igual que los racionales, pueden hacerse manifiestos en el arte. Su descubrimiento le llevó a analizar brillantemente los motivos inconscientes que impulsaron a Leonardo da Vinci a pintar su magnífico lienzo “Santa Ana, la Madona y el Niño”, y a Miguel Ángel a crear su “Moisés”.
En “El malestar de la cultura”, obra escrita al final de su vida, en 1930, expresó la opinión de que la cultura es inevitablemente reflejo de los conflictos inconscientes de los seres humanos.
Algunos pensadores sugieren que la cultura occidental contemporánea, caracterizada cada vez más por la fragmentación y la incertidumbre, provoca altos grados de ansiedad y a menudo acentúa los sentimientos de indefensión y dependencia de muchos individuos.
Los planteamientos del psicoanálisis, como lo señala Rosalind Minsky en su libro “Psicoanálisis y Cultura”, no ofrecen soluciones precisas a las gentes, pero permiten que los problemas sean vistos con mayor claridad porque toman en cuenta los elementos irracionales que contienen.
Si la psicoterapia individual ofrece la oportunidad de que las gentes vivan sus vidas más plena y más creativamente, el hecho de conocer las ideas psicoanalíticas y de estar emocionalmente abiertos a ellas, hace cambiar radicalmente nuestras formas de pensar sobre algunos aspectos de la vida, la cultura y el arte.
La conciencia del saber analítico y las ideas y resonancias emocionales que genera ese mismo saber, ofrecen la posibilidad de encontrar maneras diferentes de entender la vida y la cultura, distintas a las meramente científicas y racionales.
La parábola de la vida de Freud fue sin duda espiritual e intelectualmente honesta y fructífera además en sus realizaciones. El legado del sabio maestro a nuestra civilización perdurará por siglos en la historia.